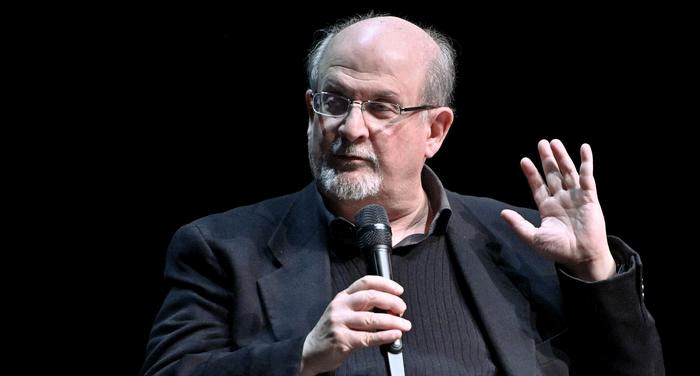Escribe: Gonzalo Gamio Gehri[1]
Es terrible que un escritor resulte gravemente herido a causa de sus ideas. En 1989, una fatwa condenatoria había sido emitida contra el escritor británico de origen indio Salman Rushdie. El edicto del Ayatolá exigía la ejecución del novelista, considerado blasfemo y apóstata; algunos pasajes de su obra Los versos satánicos fueron sindicados como agraviantes contra la religión musulmana. Incluso se puso precio a su cabeza. Por muchos años Rushdie tuvo que vivir protegido e incluso oculto por temor a ser asesinado. El pasado viernes 12 de agosto fue víctima de un atentado que estuvo a punto de provocarle la muerte. Un joven extremista hirió gravemente a Rushdie antes de que el narrador pronunciara una conferencia en la ciudad de Nueva York.
El ataque contra Rushdie ha puesto nuevamente sobre el tapete la cuestión del ejercicio de la libertad de pensamiento como un derecho humano que es preciso defender sin restricciones. En las democracias liberales, los ciudadanos pueden construir, expresar e intercambiar ideas sin sufrir perjuicio por ello. Una persona puede abandonar un sistema de creencias particular –sea este religioso o de carácter secular- para abrazar otra forma de pensar y de vivir, sin que esa decisión la exponga a la violencia o incluso a una muerte prematura. Como asevera John Rawls, en una democracia liberal las autoridades religiosas pueden expulsar a los herejes de una comunidad de fe, pero no pueden condenarlos a la hoguera como en los tiempos de la inquisición[2]. La idea de que las personas son titulares de derechos universales inalienables constituye el fundamento firme de una sociedad libre y justa.
Está claro que ciertas ideas pueden ser percibidas como ofensivas para una determinada comunidad de creyentes, pero ello no debería llevar a nadie a amenazar a su artífice. Las personas que se consideran agraviadas pueden examinar y someter a crítica tales ideas en diversos espacios, incluyendo las universidades, los templos y otros foros ciudadanos. Incluso pueden someter a los tribunales el escrutinio de aquellas expresiones que interpretan como una falta de respeto, si es que existe una justificación legal para proceder de esa manera. Existen canales establecidos por los sistemas de justicia de las democracias para denunciar cualquier clase de ofensa. Lo que resulta absolutamente repudiable es promover el asesinato del autor de los presuntos agravios en nombre de una doctrina que no admite discusión ni revisión crítica. La cultura de los derechos humanos consagra la libertad de pensamiento como uno de sus bienes fundamentales, de modo que esa libertad no pueda verse limitada por las exigencias de una ortodoxia ideológica.
Algunos analistas consideran que el problema de los crímenes de odio reside en el discurso mismo de las religiones. Están en un error. Las confesiones no son intrínsecamente violentas. El islam es una religión que predica el amor y la misericordia como principios centrales en el desarrollo de las relaciones humanas. En los reinos de Al-Andalus, en la España medieval, se practicaba la tolerancia religiosa; de hecho, en el mundo musulmán surgieron las primeras universidades y se discutieron los cimientos del pensamiento griego. El problema es el integrismo, una actitud existencial respecto de las creencias propias y ajenas fundada en el dogmatismo y en el desprecio de quienes piensan y viven de otra manera. Para el integrismo la tolerancia y la democracia son raquíticos modos de ser. La condenable disposición a recurrir a la violencia como un método para asegurar la “pureza” doctrinal no es privilegio de un único credo. Todo sistema de creencias corre el riesgo de caer en manos de los fanáticos. Esto ha sucedido con diferentes versiones del cristianismo y también con numerosas ideologías políticas. Los campos de concentración nazis y el Gulag soviético constituyen la prueba de que existe el integrismo secular.
La cultura de los derechos humanos está comprometida con el pluralismo, la actitud consistente en el reconocimiento de que existen múltiples formas de concebir y vivir una vida humana plena y sensata. Como advierte Isaiah Berlin, “la diversidad es la esencia de la raza humana y no una circunstancia pasajera”[3]. Estas formas de pensar pueden –y deben- ser examinadas y discutidas en los espacios públicos en un marco de simetría y de apertura al intercambio de razones. Se trata de reivindicar el derecho de cada ciudadano a pensar libremente y a comunicar sus ideas –cualesquiera que estas sean- sin que estas prácticas sean reprimidas por quienes suponen que solo existe una única forma de llevar una vida con sentido. El respeto por la diversidad no es negociable; constituye un principio ético irrenunciable. Debemos aspirar a forjar un mundo en el que las personas que piensan distinto sean interlocutores en el proceso de la conversación interhumana y no enemigos que destruir.
[1] Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid, España). Profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Integrante de la Asamblea de miembros del IDEHPUCP.
[2] Rawls, John La justicia como equidad. Una reformulación Barcelona, Paidós 2012 p. 34.
[3] Berlin, Isaiah “Libertad” en: Sobre la libertad Madrid, Alianza 2008 p. 324.