Introducción[1]
En los últimos años, son cada vez más los ámbitos en donde se invoca la objeción de conciencia para evitar cumplir un mandato legal o judicial. La figura originalmente se disputó en contextos de servicio militar obligatorio, pero hoy los casos más paradigmáticos ocurren en el ámbito médico. Al amparo de este recurso, profesionales de la salud se han negado a realizar prestaciones de salud solicitadas por pacientes, sea sobre su salud sexual y reproductiva -ej. entrega de métodos anticonceptivos[2] o la interrupción de un embarazo[3][4]-, decisiones vinculadas al final de la vida -ej. eutanasia[5] o adecuación del esfuerzo terapéutico[6]-. o prestaciones requeridas por la comunidad trans -ej. cirugías de afirmación de género[7]-.
En Perú, la objeción de conciencia ha sido utilizada en el marco de dos importantes fallos sobre el derecho a una muerte digna. En febrero de 2023, fue indirectamente ejercida por una jueza bajo la figura de la ‘abstención por decoro’ para excusarse de velar por el cumplimiento de la histórica sentencia que le reconoció a Ana Estrada su derecho a una muerte digna a través de la eutanasia[8]. Esta fue luego invocada por EsSalud en marzo de 2024, en el proceso de ejecución de la sentencia que le reconfirmó a María Benito Orihuela su derecho a rechazar los tratamientos médicos que la mantienen artificialmente en vida, previa sedación paliativa. Pese a que el pedido de María está amparado en la Ley General de Salud[9][10], el Reglamento de los Derechos de los Usuarios del Sistema de Salud[11], el Código de Ética Médica (2023)[12][13], y el fallo firme a su favor, EsSalud recurrió a la objeción de conciencia de sus médicos para obstaculizar el cumplimiento oportuno de la sentencia[14].
Desde el Congreso, por su parte, esta figura se encuentra bajo la lupa de un partido político de ideología ultraconservadora, conocido por su fundamentalismo religioso. Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular ha presentado un proyecto de ley que pretende modificar la Ley de Libertad Religiosa (Ley 29635) para “fortalecer” la objeción de conciencia en distintos sectores. Su propuesta busca crear un procedimiento especial dentro de la administración pública para garantizarlo, sin precisar, por ejemplo, qué entidad evalúa si la objeción de conciencia está debidamente fundamentada, o qué medidas se han de adoptar para evitar que se afecten los derechos de terceros con este tipo de exenciones. El proyecto presenta varias deficiencias, las mismas que han sido advertidas por ciertas instituciones en su dictamen[15].
‶La objeción de conciencia no es una libertad sin límites; todo derecho los tiene. Cuando estos se quiebran, su uso deviene en un abuso. Con mayor razón, si con ello se afectan derechos fundamentales de terceros”.
La objeción de conciencia no es una libertad sin límites; todo derecho los tiene. Cuando estos se quiebran, su uso deviene en un abuso. Con mayor razón, si con ello se afectan derechos fundamentales de terceros. Este artículo ofrece, en esa línea, breves consideraciones jurídicas para comprender la objeción de conciencia dentro de estos límites, principalmente en el ámbito médico. Para ello, dividiré el texto en tres partes. Una primera define el contenido y los alcances de la objeción de conciencia en base a la jurisprudencia y legislación nacional sobre la materia. Una segunda desarrolla los lineamientos recogidos en el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), con particular atención en el sistema universal y regional interamericano de DD.HH. Una última desarrolla reflexiones finales sobre los límites de esta figura y la mejor manera de armonizar la objeción de conciencia con los derechos de los pacientes afectados.
Contenido y alcances a nivel nacional
La objeción de conciencia es el conflicto individual que ocurre a nivel de la conciencia cuando uno se enfrenta a un deber jurídico que contradice sus más íntimas convicciones, permitiéndole a esta persona eximirse de cumplir ese mandato. No es cualquier discrepancia ideológica con lo que ordena una norma; sino que debe estar vinculada “a una fuerte convicción religiosa, ideológica o de creencias[16]”.
En nuestro país, el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) tiene pocos pronunciamientos que profundizan sobre la materia[17]. El primero -y quizás el más importante- es de 2002 y versa sobre una demanda de amparo presentada por un médico contra EsSalud, al alegar que era obligado a trabajar los sábados, día dedicado al culto, según su religión. En esta sentencia, el TC concluyó que la objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho constitucional a la libertad de conciencia, que “permite al individuo objetar el cumplimiento de un determinado deber jurídico, por considerar que tal cumplimiento vulneraría aquellas convicciones personales generadas a partir del criterio de conciencia y que pueden provenir, desde luego, de profesar determinada confesión religiosa[18]”; esta está vinculada a la “libertad de poseer un juicio ético o moral, y actuar conforme a este juicio en su entorno social o en el contexto en el que se desenvuelve[19]”. Si las convicciones son religiosas, la objeción se encontraría protegida también por la libertad de religión en su faz negativa, que opera como “una garantía de inmunidad para que las personas no sean constreñidas o cuestionadas en sus creencias, no sean forzadas a revelar sus creencias (…)[20]”.
Ahora, la objeción de conciencia no es ilimitada y como señala el TC, debe ejercerse bajo determinados parámetros para que sea amparada constitucionalmente; entre ellos destaca: 1) que el objetor solo puede eximirse de cumplir un deber jurídico luego de una “razonable ponderación de los intereses en juego” (fundamento 4); 2) la objeción de conciencia tiene una naturaleza excepcional, “ya que en un Estado Social y Democrático de Derecho, que se constituye sobre el consenso expresado libremente, la permisión de una conducta que se separa del mandato general e igual para todos, no puede considerarse la regla, sino, antes bien, la excepción, pues, de lo contrario, se estaría ante el inminente e inaceptable riesgo de relativizar los mandatos jurídicos” (fundamento 7); y 3) la procedencia de la excepción debe ser declarada expresamente caso por caso, y no podrá “considerarse que la objeción de conciencia garantiza ipso facto al objetor el derecho de abstenerse del cumplimiento del deber”, motivo por el cual, “la comprobación de la alegada causa de exención debe ser fehaciente” (fundamento 7).

En varios países de la región -incluido, el Perú-, los alcances de la objeción de conciencia han sido debatidos en el contexto del servicio militar obligatorio[21]. En estos, se ha cuestionado la constitucionalidad de leyes sobre el servicio militar que atentan contra la libertad de religión y conciencia de quienes se oponen a integrar el cuerpo militar. En Colombia, la Corte Constitucional sostuvo que “las convicciones que fundamentan la incompatibilidad entre la conciencia y el ejercicio de la fuerza institucionalizada propia del servicio militar deben ser profundas, fijas y sinceras[22]”; esto es, no debe ser una creencia personal superficial, sino que ha de afectar de manera integral su vida y su forma de ser, no pueden ser modificadas fácil o rápidamente, y deben ser honestas, no “acomodaticias o estratégicas[23]”. El desarrollo de esta figura en el servicio militar forzoso ha sido constante en el derecho internacional, como se verá más adelante.
En lo que refiere a la legislación nacional, la objeción de conciencia está regulada principalmente en la Ley de Libertad Religiosa, cuyo artículo 4 la define como un “imperativo, moral o religioso, grave o ineludible, reconocido por la entidad religiosa a la que pertenece” (subrayado propio). Esta definición descarta que pueda tratarse de cualquier tipo de creencia con la que uno discrepa, sino que el mandato legal debe colisionar con una convicción que cumpla con ser “grave” o “ineludible”, que, en el caso de la libertad religiosa, además ha de encontrarse reconocida por la autoridad que define la confesión religiosa que la persona profesa. Esto se condice con el artículo 8 del Reglamento de esta Ley que señala que la objeción de conciencia se “fundamenta en la doctrina religiosa que se profesa, debidamente reconocida por la autoridad de la entidad religiosa a la que se pertenece”. Si un paciente, por ejemplo, solicita a un médico católico no seguir prolongando artificialmente su vida con tratamientos fútiles desproporcionales que acentúan su sufrimiento, este no podría oponerse a su pedido invocando la objeción de conciencia en base a su libertad religiosa, sabiendo que la Iglesia Católica -la autoridad de la religión que profesa- está en contra del encarnizamiento terapéutico y las intervenciones desproporcionadas de la medicina[24].
Aunado a ello, quien invoca la objeción de conciencia en base a su libertad religiosa no puede con dicho acto atentar “contra los derechos fundamentales[25]” de terceros. Si ocurre, se estaría ejerciendo esta libertad fuera de sus límites. Cuando la objeción es de carácter religioso, además, viene bien recordar lo señalado por Alegre[26], que en sociedades donde la vida civil está fuertemente condicionada por una determinada religión -como la católica-, el Estado debe garantizar una protección más fuerte contra la hegemonía cultural de una visión religiosa en la vida civil, lo que obliga a ser aún más cautelosos con la permisión de la objeción de conciencia; más aún, si la prestación negada se da en una institución pública.
‶La tendencia es a considerar que la objeción de conciencia es un derecho derivado de la libertad la pensamiento, conciencia y religión en casos de servicio militar obligatorio; sin embargo, el tratamiento de esta figura cuando versa sobre servicios médicos es distinto”.
La objeción de conciencia, como se ha señalado, ha sido utilizada por profesionales de la salud en la actividad sanitaria para eximirse de practicar actos médicos por motivos éticos o religiosos. A diferencia de la conscripción militar, en este caso hay factores que obligan a tratar la objeción de conciencia sanitaria de un modo diferente; entre ellos, que el ingreso a profesionales de la salud es voluntario, que estos tienen un deber de cuidado hacia los pacientes, que no ‘actuar’, cuando se ha jurado servir los intereses de los pacientes, integrarse al ejercicio monopólico de una actividad y formar parte de una red sanitaria, es moralmente equiparable a una acción que obstaculiza el derecho a la salud[27]. A ello se añade la relación asimétrica entre el médico-paciente que, en casos, puede ser casi jerárquica y hasta de sumisión, en cuyo contexto, la expresión de libertad del médico de negarse a brindar el servicio solicitado corre el riesgo de restringir la libertad y dignidad del paciente, profundizando la desigualdad que afecta a quien está ya en una posición mayor de desventaja respecto de quien tiene un deber de garante sobre él.
Por ello, las particularidades del ámbito médico hacen que el uso de la objeción de conciencia tenga límites adicionales en este campo. El Principio XIII de la Ley General de Salud, por ejemplo, dispone que “[L]as razones de conciencia o de creencia no pueden ser invocadas para eximirse de las disposiciones de la Autoridad de Salud cuando de tal exención se deriven riesgos para la salud de terceros”. En otras palabras, si negar la práctica médica amenaza la salud de un paciente, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en cuyo caso, el profesional sanitario solo puede realizar la práctica que objeta, o derivar inmediatamente a otro profesional que la pueda garantizar. Este razonamiento se condice con el actualizado Código de Ética Médica (2023) que se pronuncia sobre la objeción de conciencia con relación a casos de aborto terapéutico, en su artículo 34 al señalar que quien la invoca tiene el “deber de referir a otro profesional para que la gestante reciba la atención que solicita”. Es decir, no basta no realizar la práctica médica solicitada, sino que el médico responsable ha de derivar el caso para asegurar la continuidad del servicio.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH)
En el ámbito del DIDH, la objeción de conciencia también se ha abordado como una expresión de los derechos a la libertad de conciencia y religión. En el Sistema Universal de los DDHH, esta figura se encuentra recogida en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)[28], como parte de la libertad de pensamiento, conciencia y religión: “[N]adie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección”. Por su parte, a nivel interamericano, el artículo 12 de la Convención Americana de DD. HH (CADH)[29] precisa que “Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias”. En ambos casos, se indica que el derecho se encuentra sujeto a los límites de la ley siempre que estos sean necesarios para proteger la seguridad, el orden, la salud o moral pública, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.
En el Sistema Universal, los Comités de Naciones Unidas han tenido varios pronunciamientos sobre la materia. El Comité de Derechos Humanos, por un lado, tiene una postura clara a favor de la objeción de conciencia en casos de servicio militar forzado, al señalar que obligar a una persona a usar fuerza letal puede entrar en grave conflicto con la libertad de conciencia[30] pues, a diferencia de otros casos, en este tipo de servicio se “pone manifiestamente a alguien en una situación de complicidad con el riesgo de privar a otros de su vida[31]”. Pero incluso en este ámbito, el Comité aclara que no se debe obviar que invocar este derecho no conlleva por sí “el derecho a rechazar todas las obligaciones impuestas por ley[32]”. El abordaje con relación a los servicios médicos adquiere un matiz distinto, haciendo hincapié, en vez, a los límites de esta figura. Así, el Comité precisa que, si un Estado permite la objeción de conciencia ejercida por profesionales de la salud, este solo debe ejercerse de manera individual[33] y ha advertido que no debe constituirse en un obstáculo para el acceso efectivo de las mujeres y niñas a un aborto sin riesgo y legal[34].
En la misma línea, el Comité DESC indica con relación a la salud que la “no disponibilidad de bienes y servicios debido a políticas o prácticas basadas en la ideología, como la objeción a prestar servicios por motivos de conciencia, no debe ser un obstáculo para el acceso a los servicios[35]”, motivo por el cual, “[s]e debe disponer en todo momento de un número suficiente de proveedores de servicios de atención de la salud dispuestos a prestar esos servicios y capaces de hacerlo en establecimientos públicos y privados a una distancia geográfica razonable[36]”. En el caso de servicios privados, frente a la objeción de conciencia, los profesionales de la salud también deben derivar a los pacientes para asegurar la prestación[37]. No se puede tampoco en base a la objeción de conciencia privar a los adolescentes de ninguna información o servicios de salud sexual y reproductiva, conforme ha destacado el Comité de los Derechos del Niño[38].
Con relación a los procedimientos especiales, el Relator Especial para la libertad de religión o de creencias de Naciones Unidas ha mostrado preocupación por el uso de la objeción de conciencia por parte de instituciones y profesionales sanitarios para denegar, por ejemplo, practicar un aborto legal, proporcionar acceso a anticonceptivos o prestar servicios médicos a mujeres, niñas y personas LGBT+[39]. Igualmente, el Grupo de Trabajo sobre Discriminación contra Mujeres y Niñas ha calificado el uso de la objeción de conciencia por profesionales sanitarios sin dar alternativas como un obstáculo para las mujeres cuando ejercen su derecho a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva[40]. Algunas de las garantías jurídicas sugeridas para hacer frente a ello incluyen: derivación oportuna a proveedores no objetores, prestación de servicios en casos de emergencia, restricción de la objeción de conciencia a personas directamente implicadas y no a los indirectamente involucrados, como los farmacéuticos, entre otros[41]. En igual sentido, el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental en un informe de visita a Ecuador indicó que toda disposición que permita la objeción de conciencia debe cumplir lo siguiente:
‶Garantizar que la objeción de conciencia no devenga en abusos en el ámbito médico pasa por considerar la posible afectación en derechos de quien se encuentra en posición de desventaja en una relación desigual como es la médica”.
“a) estar acompañada de garantías claras relativas a un número suficiente y una cobertura geográfica adecuada de proveedores públicos y privados que estén dispuestos a prestar los servicios en cuestión; b) limitar su ejercicio a las personas y prohibir que las instituciones denieguen la atención; c) establecer un sistema eficaz de remisión que permita acceder a un profesional de la medicina que esté dispuesto y en condiciones de proporcionar los productos y servicios de salud que se hayan denegado; d) imponer restricciones claras a la legalidad de las denegaciones, por ejemplo, garantizar que estén prohibidas en situaciones urgentes o de emergencia; y e) instaurar mecanismos adecuados de seguimiento, supervisión y ejecución para vigilar el cumplimiento en la práctica[42]”.
En el Sistema Interamericano, por su parte, más allá de los estándares generales sobre la libertad de conciencia y de religión, la Corte IDH no ha resuelto ningún caso sobre objeción de conciencia[43]. Sin embargo, la CIDH sí ha respaldado su uso, por un lado, frente al servicio militar obligatorio, señalando que es inherente a la libertad de pensamiento, conciencia y religión[44][45]; y por el otro, ha precisado que, en el ámbito sanitario, su uso puede colisionar con la libertad de los pacientes, y aunque un profesional de la salud puede negarse a atender a un paciente, “lo debe transferir sin objeción a otro profesional de la salud que puede proveer lo solicitado por el paciente[46]”. En un reciente estudio sobre libertad de religión y creencia (2023), la CIDH ha indicado, asimismo, que los Estados deben garantizar que las mujeres reciban cuidados de salud que requieran si su vida e integridad estén amenazadas, incluso en casos donde la objeción de conciencia sea un obstáculo al acceso de servicios de salud[47].
De lo revisado bajo el DIDH, se puede sostener que la tendencia es a considerar que la objeción de conciencia es un derecho derivado de la libertad la pensamiento, conciencia y religión en casos de servicio militar obligatorio; sin embargo, el tratamiento de esta figura cuando versa sobre servicios médicos es distinto. Si bien se permite su uso, este se encuentra limitado a que el Estado disponga simultáneamente de un conjunto de garantías para salvaguardar los derechos fundamentales de los pacientes que se verían potencialmente afectados con ello. Por ejemplo, para evitar que la objeción de conciencia afecte la prestación de un servicio, las instituciones públicas y privadas deben contar con un registro de objetores que les permita organizar sus estructuras para evitar perder el tiempo identificando al médico no objetor, y que, de esa manera, se generen innecesariamente mayores vulneraciones a los derechos de un paciente.
Reflexiones finales
Tanto la legislación nacional como el DIDH reconocen la objeción de conciencia como parte del derecho a la libertad de conciencia y religión. A nivel internacional, ello ha sido así principalmente con relación al servicio militar obligatorio; e incluso en este ámbito, la objeción de conciencia sigue siendo una excepción a la regla y no otorga un derecho a exigir excepciones a todo tipo de leyes de aplicación general. Sin embargo, cuando la objeción de conciencia se ejerce en el ámbito sanitario, las particularidades de este campo obligan a considerar limitaciones adicionales para evitar que su uso obstruya el acceso a servicios médicos requeridos por una persona y afecte, de esa manera, su derecho a la salud.
La objeción de conciencia no es un derecho absoluto. Existen parámetros constitucionales e internacionales que condicionan su protección y que obligan, dada la posible afectación a los derechos de terceros, a considerar, en el ámbito médico, lo siguiente: i) su naturaleza individual, lo que descarta que se ejerza de manera grupal o institucional; ii) su excepcionalidad, pues su uso no puede devenir en la regla; iii) su prohibición en casos de emergencia donde la salud esté bajo amenaza; iv) su fundamento en un imperativo moral o religioso grave o ineludible; v) su aplicación únicamente a los profesionales directamente involucrados en el procedimiento. Aunado a ello, desde el DIDH se ha hecho hincapié a las salvaguardias que un Estado debe implementar si permite la objeción de conciencia en el ámbito médico, como es asegurar suficientes profesionales sanitarios dispuestos a prestar los servicios médicos en cuestión, garantizar un eficaz sistema de remisión, y mecanismos de seguimiento, supervisión y ejecución para vigilar el adecuado uso de la objeción de conciencia. Esto último para evitar que esta sea instrumentalizada con fines distintos a los de preservar con honestidad la libertad de conciencia, como podría ser aliviar la carga de trabajo, encubrir prácticas discriminatorias o imponer valores éticos o religiosos sobre los demás.
Garantizar que la objeción de conciencia no devenga en abusos en el ámbito médico pasa por considerar la posible afectación en derechos de quien se encuentra en posición de desventaja en una relación desigual como es la médica. Y esto porque la libertad de conciencia del profesional sanitario corre el riesgo de profundizar esta relación desigual. De ahí que el Estado tenga el deber de brindar una protección reforzada a las personas cuyos derechos se verían afectados ante el uso o abuso de la objeción de conciencia. No sólo se trata de ser cautelosos en la permisión de este recurso, sino de disponer salvaguardias mínimas para evitar que esta obstaculice la prestación de servicios de salud, que son también derechos de terceros.
[1] Especial agradecimiento a Gabriela Saldívar por su colaboración en la investigación detrás del artículo.
[2] “El TC reconoce el derecho a la objeción de conciencia de un farmacéutico sancionado por no disponer de la ‘píldora del día después’”. 06 de julio de 2015. Disponible en: https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10319-el-tc-reconoce-el-derecho-a-la-objecion-de-conciencia-de-un-farmaceutico-sancionado-por-no-disponer-de-la-039;pildora-del-dia-despues039
[3] “Aumenta objeción de conciencia en causal de violación: 46% de los obstetras se acogen al mecanismo”. Diario Uchile. 23 de enero de 2024. https://radio.uchile.cl/2024/01/23/aumenta-objecion-de-conciencia-en-causal-de-violacion-46-de-los-obstetras-se-acogen-al-mecanismo/
[4] “https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44806956
[5] “José Díaz podrá morir como quiere”. Diario El País. Febrero 21, 2024. Disponible en: https://elpais.com/espana/andalucia/2024-02-21/jose-diaz-podra-morir-como-quiere.html
[6] “María Benito quiere morir en Perú, pero los jefes médicos se niegan a desconectarla”. Diario El País. Febrero 22 de 2024. Disponible en: https://elpais.com/america/2024-02-23/maria-benito-quiere-morir-en-peru-pero-los-medicos-se-rehusan-a-desconectarla.html
[7] Morrison SD, Nolan IT, Santosa K, Shuman AG, Vercler CJ, Kuzon WM Jr. Conscientious Objection to Gender-Affirming Surgery: Institutional Experience and Recommendations. Plast Reconstr Surg. 2023 Jul 1;152(1):217-220. doi: 10.1097/PRS.0000000000010233. Epub 2023 Jan 24. PMID: 36727821. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36727821/
[8] Jueza se niega a ejecutar sentencia de eutanasia para Ana Estrada: «Me abstengo por decoro». Diario La República. Disponible en: https://larepublica.pe/sociedad/2023/02/08/ana-estrada-jueza-se-niega-ejecutar-sentencia-de-eutanasia-de-la-corte-suprema-me-abstengo-decoro-eutanasia-en-el-peru-429536
[9] Artículo 4.- Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico, sin su consentimiento previo o el de la persona llamada legalmente a darlo, si correspondiere o estuviere impedida de hacerlo. Se exceptúa de este requisito las intervenciones de emergencia.
La negativa a recibir tratamiento médico o quirúrgico exime de responsabilidad al médico tratante y al establecimiento de salud, en su caso. (…)
[10] Artículo 15.- Toda persona tiene derecho a lo siguiente: (…)
15.4 Consentimiento informado
- a) A otorgar su consentimiento informado, libre y voluntario, sin que medie ningún mecanismo que vicie su voluntad, para el procedimiento o tratamiento de salud, en especial en las siguientes situaciones: (…)
[11]Artículo 17.- Derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento
Toda persona debe ser informada por el médico tratante sobre su derecho a negarse a recibir o continuar el tratamiento y a que se le expliquen las consecuencias de esa negativa. El médico tratante debe registrar en la historia clínica del paciente que lo informó sobre este derecho, las consecuencias de su decisión, así como su aceptación o negativa en relación al tratamiento, consignando además la firma o huella digital del paciente o de su representante, según corresponda (…).
[12] Artículo 100. Son derechos del paciente: n) Que se respete el proceso natural de su muerte, sin recurrir a una prolongación injustificada y dolorosa de su vida, aplicando los cuidados paliativos cuando sean necesarios.
[13] Artículos 7, el literal e y n del artículo 100, 123 y 110 del Código de Ética y Deontología del Colegio de Médicos del Perú (2023). Disponible en: https://www.cmp.org.pe/wp-content/uploads/2023/02/Actualizacion-Codigo-de-etica-ultima-revision-por-el-comite-de-doctrina01feb.pdf
[14] En un primer momento, EsSalud informó de una manifestación grupal de la objeción de conciencia realizada por el jefe del área de Cuidados Intermedios del Hospital Rebagliati a nombre de todos los médicos de su área para excluirlos de cumplir el deber de realizar el servicio médico requerido por María. Luego, frente a las críticas de haber manifestado una objeción de conciencia grupal, presentó 12 cartas firmadas por 12 médicos objetores de conciencia con exactamente el mismo contenido -salvo el nombre y las firmas- para justificar su decisión. Luego, informó a la jueza de la objeción de conciencia que habrían realizado casi 200 médicos del hospital con relación a un caso de eutanasia -el de Ana Estrada Ugarte-, para pedir más tiempo, dada la dificultad material de encontrar al médico no objetor de conciencia.
[15] Algunos de esas críticas incluyen: 1) la Defensoría del Pueblo, que señala que la propuesta legislativa omite desarrollar el procedimiento para el ejercicio de la objeción de conciencia, que no se precisa qué órgano dentro de la entidad pública o privada debe atender el requerimiento del objetor de conciencia y que esto genera preocupación sobre si dicha solicitud se resolverá con independencia, imparcialidad y autonomía, que el procedimiento no incorpora la participación del tercero cuyo derecho puede verse afectado con el posible incumplimiento de un determinado deber jurídico; que hay poca claridad en torno a las consecuencias que conllevaría la falta de atención de la solicitud del objetor, por lo que el proyecto de ley resulta inviable; 2) La Directora de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa señala que está a favor de la OC, “siempre y cuando no dañe la salud y la integridad del paciente”, y que esta es una excepción y no debe ser la regla (p.45), entre otros.
[16] Suprema Corte de la Nación de México. Acción de Inconstitucionalidad 107/2019. Párr.47.
[17] Algunos de estos donde ha habido un pronunciamiento de fondo incluyen: 1) Exp 0001-2018-PI/TC en el que se discutió la constitucionalidad de una disposición legal que sancionaba el retiro o cambio de un congresista de su bancada originaria en el parlamento con base en la objeción de conciencia; 2) Exp 05258-2016-AA del 02 de febrero de 2021 donde se abordó la imposición de usar pantalón a una trabajadora que, por su religión, tenía prohibido usarlo; 3) Exp 01198-2012-AA del 30 de enero de 2013 en el que se discutió la imposición de un acuerdo sindical a un integrante de un Sindicato que se opuso a realizar una paralización de labores obligatoria; 4) Exp 00015-20130AI/TC del 23 de mayo de 2014 sobre el servicio militar obligatorio; 5) Exp 05416-2009-AA del 27 de julio de 2011 sobre la presencia de símbolos religiosos como la Biblia o el crucifijo en salas judiciales y despachos de magistrados a nivel nacional; 6) Exp 00895-2001-AA/TC sobre la imposición a un trabajador de confesión Adventista del Séptimo Día de laborar el día sábado, siendo este según su confesión, un día dedicado al culto.
[18] Tribunal Constitucional del Perú. Exp. Sentencia 00895-2001-AA/TC. Fundamento 7.
[19] Tribunal Constitucional del Perú Exp. Sentencia 06111-2009-PA/TC, fundamento 10).
[20] Tribunal Constitucional del Perú. Exp. Sentencia 0175-2017-AA. Fundamento 57.
[21] Tribunal Constitucional del Perú. Exp. Sentencia 00015-2013-AI.
[22] Corte Constitucional Colombiana. T-455-24. Fundamento 6.4
[23] Ibid. Fundamento 6.4.3.
[24] Declaración Dignitas Infinita sobre la dignidad humana (2024). Párr. 52. Disponible en: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20240402_dignitas-infinita_sp.html
[25] Artículo 8.- Objeción de conciencia por razones religiosas
8.1 La objeción de conciencia a que se refiere el artículo 4 de la Ley se fundamenta en la doctrina religiosa que se profesa, debidamente reconocida por la autoridad de la entidad religiosa a la que se pertenece, siempre que no atente contra los derechos fundamentales, la moral y las buenas costumbres.
8.2 Las entidades públicas y privadas toman las previsiones correspondientes para garantizar la atención necesaria en caso de petición de objeción de conciencia.
[26] Alegre, Marcelo (2009) Opresión a conciencia: la objeción de conciencia en la esfera de la salud sexual y reproductiva. P.15
[27] Ibid. P.12
[28] Artículo 18 del PIDCP: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. 2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
[29] Artículo 12 de la CADH: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones
[30] Comité de Derechos Humanos. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4. Observación General 22 (1993). Párrafo 11.
[31] Comité de Derechos Humanos, Caso Young-kwan Kim y otros vs. República de Corea (2015), cit., párr. 7.3
[32] Comité de Derechos Humanos, Caso Yeo-Bum Yoon y Myung-Jin Choi vs. Corea (2006), 8.3.
[33] Comité de Derechos Humanos. CCPR/C/GC/R.36/Rev.7. Observación General 36 (2019). Párrafo 8.
[34] Ibid.
[35] E/C.12/GC/22. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general N. 22 (2016), relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Párrafo 14.
[36] Idem.
[37] E/C.12/GC/24. Párrafo 21.
[38] Comité de los Derechos del Niño. CRC/C/GC/15. Observación general Nº 15 (2013) sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 24). Párrafo 69.
[39] Comité de Derechos Humanos. A/HRC/43/48. Párr.43.
[40] Comité de Derechos Humanos. A/HRC/32/44. Párr.82
[41] Ibid. Párr.94.
[42] Consejo de Derechos Humanos, “Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. Visita al Ecuador (6 de mayo de 2020). Doc. ONU A/HRC/44/48/Add. 1.
[43] Serrano, Silvia (2024). La Objeción de Conciencia en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En: ‘La objeción de conciencia en el área de la salud en América Latina’. Ramón Michel, Agustina; et al.
[44] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Informe N° 235/19. Caso 12.543. Ecuador. 5 de diciembre de 2019. Párr. 58.
[45] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1997” (1998). Doc.OEA/Ser.L/V/II.98, cap. VII, Recomendaciones a los Estados miembros en áreas en las cuales deben adoptarse medidas para la cabal observancia de los derechos humanos, de conformidad con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, párr. 10.
[46] 105 de Derechos Humanos. Acceso a la información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos. 2011. Párr. 95. Disponible en: https:// www.cidh.oas.org/pdf%20files/mujeresaccesoinformacionmateriareproductiva.pdf
[47] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estudio Libertad de Religión y Creencia. Estándares Interamericanos. (2023). Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2024/Estudio_LRC.pdf








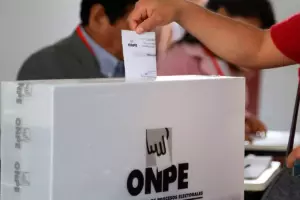




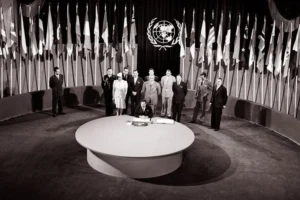
Deja un comentario