“¿El día que me muera me olvidaré de esto?” Es la pregunta que se hizo Marilia rememorando el trauma que sufrió cuando era una adolescente y los soldados llegaron al distrito de Manta, Huancavelica, a mediados de 1984, y fue víctima de violación sexual. En medio del conflicto armado contra el grupo terrorista Sendero Luminoso, los militares arribaron a su comunidad, así como a otras zonas del Perú, e instalaron su base militar. “Pato” era el apelativo del soldado agresor de Marilia, quien la violó no sólo una vez. Producto de la vejación tuvo un hijo cuando era una estudiante de secundaria. “No hay que avisar a nadie… nos pueden matar”, le dijo su madre cuando la joven le contó lo sucedido. “¿A dónde iba a quejarme si eran ellos los que mandaban?”, reflexionó Marilia sobre el poder desaforado que, en ese entonces, ejercieron los militares contra la población.
El testimonio de Marilia fue recogido en Nuestras voces existen, una publicación de Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), y es uno de los 4 866 casos de violación sexual reportados por el Registro Único de Víctimas del Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia entre 1980 y 2000. Marilia era además una de las nueve huancavelicanas que sufrieron abuso sexual y que llevaron a juicio a sus agresores, todos soldados del Ejército Peruano.
Hablamos en pasado de Marilia porque hace unas semanas falleció por una complicación de diferentes problemas de salud. La valiente mantina se fue sin haber conocido el desenlace del caso que tiene veinte años de ingresado en el sistema de justicia peruano, y cuyo desenlace marcaría un precedente histórico, pues es la primera vez que en el Perú se abre un proceso judicial por violencia sexual catalogado como crimen de lesa humanidad en contexto de conflicto armado.
Los catorce militares señalados como los agresores -la mayoría de ellos habían sido reclutas en la época del terrorismo y ya no están en actividad en el Ejército- tienen una denuncia penal por el delito contra la libertad sexual como tortura y crimen de lesa humanidad. El juicio aún está en marcha en la Corte Nacional de Justicia Penal y se encuentra en la última etapa del segundo juicio oral, y, si no hay más dilaciones, tendría una sentencia a fines de mayo.
“Hay que recordar que son muchas más las mujeres que sufrieron violencia sexual durante el conflicto armado, sin embargo, no prosiguieron con un proceso legal por todo lo implica, pues hay que hacer frente a la hostilidad de un sistema de justicia machista e indolente que no reconoce estas situaciones como vulneraciones de derechos humanos, sino que responsabiliza a las víctimas por lo ocurrido”, dice Cynthia Silva, la abogada y directora de Demus que acompañó a tres de las nueve mujeres denunciantes en el caso Manta y Vilca desde 2004.
En su testimonio, Marilia recuerda la forma denigrante en que eran nombradas las mujeres que habían sido abusadas. “De moroco su mastajara (colchón de militares)”, les decían, trasladando la responsabilidad de la violación sexual a las víctimas. A pesar de esto, Marilia como las otras mujeres que denunciaron lo sucedido en Huancavelica han seguido contra viento y marea el proceso judicial, por ello la importancia de dar seguimiento al caso que sucedió hace cuarenta años y aún no encuentra justicia.
Se abre un caso histórico de violencia sexual
Antes de la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), se desconocía la dimensión de la violencia ejercida tanto del lado de Sendero Luminoso, como del de las fuerzas del orden en contra de la población. Es durante las audiencias públicas de la Comisión, a comienzos de los 2000, que se conoce, por ejemplo, los testimonios de las mujeres que sufrieron violación sexual tanto de los terroristas como de militares y policías. Sin embargo, un dato alarmante, que difunde la propia CVR, fue que el 83% de las vejaciones habrían sido cometidas por estos últimos, que supuestamente debían proteger a la población.
‶Buscar a las mujeres, persuadirlas sobre la importancia de denunciar las violaciones y de señalar a los responsables fue el primer reto que se encaró para hacer una denuncia penal en el caso Manta y Vilca”.
Es en 2003, durante estas audiencias, que las mujeres de los distritos de Manta y Vilca hacen público lo que les ocurrió entre 1984 y 1985.
La CVR puso en conocimiento de la Fiscalía de la Nación los hechos, pero las víctimas no estaban allí para exigir justicia y reparación.
“Los casos de violación sexual se dieron desde la instalación de las bases militares. Los soldados acostumbraban a incursionar en la comunidad y violar sexualmente a las mujeres en sus casas o detenerlas con la excusa de tener vínculos con los senderistas para llevarlas a la base, donde eran violadas sexualmente”, dice la CVR en su informe. Es así como organizaciones de derechos humanos como Demus y el Instituto de Defensa Legal (IDL) se hacen cargo del caso e inician el proceso de acompañamiento judicial a las víctimas.
“Nuestras patrocinadas, por ejemplo, han sido violadas más de una vez, o en algunos casos estuvieron implicados múltiples agresores, y no tuvieron cómo denunciarlos cuando fueron abusadas porque tenían miedo, la autoridad era ejercida por los militares en Manta. Ellas no podían señalar a un militar por violación si eran los militares los que estaban a cargo”, menciona Silva.
Buscar a las mujeres, persuadirlas sobre la importancia de denunciar las violaciones y de señalar a los responsables fue el primer reto que se encaró para hacer una denuncia penal en el caso Manta y Vilca.
El abogado de IDL, Carlos Rivera, estuvo allí desde el día uno y rememora lo difícil que fue juntar los testimonios de las víctimas: “Habían pasado cerca de veinte años de lo sucedido, las mujeres habían hecho su vida, no todas vivían en Manta, algunas habían migrado a Sicaya, Lima, Pisco e Ica”. Además, había otro factor, la falta de confianza: “No era el caso típico de la víctima que busca a la organización de derechos humanos para que la patrocinen. Imagínate, cómo convences a una mujer que ha sido agredida sexualmente hace dos décadas, de que hay una investigación en el Ministerio Público sobre lo ocurrido y que tienen que ir a declarar. Varias de ellas nunca le habían hablado de ello a sus esposos ni a sus hijos. Era un hecho traumático encerrado en su parte más interna, y les había creado un sentimiento de vergüenza y de pérdida de dignidad, y las tenía sumamente deprimidas. Si no les habían contado a sus familias, ¿cómo le contarían a un fiscal? Teníamos que crear confianza”.
El equipo de abogados logró persuadirlas y finalmente fueron nueve las que decidieron “cruzar el puente”, dice Rivera, es decir, empezar el juicio contra sus perpetradores. El abogado pone en relieve el caso de Magda Surichaqui, una mantina a la que ubicaron en Sicaya, Huancayo, y que habría sido violada por un militar y obligada a ser su pareja cuando era una adolescente.
Cuenta Rivera que cuando la encontró hace veinte años, Magda era, como las otras mujeres del caso Manta y Vilca, un poco tímida, temerosa y muy desconfiada: “Acuérdate que eran mujeres campesinas, quechua hablantes y pobres. Tenían todas las condiciones para que no aspiraran a tener una reparación. Sin embargo, empezar el juicio fue para ellas un acto transformador. Magda tiene hoy una posición de liderazgo, es una mujer que quiere convencer a otras de que deben comprometerse y no renunciar hasta encontrar justicia”.

La dilatación del juicio
Cuarenta años después, la justicia aún les es esquiva a las mujeres de Manta y Vilca. El proceso judicial ha tenido una serie de baches que lo ha dilatado veinte años. Si bien en 2004, la CVR puso en autos a la Fiscalía sobre el caso, recién en 2007 -gracias al apoyo de Demus e IDL- se puso la denuncia ante la Fiscalía Penal de Huancavelica, y ahí se encontrarían con el primer obstáculo: “La fiscal Aurorita de la Cruz dispuso un examen médico legal, lo que era inconcebible porque hablábamos de crímenes sexuales ocurridos hacía dos décadas, no se iba a probar nada”, dice Rivera.
Ese fue uno de los primeros retos del equipo: ¿cómo se prueba una violación sexual ocurrida hacía veinte años? La abogada Silva precisa que las declaraciones de las víctimas deben tener determinadas características que cumplía el caso Manta y Vilca: “No tenían razones objetivas para tener un ánimo de venganza que las movilizara a inventar una denuncia; la narración de las víctimas era similar y persistente cada vez que rendían su declaración y por lo tanto era creíble y verosímil; y las pericias psicológicas de las denunciantes arrojaban que presentaban estrés postraumático [afectación de la salud mental de una persona tras experimentar o ver un evento traumático]”.
Después de este traspié, el 2009, la Fiscalía abrió instrucción fiscal contra los catorce militares denunciados: Rufino Rivera Quispe, Vicente Yance Collahuacho, Epifanio Quiñones Loyola, Sabido Valentín Ruti, Amador Gutiérrez Lizarbe, Julio Meza García, Pedro Pérez López, Martín Sierra Gabriel, Gabriel Carrasco Vásquez, Lorenzo Inga Romero, Raúl Pinto Ramos, Dionisio Álvaro Pérez, Diomedes Gutiérrez Herrera y Arturo Simarra García.
Pero no fue hasta 2015, seis años después, que la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional presentó la acusación judicial por violación sexual considerada como un delito de lesa humanidad. El expediente incluía los testimonios de las denunciantes, sus peritajes psicológicos, las declaraciones de los testigos, las diligencias de reconocimiento de los acusados y el análisis del contexto histórico.
Fue un pequeño triunfo porque, por primera vez en el Perú, se estaba procesando una violación sexual como un crimen de lesa humanidad. Después de los casos de Sepur Zarco y las mujeres de Achí en Guatemala, este es el tercer juicio de esta naturaleza en Latinoamérica. Silva precisa que tiene este carácter por lo siguiente: “Las violaciones fueron masivas, sistemáticas y planificadas. Sostenemos que en Manta hubo una práctica de alcance generalizado contra mujeres adolescentes, entre 14 y 16 años, quienes fueron víctimas de violaciones. Las noticias de la época mostraban la ola de embarazos adolescentes que había en las zonas donde se instalaron bases militares, incluso, se hablaba de niños nacidos de relaciones de pareja no consentidas, cuyos apellidos, al desconocer las madres la identidad de sus agresores, los registraban con los apelativos de los militares como ‘puma’ o ‘militar’. La masividad del ataque es una característica de los delitos de lesa humanidad”.
El 2016 se dio inicio al juicio oral y todo hacía presumir que el caso de las mujeres de Manta y Vilca iba a llegar a buen puerto. Sin embargo, este juicio se quebró por una serie de irregularidades que reconoció la defensa de las víctimas.
Silva señala que hubo parcialización de los tres jueces en agravio de las víctimas, por ejemplo, se les hizo rendir sus declaraciones frente a los violadores: “Se las estaba revictimizando, el temor podría hacer que se olviden durante su declaración, o simplemente se nieguen a asistir porque estaban frente a sus agresores”. Rivera agrega que el tribunal tuvo una actitud agresiva con las víctimas como cuando las convocó a declarar a todas en Huancayo a las nueve de la mañana y a algunas las hicieron esperar hasta las cinco o seis de la tarde: “El tribunal no tenía un nivel de consideración mínimo con el tipo de caso que estaba juzgando”.
Otro factor que perjudicaba el caso era que se les negaba a las víctimas hablar del contexto en el que sucedieron las violaciones: “Era importante mencionar que se dieron en un contexto de conflicto armado, donde había un ambiente de terror y coercitivo por el que las víctimas no estaban en la capacidad de oponerse o enfrentarse a sus agresores. Si no se tomaba en cuenta esto, los casos habrían sido tomados como violaciones comunes y, por tanto, ya habrían prescrito”, menciona Silva.
“En materia de derechos humanos, el contexto es un asunto fundamental, porque no es posible entender lo sucedido en Manta y Vilca sin entender que esta localidad estaba sometida a un control absoluto de los militares. Si un tribunal no permite hablar de eso a la víctima, era obvio que había un porcentaje importante del caso que al tribunal no le interesaba conocer, un porcentaje decisivo para entender las conductas criminales que se estaban investigando”, añade Rivera.
En el interín del proceso, además, salieron a la luz los vínculos de Emperatriz Pérez Castillo, titular de la sala que tenía a su cargo el proceso de Manta y Vilca, con los implicados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Se supo que un colaborador eficaz señaló que un empresario habría intercedido por Pérez ante Guido del Águila, entonces presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, para lograr su nombramiento como jueza.
‶En estos veinte años, las mujeres de Manta y Vilca han visto pasar nueve gobiernos y una pandemia, han vivido la muerte de una de sus compañeras, Marilia, y para no flaquear con todo esto a cuestas ha sido de vital importancia tener un acompañamiento psicológico”.
Ante todos estos vicios que empañaron el proceso, el 2018, la Corte Suprema de Justicia dispuso apartar del caso a los tres magistrados a cargo por falta de imparcialidad, revictimización y limitar el derecho a la prueba y la verdad de las víctimas. En jerga jurídica, el juicio se “quebró”, lo que significa que volvió a fojas cero. “Teníamos un juicio que había avanzado dos años y medio, y se tuvo que hacer uno nuevo, comenzar con los interrogatorios de las víctimas, los acusados, los peritos, los testigos”, dice Rivera.
A comienzos del 2019 se dio inicio a un nuevo juicio del caso Manta y Vilca. El abogado de IDL señala que éste sí está cumpliendo con un tratamiento respetuoso a las víctimas: “Se les da tiempo suficiente para su declaración, por lo menos una sesión por cada denunciante. Además, se estableció la necesidad de que se interrogue de manera considerable sobre el contexto en el cual ocurrieron los hechos”, explica.
Sin embargo, Cynthia Silva de Demus subraya que el proceso aún flaquea en varios aspectos como, por ejemplo, que no se haga público: “La defensa de las víctimas solicitó privacidad en el momento de la declaración de las víctimas, pero no para todo el juicio, pues las agraviadas desean que el caso tenga una vigilancia ciudadana y un acompañamiento para asegurar la regularidad del proceso, pero esto no se ha concretado, las audiencias siguen siendo privadas, y muchas no viven en Lima y quieren seguirlas desde sus regiones”.
Y el otro contratiempo que ha llevado a que el juicio avance a paso lento ha sido las demoras en el propio proceso generadas, en la mayoría de los casos, por la defensa de los acusados: “Las audiencias se postergaban o se suspendían porque decían que no estaban listos para exponer sus alegatos o para oralizar las pruebas documentales, y se mandaba al máximo posible de programación de la siguiente audiencia que son más o menos dos semanas”.
Lo cierto es que han pasado cinco años desde que se inició el segundo juicio del caso Manta y Vilca, y que hoy se encuentra en su última etapa que consiste en la exposición de los alegatos finales de los actores del proceso: la fiscalía, la defensa de los acusados y la defensa de las víctimas: “Insistimos en que se cometió violaciones sexuales con características de lesa humanidad, con varias consecuencias como maternidad forzada”, expresa Silva.
Acompañamiento psicojurídico
En estos veinte años, las mujeres de Manta y Vilca han visto pasar nueve gobiernos y una pandemia, han vivido la muerte de una de sus compañeras, Marilia, y para no flaquear con todo esto a cuestas ha sido de vital importancia tener un acompañamiento psicológico.
La psicóloga Jennifer Villodas de Demus es una de las especialistas en salud mental que dan apoyo psicojurídico a las víctimas, es decir, no da terapia como tal, sino que las acompaña durante el proceso judicial para contener emociones y desarrollar estrategias para afrontar las situaciones que se presentan el camino: “Por ejemplo, [en este segundo juicio], el director de debates anunció que las audiencias serían una vez por semana, pero se faltó al compromiso, y se dieron cada tres semanas. Las señoras, naturalmente, expresaron su malestar, se sintieron otra vez maltratadas, quisieron viajar a Lima, pero ahí estamos nosotras para contenerlas y decirles que el equipo [jurídico] trabajará para reconsiderar el compromiso”.
En el primer juicio, rememora la psicóloga, las denunciantes pasaron por varios momentos de angustia: “Existía el temor de que no se les creyera, y cuando empezaron a dar sus declaraciones se preguntaban ¿será suficiente?, ¿qué más podemos decir?, ¿qué más podemos mostrar?, ¿me creerán?” Trabajar en reforzar la voz de las denunciantes ha sido crucial, sobre todo, porque durante el proceso se enfrentaron a maltratos como cuando, según narró Magda Surichaqui, para el reportaje Voces apagadas de Manta y Vilca, la titular Emperatriz Pérez le increpó el no haber hecho nada cuando sucedió la violación.
“Fue terrible porque ellas vienen de una experiencia histórica de haber tenido una voz silenciada, porque en principio no se les cree, y si se les cree, se les insulta o humilla, entonces, se quedan con la pregunta: ¿quiénes somos?, ¿nos pasó o no nos pasó? Eran unas adolescentes, la experiencia de violación cambió sus vidas por completo”.
Recordemos que muchas de las víctimas de violación sexual de Manta y Vilca tuvieron que abandonar sus distritos por vergüenza o por el estigma que les impusieron sus propios familiares o paisanos, y migraron a otras regiones del país: “Muchas no volvieron al colegio, se quedaron encerradas en sus casas, o cuando salían les pesaba las miradas de sus vecinos. Eran unas adolescentes que se sentían manchadas o sucias, y vivían un grado de rechazo exorbitante”, comenta Villodas.
Respeto por la persistencia en su búsqueda de justicia es lo que inspira en la psicóloga las mujeres de Manta y Vilca: “No sólo porque hicieron un proceso de denuncia, sino porque diariamente intentan estar mejor ya sea a través de la terapia o rehaciendo sus vidas, volviendo a contactar a sus parejas o hijos, hay que recordar que algunas de ellas vivieron maternidades forzadas”.
Nos acercamos al desenlace de un proceso judicial histórico, y nos preguntamos por qué sucedieron las violaciones de Manta y Vilca, el abogado Carlos Rivera explica: “Era una forma de exponer un modelo de represión, había un control absoluto de los militares sobre la comunidad, nadie salía o entraba de Manta si no tenía un permiso del jefe político de la base. Por otro lado, fue la expresión de un machismo extremo en el que el abuso de las mujeres era considerado parte del día a día, todo ello con la más absoluta complacencia de los jefes militares”.
Estamos en la última etapa del juicio oral del caso Manta y Vilca que empezó en 2019, han pasado cuarenta años desde que ocurrieron las violaciones sexuales masivas en estos distritos de Huancavelica, y veinte desde que se hizo público e ingresó al sistema de justicia peruano. Los especialistas entrevistados en este artículo reflexionan sobre su importancia ya que es uno de los casos de abuso sexual -además del de Magdalena Monteza que tuvo sentencia- que llegó a los tribunales: “No es posible que en un país en el que durante el conflicto armado se haya agredido sexualmente de manera constante y generalizada a las mujeres tengamos sólo un caso con tres condenados e incluso prófugos”, reflexiona Rivera.
Estaremos vigilantes de la sentencia.








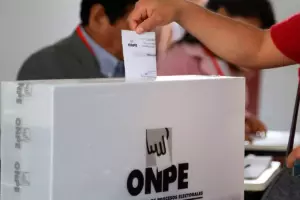




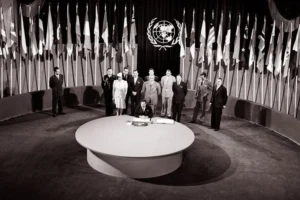
Deja un comentario