En el marco del XX Encuentro de Derechos Humanos, el director del IDEHPUCP, Miguel Giusti, participó en la mesa «Auschwitz y la construcción del consenso ético global». A partir de las reflexiones de Adorno y Lyotard, sostuvo que Auschwitz no fue solo una tragedia histórica, sino la manifestación del fracaso del racionalismo moderno y de una razón instrumental capaz de organizar el exterminio. Compartimos su ponencia.
La magnitud del horror vivido, perpetrado, en Auschwitz fue tal, que su descubrimiento no pudo ni puede ser sino motivo de escándalo. Cuando el filósofo Theodor Adorno pronunció aquella legendaria sentencia según la cual “después de Auschwitz no es ya posible el pensamiento”[1], se refería a una doble faz de ese acontecimiento escandaloso: no sólo a que su crueldad fue extrema o desmesurada (en ese sentido “impensable”), sino además a que algo perverso tenía que haber ocurrido en la concepción o en el rumbo de la cultura (en la tradición del pensamiento occidental) para que semejante barbarie haya sido posible.
Es sobre esta reacción filosófica perturbadora que quisiera aquí hacer algunas reflexiones. Sobre la tesis que nos asegura que Auschwitz ha puesto en entredicho el sentido de lo que llamamos “pensar”, al menos en la civilización dominante, y especialmente lo que se define como pensar desde la modernidad. Adorno no es el único filósofo que se interroga sobre el tema, como habremos de ver. Ni siguen todos tampoco una sola línea de argumentación. Pero en lo que sí coinciden es en destacar la complicidad entre el soberbio pensamiento racionalista moderno y su fatal desenlace en el campo de exterminio, así como en mostrar las huellas aún vigentes y los peligros que se ciernen persistentemente sobre la cultura a causa de la mencionada complicidad. Ante la aparición de diversas formas de genocidio en la historia reciente, esas reflexiones han de resultarnos premonitorias.
Me referiré a cuatro filósofos que nos han dejado valiosas lecciones al respecto. Además de Adorno, comentaré brevemente algunas ideas de Jean-François Lyotard, de Giorgio Agamben y de Hannah Arendt. Intentaré trazar un hilo explicativo que nos aclare primero cuál es el vínculo tan potente entre Auschwitz y la tradición del pensamiento racionalista y que nos haga entender luego por qué esa fatal alianza sigue siendo una amenaza en nuestra cultura.
Comenzaré con Lyotard porque, de los cuatro filósofos mencionados, es el que mejor explica el problema central, aun cuando su fuente de inspiración sea claramente la tesis de Adorno. Lyotard es uno de los principales representantes del movimiento filosófico del siglo pasado que se autodenominó “posmoderno”, en la medida en que se propuso denunciar los rasgos supuestamente totalitarios y encubiertos del proyecto civilizatorio surgido en la modernidad. Y ha dedicado varios escritos a desarrollar estas ideas. En uno de ellos, curiosamente titulado La posmodernidad (explicada a los niños)[2], se lee lo siguiente: “Mi tesis es que el proyecto moderno (de realización de la universalidad) no ha sido abandonado ni olvidado, sino destruido, liquidado. Hay muchos modos de destrucción, y muchos nombres le sirven de símbolos. ‘Auschwitz’ puede ser considerado un nombre paradigmático de la ‘no realización’ trágica de la modernidad.”[3]
El proyecto moderno del que se nos habla sería la pretensión de la cultura occidental europea de aquella época (¿sólo de aquella época?) de haber concebido un modelo de civilización supuestamente “racional”, de validez universal, gracias al cual todos los ámbitos de la vida social y de la relación con la naturaleza estarían regidos por criterios estrictamente racionales, ya no dependientes de los prejuicios idiosincráticos “irracionales” de otras culturas o de fases más primitivas de la propia. En el ámbito del conocimiento se habría impuesto ampliamente el paradigma de la ciencia natural, acompañado de sus ramificaciones tecnológicas que nos permiten ejercer un dominio sobre la vida entera. En el ámbito del poder, o de la política, se habría impuesto el paradigma de la libertad y de la emancipación, desde entonces considerado como utopía colectiva en el mundo entero. Pero ese proyecto civilizatorio va acompañado de una narrativa que lo convierte precisamente en el modelo utópico universalmente válido, lo que Lyotard llama un “Gran Relato” (Grand Récit) legitimador. Llamarlo “relato” o “narrativa” es, obviamente, una forma de relativizarlo o, más bien, de mostrar una de sus contradicciones performativas, porque lo que sirve así de legitimación es justamente una forma de “saber” (el relato) que ha sido desautorizada por la “ciencia”. Lo dice el propio Lyotard en forma hasta irónica: “El saber científico no puede saber ni hacer saber que es el verdadero saber sin recurrir a otro saber, el relato, que para él es una forma descalificada de saber”[4]. En cualquier caso, como en todo “relato”, también en el Gran Relato Legitimador de la modernidad hay un protagonista, un “héroe”, que es aquí el “pueblo”, el sujeto de la emancipación.
«Después de Auschwitz no es ya posible el pensamiento».
Pues bien, ¿qué fue lo que ocurrió en Auschwitz? Que allí se sacrificó deliberadamente a un “pueblo”, al supuesto héroe del relato emancipatorio de la modernidad, y que se invirtió en la empresa toda la capacidad del conocimiento científico y tecnológico con el fin de obtener la mayor racionalización del exterminio. Se entiende ahora por qué dice Lyotard que ese lugar, ese nombre, representa paradigmáticamente el fracaso del proyecto de la modernidad, o su no realización trágica. El Gran Relato delató su rostro más siniestro, nos reveló qué era capaz de producir en la historia, tras su intención de racionalizar la comprensión del mundo. Por eso añade que la “posmodernidad” no es sino el reconocimiento de “la incredulidad frente a los meta relatos”; que ella no es “el fin de la modernidad, sino su estado naciente y constante”[5], es decir, que ella expresa una profunda desconfianza ante las ilusiones civilizatorias de la tradición occidental (del pensamiento occidental) −que han llegado a contradecirse de forma tan flagrante−, sin que ella, la desconfianza, estuviera nunca ausente ⎯como tampoco debe estarlo ahora, podríamos añadir, frente a otros grandes relatos justificatorios de exterminio, en los que también se legitima la eliminación de poblaciones enteras con los recursos tecnológicos y los argumentos supuestamente “racionales” que ya hemos visto en acción.
La tesis de Lyotard no es, pues, sólo un diagnóstico de lo que significó Auschwitz en la historia de la cultura, sino además un llamado de advertencia sobre el permanente peligro que encierra ese Gran Relato Legitimador. Coincide con él, siendo justamente su fuente de inspiración, el filósofo alemán Theodor Adorno. A él le debemos las expresiones más contundentes sobre la elocuente lección que debíamos extraer de la inusitada barbarie de Auschwitz: que desde entonces no es ya posible el pensamiento, ni la razón, ni la poesía. Ha sido, piensa él, la filosofía idealista alemana −que proclamaba la existencia de un curso racional de la historia o de una identidad entre “lo racional y lo real”− la que ha preparado el camino para la justificación de cualquier atrocidad, precisamente porque todo podía ser recuperado o asimilado a una historia del progreso de la razón o la civilización. Auschwitz, nos dice, demostró irrefutablemente el fracaso de esa cultura[6]. El pensamiento, la razón, es decir, el proyecto racionalista moderno del que habla Lyotard debe ser sometido a un cuestionamiento severo, porque nos ha demostrado de modo escandaloso lo que es capaz de producir.
Siendo él, Adorno, fundador de la Escuela de Frankfurt de Teoría Crítica, y teniendo raíces judías, fue obligado a emigrar a los Estados Unidos a inicios del nazismo. Pero, a su retorno a Alemania, hizo sentir con frecuencia y con agudeza su posición contestataria, su interpretación profundamente pesimista sobre las ambiciones del racionalismo eurocéntrico. Cómo no recordar aquí el título de su obra principal de ética: Moral mínima. Reflexiones desde la vida mutilada (Minima Moralia. Überlegungen aus dem beschädigten Leben)[7]. Su tesis sobre Auschwitz y la razón moderna la expuso principalmente en un libro titulado Dialéctica negativa (Negative Dialektik), otro clásico de los estudios sobre nuestro tema. Sostiene allí que la causa principal de los desvaríos de la razón, puestos al descubierto en el caso de Auschwitz, es la mencionada ilusión idealista alemana según la cual la dialéctica consiste en ofrecer siempre una explicación positiva, una conciliación, en resumidas cuentas, una justificación del vínculo entre el pensamiento y la realidad, sea cual fuere el curso que esta última tome. Convencido de que hace falta una nueva manera de pensar, propone por eso el reverso de esa dialéctica, una “dialéctica negativa” que se resista a bendecir el curso de las cosas, que admita la imposibilidad de justificar los crímenes de la historia, que reconozca su “negatividad”, vale decir, su extrañeza o su silencio frente a muchas realidades, terribles, de este mundo. Sólo así el pensamiento podría recuperar su sentido crítico, su razón de ser, no cubriendo de racionalidad las barbaries que se repiten una y otra vez. “Hitler −escribe− ha impuesto a los hombres un nuevo imperativo categórico ante su actual estado de esclavitud: el de orientar su pensamiento y acción de modo que Auschwitz no se repita, que no vuelva a ocurrir nada semejante.”[8]
«El totalitarismo tiene como objetivo último la dominación total del hombre. Los campos de concentración son laboratorios para hacer experimentos sobre esa dominación total, porque, siendo la naturaleza humana lo que es, este objetivo sólo puede alcanzarse en las condiciones extremas de un infierno construido por el hombre».
¿A qué se refiere Adorno cuando nos habla del “actual estado de esclavitud” de los seres humanos? Tratemos de responder a esta pregunta con ayuda de los escritos de Giorgio Agamben y de Hannah Arendt. “Esclavitud” es quizás una palabra excesiva, que podría distraernos de lo esencial. Lo que Agamben sostiene, en consonancia con Adorno y Lyotard, es que el desenlace de Auschwitz no es una tragedia azarosa, ni un acontecimiento incomprensible, sino más bien un dispositivo sociopolítico inscrito en la médula del proyecto de la modernidad y, por lo mismo, un riesgo permanente en la cultura del sistema capitalista. Dedica una sección entera de su libro Homo sacer −curioso título sobre el que volveré enseguida− a sostener que “el campo de concentración [es el] paradigma biopolítico del mundo moderno”[9], su “matriz oculta, el nomos [o la ley] del espacio político en el que vivimos todavía”[10]. La tesis es que, en la modernidad, el poder político se ha estructurado de manera tal que masifica a los seres humanos considerándolos meros laboradores y consumidores, despojándolos de todo protagonismo en la conducción de su destino; un poder que, aunque formalmente se reclama de una serie de instancias jurídicas para existir, en realidad se las ingenia siempre para instaurar “estados de excepción” en los que pueda suspender los derechos o las normas a fin de ejercer su soberanía total sobre los individuos. La verdadera “matriz” de esta estructura política sería la de perseguir continuamente el totalitarismo (el estado de excepción), es decir, la concentración del poder, permitiendo y promoviendo así la anulación de los derechos de los individuos, cuya existencia se reduciría a una mera vida biológica carente de toda relevancia jurídica o social, a una “vida nuda” (o “desnuda”), como la suele llamar. Retomo aquí la curiosa expresión que da título a su libro: homo sacer. La expresión es obviamente latina, pero es una fórmula jurídica acuñada en la antigua Roma para designar a un individuo al que se había despojado de sus derechos, de manera que cualquiera podía maltratarlo o quitarle la vida sin consecuencia alguna. Por eso, la traducción no debería ser, como parecería natural, la de “hombre sagrado”, sino más bien la de “hombre maldito” (o una versión maldita de lo sagrado), alguien abandonado a su suerte y sobre todo abandonado por el Estado. Esa sería la aspiración encubierta del sistema político moderno: convertir o, mejor dicho, mantener a los individuos en un estado de desprotección sistemática de sus derechos, lo que lleva a Agamben a sostener la existencia de una honda complicidad entre el totalitarismo, el estado de excepción y los campos de concentración.

Agamben recurre con frecuencia a los escritos de Hannah Arendt, intentando extraer de ellos insumos para su propia lectura del problema. No le es difícil detectar el nexo que Arendt establece entre el totalitarismo y la condición tremendamente inhumana (el “mal radical”) que se produce en los campos de exterminio, reflexión que la llevó a formular una interpretación original y honda sobre lo que merece llamarse un “crimen contra la humanidad”[11]. Ha llegado a descubrirse (y a publicarse) un manuscrito incompleto de Arendt titulado Proyecto de investigación sobre los campos de concentración[12]. Se lee allí: “El totalitarismo tiene como objetivo último la dominación total del hombre. Los campos de concentración son laboratorios para hacer experimentos sobre esa dominación total, porque, siendo la naturaleza humana lo que es, este objetivo sólo puede alcanzarse en las condiciones extremas de un infierno construido por el hombre”[13]. Arendt no va tan lejos como Agamben en suponer que ese vínculo es una matriz constitutiva del pensamiento occidental moderno, pero ciertamente coincide en asociar el totalitarismo a la manipulación y el desprecio de la vida humana.
Con lo dicho hasta aquí, podemos hacernos ya una idea del impacto que ha tenido Auschwitz en la reflexión filosófica que le sucedió. Los cuatro autores citados no sólo concuerdan en considerar el campo de concentración como una expresión extrema de la maldad y la crueldad humanas, sino que detectan allí además las huellas de un proceso más subterráneo de perversión de las pretensiones del racionalismo occidental, tanto en su dimensión epistemológica como en su dimensión política, y nos advierten sobre los peligros que se derivan para el futuro. Para nuestro futuro, que es ahora el presente, en el que vemos resurgir con fuerza, acaso debido a esa matriz torcida de nuestra civilización, el totalitarismo, los genocidios, los nacionalismos prepotentes, la persecución de poblaciones migrantes. No hemos aprendido lo suficiente, o no hemos aprendido lo necesario. No sólo debemos seguir luchando para que esta historia no se repita, sino que debemos hacerlo con más perspicacia y con más astucia.
[1] Adorno se ha expresado en muchas ocasiones y en múltiples foros sobre el sentido o el sinsentido de Auschwitz, intentando hacer explícita la contradicción entre el pensamiento racionalista moderno y su “desenlace” en Auschwitz. La cita más conocida es aquella en la que sostiene que “después de Auschwitz no es posible la poesía”. Ver Theodor Adorno, Dialéctica negativa, versión castellana de José María Ripalda, revisada por Jesús Aguirre, Madrid: Taurus, 1984, p. 363. Allí mismo Adorno reconsidera la validez de la tesis y en cierto modo se retracta.
[2] Jean-Francois Lytoard, La posmodernidad (explicada a los niños), Barcelona: Gedisa, 1994.
[3] Ibid., p. 30.
[4] Jean-François Lyotard, La condición postmoderna. Informe sobre el saber, traducción de Mariano Antolín Rato, Madrid: Ediciones Cátedra, 1987, p. 51.
[5] Ibid., p. 4.
[6] Adorno, Dialéctica negativa, o.c., p. 336. Remito aquí al filósofo y periodista español Rafael Narbona, quien ha escrito numerosos artículos de coyuntura, siempre sugerentes, sobre la actualidad de las tesis de Adorno y sobre su plausible vinculación con los crímenes contra el pueblo palestino. Ver, por ejemplo, su artículo “Theodor W. Adorno: de Auschwitz a Gaza”: https://inmediaciones.org/theodor-w-adorno-de-auschwitz-a-gaza/.
[7] Theodor Adorno, Minima moralia. Reflexiones desde la vida dañada, traducción de Joaquín Chamorro, Madrid: Taurus, 1999.
[8] Adorno, Dialéctica negativa, o.c., p. 365.
[9] Giorgio Agamben, Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, traducción de Antonio Gimeno Cuspinera, Valencia: Pre-Textos, 1998, p. 151ss.
[10] Ibid., p. 212ss.
[11] Ver en especial Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem, Nueva York: Viking, 1964. Remito igualmente a mi artículo “El humanitarismo, ¿un nuevo ideal moral?”, en: Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política, Madrid, Nº 46, enero-junio, 2012, pp. 151-165. https://doi.org/10.3989/isegoria.2012.046.06.
[12] El ensayo se ha publicado en inglés en el volumen: Hannah Arendt, Essays in understanding 1930-1954, Nueva York: Harcourt, Brace & Co, 1994.
[13] Ibid., p. 240.








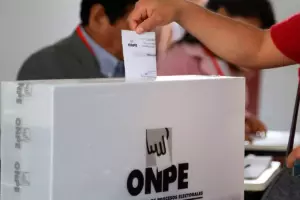





Deja un comentario