En el marco del XX Encuentro de Derechos Humanos «La crisis del consenso global«, el politólogo Eduardo Dargent participó en la mesa “La reconfiguración del orden global”, donde reflexionó sobre los desafíos que enfrenta el sistema internacional en un contexto de transformaciones políticas y tensiones geopolíticas. A continuación, compartimos su ponencia[1].
Junto con una colega, Camila Gianella, estamos escribiendo un artículo sobre las razones por las que consideramos se vienen debilitando tanto nuestro sistema de protección constitucional como la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer valer sus sentencias en nuestro país. La explicación que ofrecemos en el texto es que existe un debilitamiento doméstico e internacional de actores políticos democrático y organizaciones internacionales que daban espacio político, seguridad y soporte a los tribunales para tomar decisiones más autónomas. A nivel interno, un Congreso fragmentado, pero capaz de coordinar una agenda mínima de intereses mutuos, ha debilitado este sistema jurídico democrático. A nivel externo, el sistema internacional ha devenido menos democrático que en el pasado.
Al presentar el trabajo en un seminario, una de las participantes nos indicó que, de alguna manera, la figura que le dejábamos en la cabeza para explicar la actual debilidad de actores judiciales domésticos e internacionales era la de los antiguos soportes externos, los arbotantes voladores, usados en las catedrales góticas para permitir que estos edificios tuvieran una mayor altura. Antes de conocer otros recursos para soportar el peso desde la parte interna de la estructura, los arquitectos daban esta solución de soportes externos, sin los cuales el edificio perdía solidez y se derrumbaba.
Esta figura de soportes externos es útil para representar el respaldo que le da efectividad a la ley, a un sistema de justicia o a los valores de un régimen político determinado: si no hay soportes poderosos que apoyen las normas y la acción de los órganos de justicia, es probable que estas normas no se cumplan. A este poder se refiere Hobbes cuando dice que “los convenios sin espadas son solo palabras”, sin poder que los garantice los pactos no serán respetados, se quedan en declaraciones. Esta afirmación de que sin poder no hay derecho es una que en el cotidiano nos puede resultar exagerada. Una característica de los sistemas legales o políticos efectivos, sólidos, es que las leyes se cumplen sin pensar mucho en quienes las apoyan, hay una legitimidad ganada que les da efectividad casi automática. Pero si el poder que sustenta el sistema legal o político (liberal, monárquico-constitucional, absolutista, el que sea) se debilita, es muy probable que, eventualmente, el sistema también lo haga. Y en países donde las reglas no siempre se cumplen, esta relación entre poder y derecho es más relevante para garantizar el cumplimiento.
En sencillo, lo que con Camila queremos mostrar en el artículo es que los tribunales democráticos y la CIDH han perdido poder en el Perú porque sus apoyos domésticos (Gobiernos y bancadas más programáticas y democráticas), pero en particular los apoyos externos en el sistema internacional se han debilitado. Si nos quedamos con la figura de los arbotantes para resaltar ya no todos los soportes sino solo los soportes externos, la figura se vuelve todavía más potente para la charla actual que se centra en la importancia de esos poderes externos para nuestra democracia. Si se rompen los arbotantes voladores, y sin soportes internos fuertes, las perspectivas del retroceso democrático son más preocupantes.
Un Contexto Democrático Internacional Cuestionado.
En distintos países de América Latina observamos que los recursos democráticos domésticos se han debilitado. Escándalos de corrupción, desprestigio de partidos políticos, el impacto diferenciado de la pandemia son todas causas que han impactado los apoyos a la democracia en la región. Pero considero que lo que ha variado más en los últimos tiempos, y en forma muy rápida, son los soportes internacionales a este régimen político.
«Los tribunales democráticos y la CIDH han perdido poder en el Perú porque sus apoyos domésticos (Gobiernos y bancadas más programáticas y democráticas), pero en particular los apoyos externos en el sistema internacional se han debilitado».
Desde aproximadamente fines de los años setenta había un contexto internacional favorable para una agenda democrática, que la dotaba de poder ideológico, simbólico, y la legitimaba. El surgimiento del Estado constitucional en América Latina, prometido desde las Constituciones del Siglo XIX pero inefectivo en nuestros países, fue un cambio telúrico en la región. El derecho dejaba de lado un positivismo limitativo de derechos, que fue la marca más común en la región durante buena parte de su historia, y surgía una nueva forma de entender la subordinación de los poderes públicos al texto constitucional. Lejos todavía de cumplir sus promesas, pero no por ello menos relevante y significativo.
Este cambio internacional sirvió de apoyo para procesos domésticos de democratización. Estas agendas democráticas tenían poderosos promotores empujándolas desde fuera. La legitimidad democrática era una marca de buena conducta, y resultaba en mejores condiciones para la relación con los actores que iban ganando más poder en la esfera internacional, como Estados Unidos y Europa democrática.Hoy que se han debilitado estos soportes, es más fácil reconocer su impacto e importancia. En países donde las agendas democráticas se sostienen en partidos políticos de clara vocación democrática y pluralista con representación en el Congreso, o en espacios de gobierno local, o donde hay amplias clases medias que reconocen esos valores como centrales para la política, pues estas agendas estarán más enraizadas y aguantarán mejor el debilitamiento externo. Pero en países donde estos apoyos domésticos son menores, el cambio externo es mucho más preocupante.
¿Cómo se manifestaba el poder de este sistema externo a nivel doméstico? Desde el fin de la Guerra Fría existía un ánimo dominante de fortalecimiento de la democracia, con Estados Unidos y la Unión Europea marcando la legitimidad del Gobierno, poniendo las estrellitas de buen comportamiento en el sistema internacional. La cooperación para el desarrollo colocaba una serie de estándares e incentivos que promovían la democracia y limitaban agendas autoritarias. Crecieron también en esos años agendas progresistas claves como parte de este combo democrático: derechos humanos, anticorrupción, derechos individuales y derechos sexuales y reproductivos. Estas agendas y apoyos se concretaban de distintas formas. Algunas en favor de actores democráticos: fondos para organizaciones, capacitaciones, fortalecimiento de instituciones. Pero también como veto: límites a actores autoritarios, pérdida de legitimidad externa si se cometían ciertas acciones, demandando obediencia a decisiones de organismos internacionales y de derechos humanos. Se incrementaba así el costo de tomar decisiones autoritarias.
El libro Autoritarismos competitivos, de Steven Levitsky y Lucan Way (2010),[2] precisamente detalla distintas maneras en las que los «vínculos» (linkages) con países democráticos, y también las presiones (leverage) que estos pudiesen ejercer, ayudan a sostener la democracia y a inhibir tendencias autoritarias domésticas. Los vínculos desincentivan medidas iliberales, abren oportunidades de negocios o de cooperación, socializan élites en valores democráticos, entre otras cosas. Y las presiones al demandar una mayor democratización o un respeto mínimo democrático limitan tendencias autoritarias.
Este sistema internacional, y sus agendas, permitía también que algunas burocracias progresistas tomaran dichas agendas a nivel doméstico y contaran con recursos, apoyo técnico y validación de sus acciones frente a sus jefes políticos. Esta capacidad de avanzar políticas públicas progresistas era mayor cuando sus jefes políticos con frecuencia procedían de partidos muy débiles, con tiempos breves en el cargo y sin ideas claras de política pública.
Estos valores democráticos y quienes los validaban desde el exterior no solo limitaban a actores con ideologías y programas autoritarios, sino quizá, tanto o más importante como lo vemos hoy en día, alineaban con la democracia a esos actores que están en una zona gris; actores sin mayores preferencias programáticas por este régimen político pero sin valores pluralistas o liberales. Actores adaptativos, que harán avanzar sus intereses por donde sople el viento, listos para bajar los estándares democráticos si pueden ganar algo a cambio, pero que no lo hacían por estar limitados por el sistema externo.
La dimensión internacional, entonces, fue clave para el avance de estas agendas progresistas y, no lo olvidemos, para la democracia en general. Repito: lejos de cumplir los estándares democráticos contenidos en tratados y constituciones, pero sin duda el momento democrático más importante de la región. ¿Qué pasó en años recientes? Que esos soportes del poder democrático, del Estado constitucional, se fueron debilitando. La dimensión internacional ha cambiado en muy poco tiempo. Y puede hacerse el argumento contrario ahora: lo que vemos es el surgimiento de mecanismos de apoyo autoritario.
Así lo dice Oisin Tansey (2016)[3] en un libro de hace algunos años sobre el peso del sistema internacional en determinar el régimen político, en particular cómo puede servir a la legitimidad autoritaria:
“Existe una amplia literatura sobre el papel que pueden desempeñar los factores internacionales en la promoción y contribución a la democratización de los regímenes autoritarios. (…) Sin embargo, al igual que algunos actores internacionales pueden tratar de persuadir y presionar a los actores autocráticos para que se abstengan de participar en comportamientos autocráticos, también pueden los actores internacionales ofrecer aliento y apoyo. Muchos autócratas se han dado cuenta de que, al considerar sus opciones y al adoptar un comportamiento autocrático, se benefician de la presencia de importantes y a menudo poderosos aliados internacionales que les proporcionan tranquilidad y formas materiales de patrocinio. Rusia y China han sido señaladas a menudo como patrocinadores clave de regímenes autocráticos, pero muchos países, incluidas democracias como Estados Unidos y el Reino Unido, apoyan habitualmente a países no democráticos en el extranjero.” (Traducción Propia, p.2).

A diferencia de la promoción de la democracia, estas influencias externas no se tratan necesariamente de “promoción del autoritarismo”, que también la hay de distintas formas. Es también tolerar lo no democrático. Silencio pragmático que reduce los costos de las estrategias para mantener el poder: violencia, eliminar libertad de expresión, reducir competencia política, legitimar elecciones amañadas. El contexto internacional ha cambiado en forma muy rápida hacia uno que promueve o tolera el autoritarismo.
Por un lado, han surgido nuevos poderes que no priorizan la democracia. El poder e influencia de China, un actor poderoso económicamente y no democrático, ha crecido en la región en forma sustantiva. Si bien hay diferencias entre los expertos respecto a cuán autoritaria es su influencia, es claro que su existencia reduce las presiones de democratización de los actores hasta entonces dominantes y legitima otras formas de régimen político, lo que da argumentos a quienes rechazan la participación electoral como base de la legitimidad política. Putin y su estabilidad en Rusia representa otra fuente de legitimidad para gobernantes autoritarios, al gobernar con elecciones abiertamente amañadas y avanzar una clara agenda antiprogresista que fascina a los conservadores locales. Curiosamente, la izquierda autocrática peruana mantiene su apego de tiempos de la Guerra Fría con un país que hace años abandonó su comunismo y representa un capitalismo de amigotes.
«Va quedando claro, en poco tiempo, que estas prioridades presentes en la esfera internacional, ya no solo las progresistas, sino en forma más general, las que hasta hace poco llamábamos a secas democráticas, no serán parte de la agenda internacional de los Estados Unidos. Salvo, claro, que se alineen con sus intereses o con sus nuevas posturas, perdiendo, así, la ventaja moral de un liberalismo que puede (o podía) criticar a los autoritarismos a secas, del signo que sean».
Aparecieron, además, liderazgos populistas en plenos centros de poder democrático: Inglaterra, Francia o Estados Unidos. Y países que se democratizaron tras estar controlados por la Unión Soviética, como Hungría o Polonia, retornaron a nuevas formas autoritarias, esta vez de signo conservador y anticosmopolita, que se han vuelto referentes de las derechas conservadoras de todo el mundo. En la región, además, han surgido o se han consolidado opciones autoritarias de todo signo, algunas en la línea conservadora en boga, como El Salvador o el fallido intento de autocratización de Jair Bolsonaro en Brasil, pero otras siguiendo viejas tradiciones de populismo de izquierda también antidemocráticas como Venezuela o Nicaragua. Todos construyendo su legitimidad contra valores progresistas.
Donald J. Trump llegó el poder en los Estados Unidos este año para profundizar estas tendencias. Va quedando claro, en poco tiempo, que estas prioridades presentes en la esfera internacional, ya no solo las progresistas, sino en forma más general, las que hasta hace poco llamábamos a secas democráticas, no serán parte de la agenda internacional de los Estados Unidos. Salvo, claro, que se alineen con sus intereses o con sus nuevas posturas, perdiendo, así, la ventaja moral de un liberalismo que puede (o podía) criticar a los autoritarismos a secas, del signo que sean.
Así, la política multilateral y sus contenidos democráticos se va debilitando en las potencias democráticas, tanto desde fuera como desde dentro. Cada vez son más frecuentes las amenazas de incumplir tratados o de no reconocer la autoridad de órganos de resolución de conflictos entre Estados, como Cortes de Derechos Humanos o Comités de las Naciones Unidad. Todos estos procesos tienen un impacto doméstico, donde grupos antidemocráticos y antiprogresistas se fortalecen por esa validación externa. Sin apoyos externos, y si además se debilita la representación política doméstica de actores democráticos, a la larga no hay poder. Y sin poder no hay agendas de reforma o, siquiera, una cancha electoral nivelada.
¿A qué puede conducir este cambio externo en los próximos años?
Para entender mejor la gravedad de la situación, hay que reconocer que ese sistema externo que hemos considerado tan favorable para la democracia fue en realidad bastante limitado para avanzar hacia democracias más sólidas. En un influyente texto del año 2002, «El fin del paradigma de la transición», ya Thomas Carothers[4] denunciaba el optimismo de quienes señalaron que la tercera ola de la democracia había puesto en ruta transicional democrática a los países del mundo. Él encontraba, más bien, que varios países llamados «en transición» en realidad estaban en algún punto bastante estable de una zona gris entre el autoritarismo y la democracia.
El autor identificaba dos grandes patrones en los sistemas políticos de esa zona: el pluralismo irresponsable y los regímenes controlados por un poder dominante. En el primero, en el que incluía a países de América Latina, se daban elecciones y rotación entre quienes gobernaban, pero con corrupción, clientelismo y baja calidad de políticas públicas. En el segundo, había cierta competencia electoral, pero claros poderes dominantes que hacían dicha competencia injusta, similar a lo que luego Levitsky y Way llamarían «autoritarismo competitivo»). Concluía Carothers que era más probable que los países se movieran en esa zona gris antes que transitar a regímenes sustancialmente más democráticos. El diagnóstico probó ser certero: muchos de estos países se mantuvieron en esta zona gris con relativa estabilidad en lugar de democratizarse. Sin contar los varios otros que se mantuvieron claramente autoritarios: China, Cuba, Singapur, Iran, Myanmar, Vietnam, Cora del Norte.
Pues bien, ahora imaginemos cómo se comportarían las élites políticas del pluralismo irresponsable y de regímenes con poderes dominantes sin esa presión externa que los empujaba a ser un poco más democráticos. Probablemente ahora se aproximen más al autoritarismo. Lo doméstico será más importante para defender la democracia. Y pensemos en países como el Perú donde este enraizamiento democrático es menor que en otros.
Sin actores de peso apoyando los pactos, estos eventualmente se debilitan. Y hasta los más firmes convenios, asentados en la costumbre o en el respeto, pueden perder sus dientes. El mejor ejemplo es la decisión del Tribunal Constitucional de 2023 que permitió aplicar el indulto humanitario concedido a Fujimori, un indulto que en 2018 ya había sido detenido por una resolución de la CIDH, en seguimiento de su sentencia por el caso Barrios Altos-La Cantuta, y cortes peruanas que la hicieron efectiva. Una serie de analistas señalaron que este nuevo intento de aplicar el indulto no podía concretarse porque, como ya había dicho la Corte en 2018, e incluso apenas un año antes por un intento similar, esta decisión no respetaba las obligaciones contenidas en la sentencia original de la CIDH. Todos sabemos lo que sucedió: a pesar de que la Corte Interamericana volvió a pronunciarse en contra, el Tribunal Constitucional interpretó los alcances de la sentencia Barrios Altos-La Cantuta de forma distinta, más restrictiva, ordenando la liberación, y el Ejecutivo aplicó la orden, incluso desoyendo un pedido de la CIDH para que no lo hiciera. En términos simples, el TC consideró que no cabía una interpretación de la sentencia original que obligase a los Estados a actos posteriores distintos a los del caso. Los arbotantes internacionales ya no estaban allí para elevar los costos de la decisión autoritaria.
«Hoy, que es evidente que Estados Unidos no quitará visas a grupos abusivos como el Congreso peruano, la lección más bien es la contraria: hay más libertad para tomar medidas no democráticas».
Tengo claro que una sentencia internacional no puede quedar atada a la libre interpretación del Estado condenado y que lo que hizo el Perú es no respetar lo que ya le mandaba la sentencia original. No fue correcto, no fue ni es técnico, no es legal. Pero esas apreciaciones rotundas y admonitorias que pensaban que la CIDH podría detener el indulto olvidaban que estamos jugando en una cancha política internacional muy diferente a la de hace algunos años. Debería ser obvio que razones de justicia referidas a los derechos humanos no van a detener hoy a los actores políticos que controlan el Congreso. Ya no hay fuerza externa para hacer respetar este tipo de decisiones. Siendo las cortes actores no solo jurídicos sino también políticos, probablemente lo que cambie en el futuro sea el contenido del derecho internacional de los derechos humanos.
Otro ejemplo más de estos apoyos externos perdidos y la dificultad de actores jugando con las viejas reglas de entender que este mundo se va o ya se fue. Analistas y opinantes progresistas señalaban hace apenas un par de años que los congresistas debían restringirse en sus acciones contra el sistema de justicia, porque si no, Estados Unidos les quitaría la visa. La amenaza hacía referencia a lo sucedido en Guatemala, donde Estados Unidos castigó a una coalición autoritaria que atacaba desde el Congreso a la oposición e inclinaba el piso severamente en elecciones. Consideré ingenua, pero también medio suicida, esta amenaza: era reconocer que domésticamente no existían mecanismos de control de estos abusos, que dependíamos de una decisión de Estados Unidos. Era como tirar la toalla, reconociendo que las protestas que antes hicieron retroceder a políticos débiles no se darían. Una declaración de precariedad disfrazada de amenaza. No hubo ningún gesto de que el retiro de visas sucedería. Hoy, que es evidente que Estados Unidos no quitará visas a grupos abusivos como el Congreso peruano, la lección más bien es la contraria: hay más libertad para tomar medidas no democráticas.
Conclusión.
¿Era imprevisible este cambio en el sistema internacional? Quienes tuvimos una mirada poco optimista del enraizamiento de la democracia en la región, que fuimos varios, sabíamos que no había que confundir duración democrática con fortaleza de la misma. En un texto publicado en 2009[5], describí la forma estratégica en que élites de izquierda y de derecha apelaban a valores democráticos para defenderse cuando estaban en desventaja y eran amenazadas por el Gobierno, pero desconocían los mismos e, incluso, los vulneraban cuando tenían ventaja sobre sus rivales. «Demócratas precarios», los llamé. El trasfondo del ensayo era resaltar las débiles bases domésticas de la democracia en varios países de la región, señalando que las fuentes de la mayor estabilidad democrática en estas décadas era internacional:
“Propongo que el cambio más importante para explicar la continuidad democrática en la región es externo y no interno. Esta continuidad se explica principalmente por un contexto internacional favorable a este régimen político que incrementa los costos de quebrar la democracia y refuerza a actores democráticos locales […] No obstante, un cambio en la esfera internacional, sea por el crecimiento en poder y prestigio de algún nuevo régimen autoritario o por el cambio de prioridades de las democracias desarrolladas, podría llevar a retrocesos democráticos. (p. 75)”.
Pues ambas cosas han sucedido. Y no parece que lo que hoy vivimos sea meramente episódico. En el mejor de los casos, se atenuará con elecciones que revitalicen, en las democracias de ingreso alto, a actores hoy desprestigiados, o si surgen nuevos liderazgos que sepan revalorar las bases democráticas. En el peor, la democracia dependerá todavía más de las fuerzas domésticas que de valores y presiones externas. Este es un mundo nuevo, con actores democráticos de mucha menor relevancia.
¿Estamos tan mal como suena? No necesariamente: existe una base doméstica de ciudadanía democrática más grande de lo que se cree. Pero toca activarla, financiarla, apoyar su articulación aun en condiciones muy difíciles. Los demócratas, quizá confiados por las batallas ganadas en décadas pasadas, confundimos este contexto internacional favorable con poder propio. No ejercitamos los músculos que dan real seguridad a sus agendas: construir organización política y ganar votos. Y hoy es urgente reconocerlo. La politóloga y constitucionalista Kim Lane Scheppele[6], al criticar la forma pasiva en que algunos constitucionalistas enfrentan fuerzas iliberales en sus países, resume bien lo que quiero transmitir: «Vale la pena defender el constitucionalismo liberal y democrático, pero, para hacerlo, primero hay que dejar de creer que las Constituciones se pueden defender solas». Para defender estos valores toca hacer política, un espacio donde el progresismo ha mostrado enormes limitaciones.
[1] El texto se basa en una sección del capítulo 2 del libro Caviar (2025, Lima: Penguin Random House)
[2] Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). Competitive Authoritarianism Hybrid Regimes after the Cold War. Cambridge Cambridge University Press.
[3] Tansey, O. (2016). The International Politics of Authoritarian Rule. Oxford: Oxford University Press.
[4] Carothers, T. (2002), “The End of the Transition Paradigm”, Journal of Democracy, 13 (1), 5-21.
[5] Dargent, E. (2009). Demócratas Precarios: Élites y Estabilidad Democrática en el Perú y América Latina. Lima: IEP.
[6] Lane Scheppele, K. (2023). “The Life and Death of Constitutions.” Law & Society Review 57(4): 423–443. https://doi.org/10.1111/lasr.12692








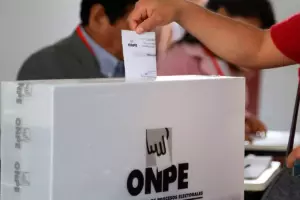





Deja un comentario