Este 2025 el Encuentro de Derechos Humanos organizado por el IDEHPUCP cumplió 20 años. Su vigencia no solo deja en claro el compromiso del IDEHPUCP con la materia, sino también la importancia de no dejar de lado la memoria en la agenda del debate público.
Han pasado veinte años desde que el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) organizó la primera edición del Encuentro de Derechos Humanos. Entonces el país era otro. Dos años antes, en agosto de 2003, se había entregado el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y esa fue la semilla del nacimiento del IDEHPUCP, en el año 2004 y del Encuentro el 2005. Era una época en la que se instaló una cierta urgencia de hablar del respeto a los derechos humanos, del reconocimiento a las víctimas del conflicto armado interno, de la importancia de la memoria. Hoy, en 2025, aquellos sentidos comunes son cuestionados y llevados a espacios de disputa. Y, sin embargo, el Encuentro de Derechos Humanos cumplió 20 años.
La investigadora Iris Jave, quien estuvo presente desde el inicio, tiene claro que mantener este espacio después de dos décadas significa “ir a contracorriente”, en un contexto en el que los derechos humanos se ven sometidos a un ataque constante tanto en Perú como en el mundo. Lo que comenzó como un evento académico centrado en las recomendaciones de la CVR, se ha convertido en una tradición que convoca año tras año a estudiantes, académicos, activistas, funcionarios públicos y artistas. Un lugar donde se cruzan saberes, experiencias y memorias.
El punto de partida
La entrega del Informe Final de la CVR marcó un antes y un después en la comprensión de la violencia política en el Perú. El siglo XXI empezaba y el Perú era un país que intentaba procesar las heridas abiertas por dos décadas de conflicto armado. La pregunta de cómo hablar de memoria, justicia y reparación estaba en el centro del debate público.
«Han pasado veinte años desde que el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú organizó la primera edición del Encuentro de Derechos Humanos. Entonces el país era otro.»
“Ideas como visibilizar y dialogar sobre los problemas señalados por la Comisión de la Verdad fueron lo que dio origen al Encuentro”, recuerda Iris Jave. “En ese primer intento, la prioridad era dar continuidad a las recomendaciones de la CVR y abrir un espacio de discusión que no quedara solo en círculos especializados, sino que involucrara a la sociedad civil, a la cooperación internacional y, por supuesto, a la universidad”, añade.
Desde el inicio, la apuesta fue ambiciosa. Las primeras ediciones duraban una semana entera y convocaban a una gran diversidad de actores: organizaciones de derechos humanos, colectivos de familiares de víctimas, agencias de cooperación, estudiantes y profesores. La programación incluía mesas de debate, ferias de organizaciones y actividades culturales; todo con el objetivo claro de abrir el diálogo desde la Academia, pero con el objetivo de trascender las aulas universitarias.
Elizabeth Salmón, quien dirigió el IDEHPUCP durante doce años, recuerda que el Encuentro nació como un puente para convocar a la universidad en su conjunto a reflexionar sobre los temas más urgentes desde una perspectiva social. Esa convocatoria, explica, pronto atrajo también a públicos externos. “Eso fue muy valioso porque obligaba a ampliar la mirada, a escuchar otras voces y a pensar cómo dialogar con ellas”, señala.
El impacto de la CVR estaba fresco. Pero, como explica Sofía Macher, excomisionada, lo verdaderamente significativo es que el Encuentro ayudó a darle continuidad a un proceso que, de otro modo, pudo haberse diluido. “Después de la entrega del informe, prácticamente no existía una política de memoria en el país. La CVR había puesto el tema sobre la mesa, pero no había un desarrollo institucional claro. El Encuentro contribuyó a mantener viva esa conversación, a incorporar la memoria como un eje central en la reflexión académica y social. Fue, de algún modo, una extensión del trabajo iniciado por la Comisión”, reflexiona.
Así, los primeros Encuentros se convirtieron en un espacio de memoria en acción, donde la academia dialogaba con el activismo y donde la universidad se abría para reconocer a quienes habían sido históricamente excluidos de sus espacios.
Los desafíos de apostar por la memoria
Si algo distingue al Encuentro de Derechos Humanos es su capacidad de transformación. Con los años, las ediciones trascendieron los resultados del trabajo de la CVR, encontraron nuevas aristas para abordarlo y se expandieron para ahondar en asuntos relativos a la democracia, la gobernanza, la corrupción, los derechos de los pueblos indígenas, la migración, el cambio climático y la equidad de género.
Según Iris Jave, el Instituto hizo un esfuerzo consciente por mirar más allá del conflicto armado. “Ya no solo se trataba de lo ocurrido durante los años de violencia, sino de cómo esos temas se vinculaban con la calidad de la democracia, con la participación ciudadana, con las nuevas generaciones y sus formas de involucrarse en el espacio público”, explica.
Esa apertura temática vino acompañada de una diversificación en las formas de participación. A las mesas de debate se sumaron conciertos, obras de teatro, cineforos, performances y ferias de organizaciones. Patricia Barrantes, coordinadora de comunicaciones del IDEHPUCP, recuerda con entusiasmo aquellos años en los que el Encuentro reunía a más de veinte instituciones en una feria informativa que convivía con actividades culturales y artísticas. “Era un espacio vibrante que atraía a estudiantes, activistas y público en general. Con el tiempo, la feria fue desapareciendo por temas de presupuesto y porque las redes sociales cambiaron la dinámica de la información, pero la idea de combinar reflexión académica con expresión cultural siempre se mantuvo”, comenta.
Iris Jave también habla de dichas ferias con entusiasmo, como la posibilidad de abrir horizontes y tejer vínculos. “Puede parecer algo trivial, pero para muchas de esas personas significaba ser reconocidas, tener acceso a un espacio que históricamente les había estado vedado. Era un acto simbólico muy poderoso”, explica.

El Encuentro también enfrentó momentos de crisis y adaptación. El más evidente ocurrió en 2020, cuando la pandemia obligó a suspender la edición de ese año. Fue la única vez en dos décadas que el evento no se realizó. Sin embargo, la pausa dio paso a la reinvención: en 2021, el Encuentro regresó en formato virtual, con mesas que congregaron a cientos de personas conectadas y con la participación de expositores internacionales que, de otro modo, hubiera sido imposible traer a Lima. “Nos dimos cuenta de que la virtualidad nos abría nuevas posibilidades”, recuerda Patricia Barrantes. Ese año, incluso se estrenó una obra de teatro creada para Zoom, y todas las mesas contaron con la presencia de invitados internacionales. “Fue un encuentro diferente, pero muy enriquecedor”, dice.
Ese espíritu de adaptación ha sido clave para la supervivencia del Encuentro. A lo largo de los años, el evento pasó de ser un experimento universitario a consolidarse como una tradición institucional respaldada por el rectorado de la PUCP y reconocida en la comunidad académica y de derechos humanos.
Elizabeth Salmón lo resume así: “Hoy, hablar del Encuentro de Derechos Humanos es hablar de una tradición universitaria. Un espacio que ha sabido mantener su objetivo central —promover el diálogo y la reflexión crítica—, pero que también ha ampliado su alcance, incorporando nuevas voces y nuevas formas de abordar los problemas”, señala.
Voces protagonistas
A lo largo de veinte años, el Encuentro ha reunido a cientos de ponentes, invitados y organizadores. Pero son las voces de quienes lo han vivido de cerca las que mejor permiten entender su importancia.
Iris Jave, por ejemplo, recuerda la visita de Julián Bonder, arquitecto argentino radicado en Estados Unidos que fue invitado al Encuentro por su trabajo sobre memoria y espacio público. “Fue gratificante ver cómo alguien que no venía del mundo académico de los derechos humanos, sino de la arquitectura, incorporaba el enfoque de memoria a partir de su paso por el Encuentro. Ese tipo de cruces son los que enriquecen la discusión”, sostiene.

Elizabeth Salmón, por su parte, destaca el valor del trabajo colectivo. Como directora, aprendió que el Encuentro era una oportunidad para que toda la institución trabajara unida. “Había división de tareas, claro, pero en esos días todos teníamos que remar en la misma dirección. Esa capacidad de trabajo en equipo fue para mí uno de los mayores aprendizajes”, recuerda. También resalta la importancia de las actividades culturales que acompañaban las ediciones: obras de teatro, exposiciones gráficas, proyecciones de cine. “Eso permitía llegar a públicos más amplios y darle al Encuentro una dimensión distinta, más creativa y sensible”, apunta.
«No podemos sucumbir a estas olas horribles que amenazan con arrasar con los avances en derechos humanos. El Encuentro debe seguir visibilizando, vinculando a nuevas generaciones, proponiendo ideas concretas. Esa es nuestra identidad como instituto y como universidad»
Patricia Barrantes, quien ha estado involucrada en la organización desde 2007, tiene claro que el Encuentro es más que un evento: es una forma de mostrar al país que la universidad tiene un compromiso activo con la sociedad. “Para mí, el Encuentro no es solo un espacio de reflexión académica, sino la actividad del año donde el instituto demuestra que somos parte importante de la universidad y de la sociedad civil. Es un espacio que me entusiasma porque genera debate, polémica, participación juvenil. Y eso es lo que lo mantiene vivo”, sostiene.
Sofía Macher añade otra dimensión: la de la memoria histórica. En su visión, el Encuentro ha sido una manera de prolongar y expandir el trabajo iniciado por la CVR adaptado a los tiempos que el Perú ha ido transitando. “En un país donde no existe todavía una política pública de memoria, estos espacios son vitales. Permiten reflexionar sobre lo ocurrido, pero también conectar esa reflexión con problemas actuales como la discriminación, la corrupción o la violencia institucional. Sin el Encuentro, la memoria correría el riesgo de quedarse encerrada en círculos académicos”, advierte.
Un espacio para resistir
Dos décadas después, el contexto no es alentador. En Perú y en muchos otros países, los sentidos comunes en torno a los derechos humanos son duramente cuestionados y hasta tergiversados a través de discursos políticos que los minimizan o los presentan como un obstáculo. Esto, a su vez, se refleja en los retrocesos en políticas de inclusión, ataques a defensores y periodistas, y una ciudadanía cada vez más polarizada configuran un panorama difícil.
Para Elizabeth Salmón, la palabra clave es resistencia. “No podemos sucumbir a estas olas horribles que amenazan con arrasar con los avances en derechos humanos. El Encuentro debe seguir visibilizando, vinculando a nuevas generaciones, proponiendo ideas concretas. Esa es nuestra identidad como instituto y como universidad”, afirma.
Sofía Macher coincide en que el papel de la academia es fundamental. “En un momento en que se normalizan discursos de odio y se deslegitima la defensa de los derechos humanos, la universidad tiene que estar de lleno en este debate. El Encuentro es la mejor forma de hacerlo”, sostiene.
El Encuentro llega a sus veinte años con la mirada puesta en el futuro. Los retos son claros: fortalecer la descentralización, involucrar a universidades de otras regiones, mantener el vínculo con la sociedad civil, y sobre todo, conectar con las nuevas generaciones.
“Lo que no se puede perder es el equilibrio entre lo académico y lo social”, dice Patricia Barrantes. Para ella, la clave está en que la investigación universitaria se traduzca en impacto en la sociedad y el desafío, en suma, es mantener la vitalidad y la pertinencia de un espacio que ya es tradición.
El Encuentro recuerda, año tras año, que hablar de dignidad, justicia y memoria es un acto profundamente político. Y que la universidad puede y debe ser un lugar de encuentro para todas las voces que creen en la posibilidad de un futuro más justo. Veinte años después, el mensaje sigue siendo claro: no hay democracia sin memoria, no hay futuro sin derechos humanos. Y así, la edición número 21 del Encuentro de Derechos Humanos ya está en marcha.








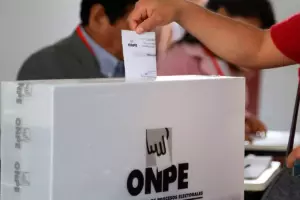





Deja un comentario