En el marco del XX Encuentro de Derechos Humanos, el investigador principal de DESCO, Eduardo Ballón, participó en la mesa “Derechos Humanos: avances y retrocesos”, donde analizó cómo la criminalidad se ha integrado a la gobernanza local y nacional. A continuación, compartimos su ponencia.
Mi agradecimiento al IDEHPUCP, y a la propia universidad, por la invitación a compartir con todas y todos ustedes una reflexión sobre la expansión internacional de las industrias extractivas y las redes de economías ilegales, y su impacto en la vida de las personas, en el marco de la vigésima versión del Encuentro de Derechos Humanos organizado por el Instituto, espacio que es demostración cabal de un compromiso imprescindibleen un escenario complejo, difícil y marcado en el país y el mundo por dramáticos retrocesos en un marco global, fuertemente polarizado.
El escenario internacional y las economías ilegales
Desde hace años vivimos lo que Sanahuja denominó una crisis de globalización y hegemonía[1] que expresaría varios procesos interrelacionados: (i) los de cambio de poder generados por los distintos momentos de la propia globalización; (ii) el agotamiento del ciclo económico basado en la transnacionalización productiva; (iii) los límites sociales y ecológicos del modelo, así como sus fallas de gobernanza, tanto nacional como globalmente. Uno de los resultados inmediatos son las crecientes brechas sociales y la limitada capacidad de los Estados y sus élites tradicionales para atenderlas, aumentando la desigualdad en los países avanzados donde se erosionan los pactos sociales nacionales, mientras en los países emergentes se bloquean las expectativas de movilidad social y de las demandas hacia el Estado, que pierde capacidad de respuesta.
Cada vez más personas pasan del sistema de desigualdad al de exclusión, de estar abajo —aunque dentro— a estar fuera de las ventajas y beneficios que ofrece el contrato social. El cuestionamiento de las élites y el establishment, la crisis de hegemonía y por tanto de gobernanza, tienen expresiones en cada Estado y suponen una crisis creciente de legitimidad de las democracias occidentales, el retroceso de los derechos y el avance de una extrema derecha que encuentra en el nacionalismo, el populismo, el orden autoritario, la xenofobia, el miedo al otro distinto y su innegable capacidad de generación y manejo de información y aprovechamiento de las redes, sus armas principales.
Como precisa Castells[2], la crisis de la democracia liberal, además de sus tensiones estructurales con el capitalismo -la democracia promueve igualdad política y la participación de todos en la toma de decisiones, mientras el capitalismo, al basarse en la propiedad privada y la competencia en el mercado, genera desigualdades económicas que se traducen en desigualdades de poder-, resulta de la conjunción de cinco factores: (i) la globalización de la economía y el debilitamiento del Estado-Nación; (ii) la desigualdad social resultante, que es la más alta de la historia reciente; (iii) el Estado red a partir de la articulación de los debilitados estados-nación que se convierten en nodos de una red supranacional a la que transfieren soberanía a cambio de su participación en la globalización; (iv) una crisis de representación, a la que se une otra identitaria, porque a menor control de la gente sobre su Estado y su mercado, mayor repliegue a identidades propias y acotadas, que adquieren sentido más allá de la política; (v) finalmente, la crisis del capitalismo financiero global y el desarrollo del capital virtual especulativo, que se derrumbó el 2008.
«La crisis de la democracia liberal resulta de la conjunción de cinco factores: la globalización de la economía y el debilitamiento del Estado-Nación; la desigualdad social más alta de la historia reciente; la crisis de representación; y la crisis del capitalismo financiero global».
Como parte de esas dinámicas, asistimos a la expansión de las economías ilícitas y de diversas formas de criminalidad organizada global. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito[3], ya el 2016, el comercio ilegal del crimen organizado sumaba ganancias anuales de más de US$2 billones, equivalentes al 3,6% de la producción y el consumo del planeta en un año, mientras la International Coalition Against Illicit Economies, estima que en los últimos años tienen un movimiento económico anual de entre 3 y 5 billones de dólares. Este proceso se expresa en la multiplicación de esas formas criminales de poder y de apropiación de riquezas, pero también en su mayor complejidad organizativa, su sofisticación y transnacionalización y su diversificación, pivotada y dinamizada, alrededor de la explosión del narcotráfico, así como la expansión de sus encadenamientos económicos hacia un ámbito clave, los recursos naturales. El comercio ilegal de vida silvestre, la extracción ilícita de oro, cobre, diamantes y otros minerales, el tráfico de madera, el acaparamiento de tierras, la trata de personas, el contrabando de combustible y químicos, entre otros, se han convertido en la principal fuente de ingresos para distintos grupos criminales.
El auge de los precios de los commodities, los menores riesgos y mayores facilidades que supone el negocio de recursos de la naturaleza, comparado con el narcotráfico, o la amplia posibilidad para el lavado de los activos que permite, son algunos de los factores que han propiciado el desarrollo criminal en este ámbito. Estos grupos se han constituido como poderes reales del orden global y tienen incidencia en los procesos de apropiación y distribución de riquezas, impactando en la configuración de las economías nacionales, la división internacional del trabajo y la geopolítica, tanto como en los ecosistemas, los procesos de territorialización y las reconfiguraciones del funcionamiento social, así como en la propia crisis ambiental y climática.
América Latina en el escenario de las economías ilegales y el extractivismo
Para la región, estos procesos son cruciales, si consideramos que colonialidad y extractivismo atraviesan su configuración histórica. Se trata de sociedades que se fundaron y organizaron alrededor de la extracción masiva de recursos de la naturaleza, economías y estructuras de poder, sustentadas en los ciclos de exportación de commodities, con lógicas permanentes de conquista de nuevos territorios y ampliación de nuevas fronteras de extracción. Más de cinco siglos después, esa configuración es determinante, con grandes áreas de extracción agroindustrial, hidrocarburífera y minera, a las que se empiezan a sumar los minerales críticos significativos. En este escenario, las redes criminales participan de procesos violentos de despojo de bienes comunes, riquezas y territorios; generan explotación y comercialización de personas y fuerza de trabajo; deshacen tejidos sociales; impulsan formas de territorialización de acuerdo a sus intereses y degradan el ambiente; configuran gobernanzas y esferas de poder; crean mercados, rutas y cadenas de valor. Todo, frecuentemente, en connivencia y articulación con instituciones del Estado y las empresas privadas.
En general, las economías ilegales en América Latina y nuestro país, son impulsadas por una compleja combinación de factores sociales, económicos y políticos. La pobreza (la cifra oficial en Perú indica que llegaba a 27.2% en 2024, 7.4% más que en 2019)[4], la falta de acceso a la economía formal y la informalidad como forma de supervivencia (70.9% de tasa de informalidad laboral el mismo 2024)[5], la debilidad institucional, la corrupción, la desigualdad, la falta de oportunidades y de acceso a servicios públicos básicos, la violencia y la globalización y expansión del crimen organizado, son elementos que contribuyen a la proliferación de actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades extractivas, el tráfico de personas y el contrabando.
A los factores anteriores, en Perú se suman otros. La pobreza extrema rural se agravó y 94.2% de su PEA ocupada está en un trabajo informal. La pandemia de COVID-19 provocó el retorno de jóvenes a sus pueblos, aumentando la presión sobre el empleo (250,000 retornantes en todo el país)[6]. La migración de Venezuela, Haití y Colombia a los países andinos, además de la crisis humanitaria, facilitó la infiltración de organizaciones criminales. La prolongada crisis política e institucional, así como la corrupción generalizada y naturalizada (la Contraloría calcula que el costo de corrupción e inconducta funcional durante el 2023 alcanzó 24,268 millones de soles, 12.7% del presupuesto público), también han fortalecido la expansión de la minería ilegal, a lo que hay que añadir que entre 2019 y 2024 el presupuesto para combatirla se redujo en 26%. Añadamos la ampliación cuatro veces del REINFO, favoreciendo la impunidad de los mineros ilegales.
Aunque las significativas reconfiguraciones estatales de los últimos lustros en América Latina exigen identificar las especificidades de cada país, hay tres factores estructurantes compartidos. En primer lugar, el Estado y su entramado de instituciones que fue reformateado para transferir poder de la esfera pública a la privada como parte de los procesos de ajuste, facilitando plenamente su acceso y frecuente apropiación de recursos de la naturaleza, de energía y fuerza de trabajo, promoviendo un repliegue de la presencia pública, configurándose órdenes políticos, que incluyen nuevos actores y articulaciones de poder; es decir una forma específica de construcción de territorios, y no solo la ausencia de control estatal.
«Hoy, esta minería está en 21 de los 25 departamentos, principalmente Madre de Dios, La Libertad, Arequipa, Puno, Ayacucho y Apurímac; según el MINEM, 200,000 personas dependen directamente de ella y 300,000 indirectamente».
En segundo lugar, la expansión de la corrupción en las esferas estatales en América Latina, con casos de desfalcos gigantescos y con alcance regional, como fuera emblemáticamente el de Odebrecht, acelerando procesos de descomposición institucional y haciendo prevalecer intereses privados, con el consiguiente desprestigio de la legitimidad social de la democracia y la creciente desconfianza en autoridades e instituciones. Finalmente, con la expansión del crimen organizado se produjo su penetración cada vez más profunda en las estructuras de todos los Estados latinoamericanos; sistemas judiciales capturados, sectores de las fuerzas armadas y policiales corrompidos, autoridades locales y nacionales vinculadas al narcotráfico, al tráfico de madera y la minería ilegal, etc.
Por su parte, las políticas de ajuste y la cultura neoliberal produjeron impactos significativos y provocaron la fragmentación, el desgarramiento y la individuación en los tejidos sociales, facilitando una expansión de la violencia y el progresivo crecimiento de las filas del crimen organizado en la región, que exhibe las mayores desigualdades socioeconómicas del mundo.
El peso de la minería ilegal del oro en Perú
En este marco, la minería ilegal del oro ha adquirido una importancia particular. El precio de la onza de este metal pasó de US $279.11 el año 2000, a US $3,251.96 a fines de mayo 2025, alentando la expansión de su comercio. Esa multiplicación resulta significativa para una región que exportó cerca de 700 toneladas el 2024. Perú es el mayor productor de oro de Latinoamérica y uno de los epicentros de la minería ilegal en la región; durante años, esta actividad se concentró en el departamento de Madre de Dios, donde miles de hectáreas de bosque primario fueron arrasadas por este tipo de delito ambiental. Las ganancias del oro ilegal en Perú están alcanzando máximos históricos, casi US$7.000 millones y el 48% del total del oro exportado el 2024, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), 41% más que el 2023, exportando el 44% del oro ilegal de Suramérica.
Hoy, esta minería está en 21 de los 25 departamentos, principalmente Madre de Dios, La Libertad, Arequipa, Puno, Ayacucho y Apurímac; según el MINEM, 200,000 personas dependen directamente de ella y 300,000 indirectamente, ocupando 25 millones de hectáreas con minería informal o ilegal, definiéndose como aquella a la que hace uso de equipos y maquinaria que no corresponden a las características de la actividad minera que desarrolla el pequeño productor minero o productor minero artesanal, se realiza sin cumplir las exigencias administrativas, técnicas, sociales o medioambientales que rigen dichas actividades, o se realizan en zonas donde está prohibido su ejercicio.
En los últimos años en la conflictividad social vinculada a la minería aparecen con mayor fuerza los conflictos relacionados con la minería informal y la abiertamente ilegal, que están en expansión por el señalado crecimiento de los precios de los minerales, el impacto de la pandemia y los diversos efectos que generó, así como por el retroceso del Estado en los territorios, que lo han llevado a perder el control de varios y a la existencia de un mapa de territorios de riesgo mayor[7]. Esa minería muestra rasgos nuevos. La minería informal, la abiertamente ilegal y la criminal, además de aurífera o no metálica, empiezan a incluir otros metales; si hasta hace un tiempo, no coincidían ni compartían territorios con la gran minería, hoy empiezan a tener una disputa por el control de las concesiones, como se observa en Las Bambas, o a tener acuerdos de explotación con la mediana minería, como ocurre en La Poderosa (Pataz). Encontramos, adicionalmente, comunidades que optan por la extracción como actividad complementaria, y a veces como fuente principal de ingresos, como se observa, entre otros lugares, en Chumbivilcas. A ello se añaden los operadores de la minería ilegal que se mueven por el país buscando “oportunidades” y construir “sociedades” con los sectores que se incorporan.
«Las economías ilegales podrían financiar 57 mil 728 campañas congresales o 51 mil 313 campañas para los gobiernos regionales».
Quienes controlan esta actividad han logrado un poder que les permite importante influencia en las distintas instituciones del Estado, tanto en los territorios como nacionalmente. Los mineros han buscado aliarse con empresas de procesamiento y comercialización de minerales que, siendo en muchos casos formales, juegan un rol de «blanqueo» del oro producido de manera ilegal. La presencia de empresas comercializadoras de oro en las zonas más representativas de la producción ilegal y los montos de exportación que no se corresponden con las estadísticas oficiales de producción, muestran la conexión entre la producción informal e ilegal y las empresas de intermediación y procesamiento. Su capacidad económica les permite significativa influencia en los distintos poderes del Estado. La participación de sus gremios en las campañas de Fuerza Popular (2016 y 2021), su diálogo constante con Hernando de Soto, sus vínculos con dos gobernadores regionales de Madre de Dios y distintos congresistas de diversos parlamentos, incluyendo al actual Presidente de ese poder y un número importante de alcaldes y regidores, así lo evidencian. Un estudio del Instituto de Criminología y Estudios Sobre la Violencia y la Asociación Empresarios por la Integridad, tomando los costos de la campaña 2016, indica que las economías ilegales podrían financiar 57 mil 728 campañas congresales o 51 mil 313 campañas para los gobiernos regionales.
El impacto de las actividades extractivas: minería ilegal y derechos humanos
Las industrias extractivas generan cambios drásticos en los territorios donde se establecen. Ponen en riesgo medios de vida tradicionales, agricultura y ganadería, consumen y deterioran recursos hídricos y dificultan la puesta en marcha de actividades económicas alternativas. Las sociedades rurales y los pueblos indígenas están expuestos a sus impactos sociales, ambientales, culturales y económicos, tanto en actividades mineras como petroleras. Los impactos frecuentemente suponen una violación de los derechos humanos de estas poblaciones con graves efectos en la salud de las poblaciones cercanas, principalmente por la contaminación con mercurio y otros metales pesados, así como por enfermedades respiratorias causadas por el polvo y partículas en suspensión. La destrucción de ecosistemas y la contaminación de fuentes de agua también contribuyen a problemas de salud.
Impactan en la juventud, frecuentemente hombres y mujeres que no tienen más opción que incorporarse a las economías criminales para obtener ingresos. En la trata de personas y prostitución ilegal; en los niños que trabajan en la extracción, procesamiento, transporte y en la selección de restos de mineral. En las y los defensores ambientales, de derechos humanos y de los pueblos indígenas (entre 2020 y 2024 fueron asesinados 24 defensores/defensoras ambientales, de los cuales 11 eran líderes indígenas, en territorios de minería ilegal y narcotráfico).Obviamente impactan también en los territorios naturales protegidos; ya el 2017, 14 Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento estaban afectadas por la minería ilegal.
La situación ha empeorado por el incremento de la demanda de estos recursos y las tecnologías que permiten acceder a depósitos cada vez más remotos. Casi la totalidad de pueblos indígenas amazónicos tienen superpuestos lotes petroleros licitados o por licitar, mientras las concesiones minero metalúrgicas se extienden por toda la región andina, notoriamente, aunque no de forma exclusiva, en lugares donde hay una alta concentración de comunidades campesinas, creciendo aceleradamente también en la Amazonía. En el caso de los pueblos indígenas los impactos se agravan por el significado que tienen sus territorios como base de su existencia y su autonomía.

Las afectaciones de las industrias extractivas a los pueblos indígenas se relacionan con una deficiente presencia del Estado en sus territorios y con la ausencia de estándares ambientales y sociales adecuados. Su estrecha conexión con el entorno hace que la contaminación del aire, suelos, ríos, lagos y otros recursos naturales incremente el riesgo de daño, particularmente para niños y niñas, y para las mujeres en edad de tener hijos. Con frecuencia, sus territorios tienden a ser considerados tierras vacías, disponibles para las actividades extractivas. El interés de los gobiernos y las empresas de maximizar los beneficios de la extracción tiende a minimizar el cumplimiento de obligaciones legales, tanto en la definición de las condiciones de la extracción como en la remediación de los impactos que ya han sufrido los pueblos indígenas. En muchos casos, el desarrollo de las operaciones ha llevado a la reubicación de dichas poblaciones, alejándolos de los territorios donde se afincan valores culturales y espirituales.
La expansión de las industrias extractivas, especialmente de la actividad minera, ha ido acompañada de un significativo aumento de la conflictividad social, fácilmente “reducida” a conflictividad socioambiental, invisibilizando, más allá de problemas medioambientales (deforestación, contaminación del agua, degradación del suelo, pérdida de biodiversidad o emisión de gases y partículas), otras violaciones tanto o más importantes como la desposesión de tierra y recursos, la amenaza a los medios de vida y el desplazamiento forzado, la violación de derechos territoriales, la persistencia de la pobreza y el crecimiento de desigualdad, el desacuerdo con la forma de repartir los beneficios de la extracción, el incumplimiento de acuerdos previos con las empresas y el Estado, la frustración de las expectativas generadas, etc.
Al impacto en la vida de las personas se añaden otras afectaciones significativas como la criminalización y judicialización de las movilizaciones y protestas de las poblaciones contra la minería, tanto la formal y grande, como la ilegal y la criminal. En ese marco, la desconfianza en el Estado crece, la inseguridad por la expansión de mafias y grupos de poder se multiplica, la violencia sobre derechos humanos básicos se ve afectada por homicidios, sicariato, trata de personas y explotación humana, mientras los asentamientos humanos precarios se multiplican, afectando la cohesión social previa de los territorios involucrados, porque las comunidades tienen que desenvolverse entre miedos e inseguridad.
Francisco Durand mostraba un país fracturado con una economía formal, otra informal y una tercera, delictiva; cada una con sus normas y redes, con sus propias “burguesías” y estructuras, todas interconectadas y cada una con acceso a cuotas de poder en el mundo formal; negociando, presionándose y también enfrentándose[8]. Una figura que evidencia la complejidad de las cosas, donde el sector informal, que es ilegal, no criminal, termina siendo funcional, porque más allá de la transgresión de la ley, es el recurso pragmático que permite que las cosas funcionen, empezando por la supervivencia y sirviendo de válvula de seguridad al sistema económico, dada su incapacidad para generar empleos formales[9].
Asistimos a una situación de exolegalidad[10], acciones y valoraciones que no son legales, pero que como representación colectiva, se distinguen de aquellas entendidas plenamente como ilegales. La división binaria legalidad/ilegalidad se abre y explica las actitudes “comprensivas” hacia sectores ilegales, especialmente cuando provienen de aquellos mayoritariamente pobres, excluidos y discriminados. El asunto es de la mayor importancia para pensar el futuro lejos del facilismo de la formalización, de la construcción de orden desde la norma y el castigo, desde el sueño con las cárceles de El Salvador y un Bukele propio o alquilado. Por esa vía, ni se construyen ni se recuperan derechos, menos aún en un escenario tan crispado y con una correlación global como la que hay al frente.
Finalmente, recordemos los factores que influyen en la incidencia de conflictos en el entorno de las industrias extractivas: (a) la pobreza, porque cabe esperar a mayor nivel de pobreza, mayor incidencia de conflictos sociales; (b) la generación o acentuación de desigualdades entre grupos sociales incrementa la probabilidad de conflictos; (c) la intensificación de la actividad extractiva en un territorio y el aumento de impactos medioambientales que conlleva, tienden a asociarse con los conflictos locales; (d) la competencia con el sector agropecuario por el control de recursos agua y suelo; (e) la desconfianza en el Estado y las instituciones que obliga a un juego de fuerzas y negociaciones permanentes, donde la renta generada por las operaciones frecuentemente está correlacionada con la incidencia de conflictos.
[1] Sanahuja, José Antonio (2017): Crisis de globalización, crisis de hegemonía: un escenario de cambio estructural para América Latina y el Caribe, en América Latina y el Caribe frente a un Nuevo Orden Mundial: poder, globalización y respuestas regionales (pp. 7-68). Icaria Editorial. Ver en https://www.cries.org/wp-content/uploads/2018/06/007-Sanahuja.pdf
[2] Castells, Manuel (2020): Ruptura. La crisis de la democracia liberal, Alianza Editorial, Madrid
[3]https://www.despachantesargentinos.com/detalle_noticia.php?id=14498#:~:text=Cifras%20de%20la%20Oficina%20de%20Naciones%20Unidas,y%20consume%20el%20planeta%20en%20un%20a%C3%B1o
[4] https://ipe.org.pe/evolucion-de-la-pobreza-regional-tablero-interactivo/#:~:text=En%202024%2C%20la%20tasa%20de,poder%20adquisitivo%20de%20los%20hogares.
[5] INEI, 2024
[6] Fort, R., Espinoza, M., & Espinoza, Á. (2021). COVID-19 y las migraciones de la ciudad al campo en el Perú: Identificación de amenazas y oportunidades para el uso sostenible del capital natural (Resumen). Marcos Morezuelas, P., Puig, C. J., Fernández-Baca, J., Iju Fukushima, A. S., Bucaram, S., & Romero, M. J. (Eds.). Ver en https://doi.org/10.18235/0003822
[7] Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía basado en la consultoría de V&C Analistas (2024): Abordaje integral de la minería informal e ilegal en el Perú, edición digital, Lima. Ver en https://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones/abordaje-integral-de-la-mineria-informal-e-ilegal-en-el-peru-resumen-ejecutivo.html
[8] Durand, Francisco (2007): El Perú fracturado: formalidad, informalidad y economía delictiva, Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima
[9] Martuccelli, Danilo (2021): La sociedad desformal. El Perú y sus encrucijadas, Edicóes Plataforma Democrática, Sao Paulo. Ver en https://fundacaofhc.org.br/arquivos/La_Sociedad_Deformal.pdf
[10] Martuccelli, Danilo (2024): El otro desborde. Ensayos sobre la metamorfosis peruana, La Siniestra Ensayos, Lima.








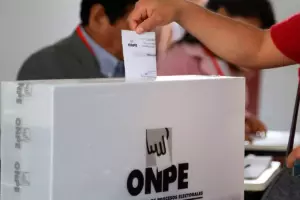





Deja un comentario