En el marco del XX Encuentro de Derechos Humanos del IDEHPUCP, titulado “La crisis del consenso global”, el historiador argentino Juan Pablo Artinian tuvo a su cargo la conferencia magistral de inauguración. A continuación, compartimos su ponencia.
Es un gran honor poder compartir mis ideas en el Encuentro de Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Agradezco al director del Instituto de Democracia y Derechos Humanos Profesor Miguel Giusti por la invitación y a las autoridades de la Universidad por su apoyo y ayuda.
Voy a comenzar esta presentación con una historia de vida. En 1944, en Rumania, nació un niño. Sus primeros meses fueron marcados por una Europa desgarrada por la Segunda Guerra Mundial, por los bombardeos aliados y el avance del ejército ruso sobre las fuerzas alemanas. Los padres de ese niño pertenecían a un pueblo que había sobrevivido a un genocidio durante la Primera Guerra Mundial. El Genocidio Armenio de 1915, donde más de un millón de seres humanos fueron exterminados por el Imperio Otomano. Ese niño pasó sus primeros años bajo el comunismo. Mi padre recordaba ser un niño y esperar junto a su madre en las largas filas con las tarjetas de racionamiento para tener un poco de pan. Todavía sentía el frío y recordaba la estatua de Stalin cerca de su jardín de infantes. que les Su familia escapó -una vez más- y se dirigió hacia Francia. En 1952, con un pasaporte Nansen de refugiado de la Segunda Mundial llegó -junto a sus padres- a la Argentina. Ese refugiado es mi padre. Los genocidios, las persecuciones y la supervivencia atraviesan el pasado de mi familia, pero también la de cientos de miles de personas durante el siglo XX. La búsqueda de justicia y un consenso global sobre no repetir los crímenes de la primera parte del siglo XX eran el horizonte ético después de 1945. La declaración universal de los derechos humanos en 1948 y la creación de la Convención para la Prevención y la Sanción del delito del Genocidio.
En esta presentación quiero abordar la temática de los genocidios en el siglo XX desde una mirada histórica. Analizaré la creación de un posible consenso global tanto en torno a la noción de justicia internacional como en el plano de valores humanitarios y éticos. Si bien el Encuentro de Derechos Humanos plantea paralelismos entre las instituciones, normas y convicciones éticas desarrolladas a partir de 1945 creo pertinente rastrear una genealogía anterior a la Segunda Guerra Mundial. Así, el genocidio contra los armenios durante la Primera Guerra Mundial y su impunidad es el antecedente del Holocausto. A pesar de los juicios de Núremberg y la Carta de San Francisco, antecesora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la actualidad observarnos cambios y regresiones en ese conceso global de postguerra. Los genocidios se convirtieron –de esta forma– en una de las principales causas de muertes de las poblaciones civiles después de la Segunda Guerra Mundial
¿Por qué el conocimiento sobre los genocidios–que transcurrieron en uno de los siglos más violentos de la historia– es relevante para el siglo XXI? El concepto de genocidio fue creado por el jurista judío Raphael Lemkin, conmovido por las atrocidades sufridas por los armenios en el Imperio otomano. La definición del año 1948 de la Convención para la Sanción y Prevención del Delito de Genocidio, en su artículo segundo, explica que:
«Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso». Se consideran, entonces:
- Matanza de miembros del grupo
- Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo
- Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial
- Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo
- Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo
El siglo XX fue ávido en experimentos de ingeniería política y social dispuestos a destruir a poblaciones enteras en nombre de una ideología o una entidad imaginada como “nación” o Reich. Los genocidios atravesaron la modernidad: el cometido contra los armenios en 1915 ocurrió en una zona alejada de la denominada “civilización europea”. Unos años después –y ya en el corazón mismo de la modernidad– fueron ejecutados judíos, roma-sinti, disidentes políticos y minorías sexuales durante la ocupación nazi de Europa.
El Genocidio Armenio
El genocidio contra los armenios fue un asesinato sistemático, planificado y ejecutado por el Imperio otomano. Entre 1915 y 1923 –donde actualmente se encuentra la república de Turquía– se estima que fueron exterminadas más de un millón de personas. El régimen de los Jóvenes Turcos gobernaba en el imperio otomano durante la primera guerra mundial. El objetivo del imperio era terminar con lo que consideraban “la cuestión armenia” y crear un espacio étnicamente homogéneo. Primero, los jóvenes turcos comenzaron a desarmar y asesinar a los armenios del ejército otomano. El 24 de abril de 1915 fueron encarcelados y ultimados los principales líderes comunitarios de Constantinopla. De forma simultánea, comenzó la deportación de toda la minoría del imperio. Las mujeres, los niños y los ancianos fueron expulsados de sus pueblos y forzados a caminar hacia el desierto. Estas caravanas eran atacadas por la Organización Especial (un escuadrón de la muerte creado por el Estado) y algunas tribus kurdas. La gendarmería turca estuvo implicada en la masacre, así como segmentos de la sociedad civil. Aquellos que lograron sobrevivir fueron confinados en diferentes campos de concentración en los desiertos de Siria. En campos como Der-Zor, los deportados morían como consecuencia de las enfermedades y la falta de alimentos. En 1916, aquellos que lograron sobrevivir fueron asesinados en los campos de concentración –por orden del gobierno de los Jóvenes Turcos– en una segunda ola de masacres. El gobierno ordenó que la proporción de armenios –en cualquier rincón del imperio– no debía superar del 5 a 10% de la población. La acumulación de supervivientes en Der-Zor desencadenó la orden de las nuevas masacres. Además, al exterminio le acompañó el robo de las propiedades y bienes de la comunidad. La desigual relación de fuerzas en el interior del imperio permitió actuar a los genocidas con total impunidad frente a una minoría que, al carecer de un Estado propio, no podía reclamar su protección. La falta de una intervención sostenida y eficaz por parte de las potencias para detener el genocidio ampliaron la vulnerabilidad de los armenios frente a un Estado que contaba con el asesoramiento técnico y militar de uno de los principales poderes de la época: la Alemania imperial. El proceso genocida continuó, a la par de la homogeinización de Turquía. Sin embargo, a pesar de la política de aniquilamiento existieron formas de resistencia.
Las formas de resistencia ante el genocidio se manifestaron en la autodefensa de ciudades como Van y Musa Dagh y también en expresiones aparentemente mínimas con la preservación de la lengua y la religión o la transmisión de la memoria sobre el exterminio. Estas formas de resistencia se dieron en un contexto de asimetría de poder entre los genocidas y las mujeres y hombres perseguidos.
Un antecedente fallido de un consenso global de justicia
En mayo de 1915, Francia, Inglaterra y Rusia acusaron a Turquía por crímenes contra la humanidad en referencia a la deportación y exterminio de la población armenia. En 1919
“En vista de estos nuevos crímenes de Turquía contra la humanidad y la civilización, los gobiernos aliados anuncian públicamente… que considerarán personalmente responsables… a todos los miembros del gobierno otomano y a aquellos de sus agentes que estén implicados en tales masacres.”
Al finalizar la primera guerra Mundial se establecieron una serie de acuerdos de paz siendo el más famoso el Tratado de Versalles. Sin embargo, es importante mencionar -en relación al genocidio contra los armenios- el tratado de Sévres firmado entre los aliados y el derrotado Imperio Otomano. Varios artículos que estipulaban el juicio y castigo de los responsables del genocidio se habían insertado en el Tratado de Paz de Sèvres. El artículo 144 establecía que «el Gobierno turco reconoce la injusticia de la ley de 1915 relativa a las Propiedades Abandonada» y esbozaba medidas de restauración; el artículo 228 establecía que «el Gobierno turco se compromete a proporcionar todos los documentos e información de todo tipo, cuya presentación se considere necesaria para garantizar el pleno conocimiento de los actos incriminatorios, el procesamiento de los infractores y la justa apreciación de la responsabilidad».
«La pregunta de Hitler en 1939: “¿Quién, después de todo, habla hoy de la aniquilación de los armenios?” es quizás la síntesis más elocuente. Sin embargo, a diferencia del exterminio de 1915, luego de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Núremberg marcaron una distinción con la falta de justicia del caso armenio».
Incluso se proyectó una corte establecida por la Sociedad de Naciones para que fuese el tribunal designado. El artículo 230 del Tratado obligaba a Turquía a reconocer su jurisdicción si la Sociedad de Naciones creaba un tribunal competente para conocer de dichas masacres. Sin embargo, este tribunal internacional no se estableció. Un año después de concluida la Primera Guerra Mundial, comenzaron los juicios en Constantinopla para juzgar a los responsables del exterminio. Durante su existencia, los Tribunales Marciales sufrieron numerosos cambios: de un sistema civil-militar a un sistema militar, así como cambios en su personal, incluyendo una alta rotación de jueces. Los juicios se basaron en el código penal otomano. La sentencia del Auto de Acusación Clave se dictó el 5 de julio de 1919. El Tribunal declaró culpables a los ministros del gabinete tanto de orquestar la entrada de Turquía en la Primera Guerra Mundial como de cometer las masacres de los armenios. Los exlíderes Talat, Enver, Cemal, el Dr. Nazim (y el Dr. Behaeddin Şakir en un proceso separado el 13 de enero de 1920) fueron declarados culpables de asesinato en masa en primer grado. Allí, se condenó in absentia a Talat -ministro del interior y arquitecto del genocidio- que había huido a Alemania. En 1921, fue ajusticiado en Berlín por un joven armenio. Sin embargo, los juicios fueron rechazados y clausurados por el movimiento nacionalista turco. Además, las fuerzas de Mustafá Kemal atacaron a la efímera República de Armenia que fue sovietizada en 1920. Con el exterminio de los pocos sobrevivientes con el incendio de Esmirna en 1922, concluyó la limpieza étnica de Turquía. En contraposición a las promesas de los acuerdos de Paris, en 1923 se firmó el Tratado de Lausana de 1923 entre Turquía, Grecia y las naciones aliadas de la Primera Guerra Mundial que incluyó una declaración de amnistía para todos los delitos cometidos entre el 1 de agosto de 1914 y el 20 de noviembre de 1922 en Turquía. El tratado de Lausana selló la impunidad del genocidio y relegó este crimen al silencio y el olvido.
El genocidio armenio y el Holocausto
La posibilidad de comparar diferentes casos históricos de exterminio permite observar algunos rasgos en común. Así, desde una dimensión comparativa, el genocidio contra los armenios posee una relación directa y orgánica con el posterior Holocausto. Algunos elementos comunes en los dos casos fueron la deshumanización de estas minorías a través de diversas metáforas que los “animalizaron”. Otra característica, fue la utilización del ferrocarril para las deportaciones, que es bien conocida para el Holocausto, y que tuvo su antecedente –menos visible– en el caso de 1915. También encontramos continuidades históricas entre los dos casos: durante la Gran Guerra los técnicos y oficiales alemanes que participaron en el ejército otomano tuvieron un conocimiento detallado sobre el exterminio. Otro ejemplo es el de Max Scheubner-Richter, vicecónsul alemán de la ciudad turca de Erzurum, testigo de las masacres y luego afiliado al partido nacionalsocialista. La impunidad y falta de intervención durante el exterminio de los armenios estuvo presente como antecedente en la visión de los nazis previamente a la implementación de la “Solución Final”.
La pregunta de Hitler en 1939: “¿Quién, después de todo, habla hoy de la aniquilación de los armenios?” es quizás la síntesis más elocuente. Sin embargo, a diferencia del exterminio de 1915, luego de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Núremberg marcaron una distinción con la falta de justicia del caso armenio. Raphael Lemkin y el concepto de genocidio Las noticias sobre el ajusticiamiento de Talat y el testimonio que brindó Telhirian durante el juicio fueron leídas por un judío llamado Raphael Lemkin que comenzaba sus estudios universitarios. Conmovido por los horrores que sufrieron los cristianos, este estudiante de la ciudad de Lvov en Polonia preguntó a su profesor como era posible que existiese una figura legal para llevar a corte a un hombre como Telhirian y no existiese otra para juzgar a aquel que ha exterminado a más de un millón de seres humanos. “Cuestiones de soberanía nacional”, contestó el profesor y agregó que las autoridades turcas podían hacer lo que quisiesen con la población residente dentro del Imperio otomano. El joven estudiante encontró esa respuesta insuficiente. Había comenzado su largo itinerario hacia la creación de un nuevo concepto: genocidio. Rapahel Lemkin creó el concepto de genocidio en su libro El dominio del Eje en la Europa Ocupada (1944) y desempeñó un papel clave en la defensa de la Convención de las Naciones Unidas de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. El concepto de Lemkin es importante en el derecho internacional y también es empleado en disciplinas como la historia, entre otras ciencias sociales.
El nacimiento de un consenso global: De la Carta de Londres al Juicio de Núremberg
En los juicios se demostró la culpabilidad de miembros, colaboradores y funcionarios de la dictadura nazi y la mayoría de ellos fueron declarados culpables de diferentes crímenes contra la humanidad. Los juicios de Núremberg investigaron y condenaron las atrocidades cometidas entre septiembre de 1939 y mayo de 1945. Los procesos judiciales son conocidos con el nombre de la ciudad alemana donde transcurrieron y se efectuaron entre el 20 de noviembre de 1945 hasta el 1 de octubre de 1946. Del conjunto de acciones legales, el más conocido e impactante, en esa época y la actual, fue el juicio principal de Núremberg que comenzó el 20 de noviembre bajo la dirección del Tribunal Militar Internacional. Esa corte había sido establecida por la denominada Carta de Londres que –a través de un documento de agosto de 1945 firmado por Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética– estableció las bases para el futuro tribunal militar y los juicios de Núremberg. En el proceso se juzgaron a los principales dirigentes nazis que habían sobrevivido y a varias de sus organizaciones. La corte de Núremberg dictó sentencias tipificadas como “crímenes contra a la humanidad” y “crímenes de guerra” y contribuyó a la jurisprudencia internacional. De esta forma, tanto las Naciones Unidas (creadas en 1945) como el posterior Tribunal Penal Internacional (1998) tomaron las enseñanzas de estos juicios. La sentencia final se circunscribió a las figuras de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, pero no incluyó la definición de genocidio a pesar de los esfuerzos de su creador Raphael Lemkin.
Un nuevo contexto: la Guerra Fría y la exclusión de los grupos políticos
La definición original de 1944 incluía tanto a los grupos políticos como la dimensión cultural para el crimen de genocidio. Sin embargo, es importante tener presente el contexto de postguerra en la exclusión de los grupos políticos y en la dimensión |cultural. Debe tenerse en cuenta la importante presión que ejerció la Unión Soviética que –durante los años treinta– había tenido una fuerte política represiva. En los años del estalinismo, tanto disidentes políticos como “enemigos de clase” fueron enviados a los gulags (campos de concentración). Por otra parte, durante la política económica de la denominada “colectivización forzosa” cientos de miles de kulaks (considerados como campesinos “ricos”) fueron asesinados. Al mismo tiempo, el pueblo ucraniano sufrió una hambruna –que también contó con miles de muertos– producto de las políticas de la “colectivización forzosa”. Además de la presión soviética referida a los grupos políticos, los imperios coloniales europeos no miraban con particular simpatía la idea de ser acusados de genocidio cultural en sus dominios de ultramar. En un proceso histórico donde la descolonización de Asia y África avanzaba de forma acelerada, las metrópolis europeas buscaban evitar caer bajo el peso de la tipificación de un crimen cuyo estigma pondría una mirada sombría sobre su autoproclamada “misión civilizatoria”.
«En los años veinte una joven arribó a Buenos Aires en un barco donde se mezclaban voces de diferentes partes del mundo. Ella era una huérfana que llegó -junto a sus hermanos- a un país desconocido, con un idioma extraño. Esa joven era mi abuela una sobreviviente del genocidio armenio.»
Durante el siglo XX no solo el Holocausto mostró los horrores del exterminio planificado. En otras latitudes se volvieron a repetir la violencia sistemática y planificada contra la población civil. Durante la década del setenta, en Camboya, las fuerzas del Khmer Rouge –dirigidas por Pol Pot– exterminaron a gran parte de la población de las ciudades (1975-1979). Ese pequeño país de antiguos templos, donde el budismo había sembrado gran cantidad de adeptos se convirtió –de pronto– en el foco de atención de la prensa mundial, por los horrores que se estaban cometiendo. En la concepción de la nueva sociedad, que habían diseñado Pol Pot y sus seguidores, aquellos que habitaban las ciudades debían ser reeducados o –en caso contrario– exterminados. El líder del Khmer Rouge y sus camaradas habían sido educados en Paris, estaban al tanto de las corrientes de ideas modernas y querían implementar un régimen político –con un ordenamiento social– donde el mundo rural prevaleciera sobre las “decadentes” ciudades. El país entero se convirtió en un gran campo de concentración y exterminio. Solo mediante la intervención del ejército vietnamita –a fines de los años setenta– se detuvo el genocidio. Esta es la única intervención efectiva que detuvo un genocidio. Además de las muertes sistemáticas en Camboya, durante los años noventa en Ruanda la minoría Tutsi fue masacrada por los Hutus. En 1994, en este país del África –que era virtualmente desconocido para gran parte del mundo– se dio uno de los episodios más terribles de aniquilación de mujeres y hombres. El genocidio comenzó con el proceso de deshumanización de las víctimas, cuando los Tutsis fueron considerados como “cucarachas”. La radio local difundía constantemente estereotipos que estigmatizaban a ese grupo como una minoría privilegiada. Los reiterados mensajes de odio alimentaban un exterminio sin remordimientos. De esta manera, las muertes fueron brutales: herramientas de arado, machetes y puñales se utilizaron para asesinar a aquellos que eran los vecinos en una misma aldea o ciudad. Lamentablemente, la comunidad internacional no realizó una acción decidida para detener las matanzas. En plena era de las telecomunicaciones, la información circulaba, pero la respuesta política que hubiese podido detener el genocidio en marcha estuvo ausente. Los exterminios masivos se repitieron al terminar el siglo XX. Otro ejemplo de ello, ocurrió en la turbulenta región de los Balcanes –donde hubo matanzas sistemáticas– en el marco de una zona desgarrada por la guerra y la fragmentación política tras el fin del régimen yugoslavo. Los mismos procesos de deshumanización, racismo y utilización de recursos del Estado para aniquilar a la población fueron desplegados contra los habitantes de Kosovo. Los patrones comunes de los genocidios se volvían a repetir en los campos de concentración de la ex Yugoslavia. Aquello que había sucedido 50 años atrás en las entrañas de la Europa ocupada por el Eje, se repetía con toda su potencia destructora en los márgenes de los Balcanes: las heridas de la persecución, el odio y la muerte. Lamentablemente, el siglo XXI mantuvo el legado de la muerte planificada y sistemática como fue el caso del exterminio en la región de Sudán llamada Darfur. Algunos patrones comunes atraviesan a los genocidios en la modernidad. La deshumanización, el racismo, la deportación y las técnicas modernas para exterminar a poblaciones enteras. La fase final de ese proceso es la negación y los intentos de relativizar las acciones de exterminio. A pesar de la declaración sobre la prevención del delito de genocidio, proclamada por las Naciones Unidas, el siglo XX siguió atravesado por las políticas de destrucción de poblaciones. Fueron los civiles quienes sufrieron los efectos destructivos de una muerte planificada, sistemática y muchas veces burocratizada. Una destrucción que utiliza las formas más sofisticadas de los saberes modernos para la multiplicación de campos de concentración, el perfeccionamiento de las técnicas para destruir cuerpos y la afinación de la retórica negacionista. En definitiva, para exterminar con más eficiencia.

Quisiera cerrar esta presentación con otra historia de vida.
En los años veinte una joven arribó a Buenos Aires en un barco donde se mezclaban voces de diferentes partes del mundo. Ella era una huérfana que llegó -junto a sus hermanos- a un país desconocido, con un idioma extraño. Esa joven era mi abuela una sobreviviente del genocidio armenio. En Argentina formó una familia con otro sobreviviente del genocidio. El nuevo país era y es un refugio para exilados, sobrevivientes del Holocausto y de las violaciones de los derechos humanos de América Latina.
Mi abuela logró salvar la vida de un bebé durante el genocidio, ella nunca me contó sobre 1915. Sin embargo, en 1982, después de la guerra de Malvinas mi madre grabó una conversación donde le contó cómo sobrevivió. El genocidio es una experiencia extrema donde se reflejan las formas crueles del racismo, de la destrucción y la barbarie. Sin embargo, también, en esa experiencia extrema puede elevarse lo más sublime de la la condición humana: la empatía, la solidaridad y la búsqueda de justicia.
El siglo XX, ha sido definido como el siglo de los genocidios, en la primera guerra mundial en contra de los armenios. Después del Holocausto surgió un consenso global para crear convenciones para la defensa de los derechos humanos y la sanción de los genocidios. Sin embargo, los genocidios continuaron y en el siglo XX su sombra se proyecta. Ese consenso global esta en crisis como podemos ver tanto en la guerra de Ucrania como en las violaciones a los derechos humanos en Medio Oriente. En el año 2023, una limpieza étnica de Azerbaiyán contra los armenios de Artsaj, pasó prácticamente desapercibida al mundo. Vivimos un mundo donde los autoritarismos avanzan sobre los derechos humanos, donde el periodismo, el mundo de la cultura y la educación sufren ataques constantes. En este mundo de extremismos, las universidades –y en particular este tipo de encuentros- nos permiten proyectar nuevas formas de resistencia ante este contexto.
La crisis de un consenso global sobre derechos humanos se puede ver en los efectos inocuos de las sanciones de Naciones Unidas y las cortes de Justicia Internacional. Ante un presente convulsionado por las guerras y las masacres, una sociedad civil global muestra que su voz esta presente, y busca un horizonte donde los valores de justicia sean parte de la humanidad. Muchas gracias.








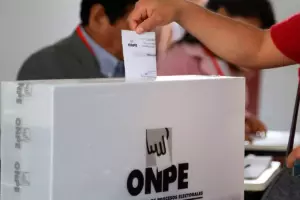





Deja un comentario