Durante alrededor de dos milenios, el escenario internacional ha tenido a Europa como eje geopolítico, y eso ha quedado reflejado en múltiples dimensiones de la cultura preponderante, incluyendo, en general, los ámbitos de la filosofía, de la teoría política y del derecho; y del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, en particular. La visión filosófica, política y jurídica prevaleciente sobre las relaciones internacionales y sobre la gobernanza nacional, incluso fuera del Occidente geográfico y hasta la actualidad, está notoriamente marcada por la impronta de eurocentrismo —término empleado aquí con connotación meramente descriptiva— aunque la realidad geopolítica contemporánea se ha diversificado con la incorporación o el retorno de diversos actores no-europeos y hasta no-occidentales.
Somos ahora testigos y también protagonistas de la crisis del llamado consenso global, que no escapa a esa realidad de primacía eurocentrista. Y esta crisis se alimenta, en no poca medida, por el aminoramiento del protagonismo europeo en la geopolítica global.
En el presente artículo, elaborado para el XX Encuentro de Derechos Humanos, de IDEHPUCP, se analizan apretadamente algunas coordenadas sobre la influencia eurocéntrica en el derecho internacional humanitario, y se plantean algunas reflexiones sobre los desafíos actuales y futuros para la reafirmación del liderazgo de Europa.
Paz, derecho y humanitarismo: un legado que preservar
La guerra es una de las instituciones más antiguas y permanentes de la humanidad. Los fundamentos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) encuentran antecedentes que datan de miles de años atrás en reflexiones y disposiciones para limitar el sufrimiento de las personas generado por las hostilidades bélicas. El antecedente occidental más cercano del DIH es la tradición cristiana de la guerra justa, cuyo molde conceptual y criterios básicos de jus ad bellum y jus in bello están incorporados contemporáneamente en la Carta de las Naciones Unidas; y esto segundo constituye la columna vertebral del DIH.
«Somos ahora testigos y también protagonistas de la crisis del llamado consenso global, que no escapa a esa realidad de primacía eurocentrista».
La tradición humanizadora de la guerra —si cabe el oxímoron— encuentra sus expresiones iniciales en Europa a través de los textos de San Agustín de Hipona (353-430 d.C.) que procuran reconciliar el pacifismo cristiano primitivo con la prerrogativa del Imperio romano de hacer la guerra. San Agustín consideraba que toda guerra es malvada y que atacar y saquear a otros estados es injusto, pero aceptaba que existe una guerra justa librada por una causa justa, como lo es defender el Estado de una agresión o restaurar la paz, si bien hay que recurrir a ella con remordimientos y como último recurso. En Contra Fausto, San Agustín justifica la violencia como “mal necesario” para hacer volver a herejes y paganos al camino recto de la fe, argumento que será utilizado a partir del siglo IX por el papado para legitimar la lucha contra los infieles dando origen, posteriormente, a fenómenos como las cruzadas o la Inquisición. La noción de guerra justa tuvo mayor elaboración en las obras de Santo Tomás de Aquino (1225-1274) y de una larga línea de teólogos cristianos europeos a lo largo de los siglos. La impronta europea en el DIH es pues profunda y clara.
Pero esta noción y los principios del DIH de distinción y proporcionalidad se pueden encontrar también en muchas otras religiones y culturas no-cristianas y no-europeas, junto con disposiciones para cuidar a los heridos, prisioneros y otras víctimas de conflictos armados. Documentos como el Cilindro de Ciro, creado por el rey Ciro el Grande en el siglo VI a. C.; los Edictos del antiguo rey indio Ashoka (269-232 a. C.); y la Constitución de Medina (622 d. C.), son antecedentes no-cristianos y no-europeos que contienen conceptos y normas precursoras y coincidentes con los ideales humanitarios occidentales. Además, la tradición humanitaria cristiana se alimentó de las antiguas ideas griegas y romanas, y se inspiró en la erudición judía e islámica. De hecho, las reglas de la guerra en el derecho internacional islámico (siyar) estaban por delante de Occidente en muchos aspectos, y el tratado del siglo VIII de Mohammad Al-Shaybani, Al-Siyar Al-Kabır̄, se compara en complejidad con la obra de escritores europeos mucho más tardíos. Asímismo, las antiguas tradiciones indias y chinas estaban particularmente desarrolladas e incluían una serie de reglas más humanas que las que se encuentran en el DIH moderno, desafiando las ideas de lo que es permisible en la guerra incluso hoy.
No obstante, esas variadas perspectivas desde distintas tradiciones culturales sobre los deberes humanitarios en escenarios de conflicto armado, es ineludible subrayar que los marcos normativos del DIH y también de los derechos humanos contemporáneos tienen un arraigado acento eurocéntrico, y que sus procesos de formulación reflejan la trayectoria de la historia bélica del Viejo Continente. Para expresarlo con las categorías de Giambattista Vico, ha existido gran correspondencia causal y temporal –corsi e ricorsi– entre los conflictos armados europeos y el desarrollo del DIH.
De particular gravitación para el desarrollo de los principios fundacionales del DIH fueron las guerras religiosas europeas, desencadenadas entre los siglos XVI y XVII. Estas fueron una serie de conflictos profundamente entrelazados con la Reforma Protestante y el auge de las divisiones religiosas en Europa. Estas guerras, incluyendo la Guerra de los Treinta Años y las guerras de religión francesas, causaron un inmenso sufrimiento y destrucción, y desestabilizaron el continente. La agitación religiosa a raíz del surgimiento del luteranismo y del calvinismo en confrontación con el catolicismo atizó las guerras de religión francesas (1562-1598), que enfrentaron a los católicos contra los hugonotes protestantes, causando violencia y devastación generalizadas; y, la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), principalmente dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, atizada por disputas religiosas, políticas y territoriales que provocaron niveles de destrucción y pérdida de vidas sin precedentes.
Además de las diferencias religiosas, estas guerras también se vieron impulsadas por luchas de poder político, ambiciones territoriales y el deseo de los gobernantes de afirmar su autoridad. Las guerras provocaron desplazamientos masivos, hambrunas, enfermedades y un profundo declive de la población en algunas regiones, especialmente en Alemania. La Guerra de los Treinta Años, y décadas de constantes conflictos armados, causaron la muerte de entre 4,5 y 8 millones de personas, además de destruir los sistemas productivos y propagar el empobrecimiento general en Europa. La necesidad de paz se hizo cada vez más evidente, y eso demandó forjar marcos conceptuales y normativos alternativos.
En medio de este contexto de conflictos religiosos, surgió la transformadora noción de neutralidad como un principio para mantener la paz y evitar que las potencias europeas se involucraran en las disputas religiosas de otros países. La neutralidad implicaba la prohibición de interferir en los conflictos religiosos internos de otros estados, y los compromisos de no apoyar a alguna facción en particular, así como la premisa de que ningún Estado podía reclamar para sí, exclusiva y excluyentemente, la legitimidad divina de su conducta bélica.
Requiere ser relievada la dimensión religiosa de la conflictividad bélica que alimentó ese brutal periodo de guerras europeas, pues la invocación de Dios como motivador y legitimador de la acción bélica de cada bando catalizó la incontinente ferocidad y deshumanización. Tengamos presente que es inherente a las ortodoxias religiosas el abrigar una concepción absolutista, totalizadora y maniquea, ajena a concesiones y a tolerancias. En la Europa de principalmente los siglos XVI y XVII, el supuesto mandato divino bajo cuya bandera luchaba cada bando no solamente autorizaba la barbarie sino que la exigía. En este reconocimiento subyacía una premisa axiológica y epistémica de hondas implicancias humanitarias: dado que los valores religiosos son absolutos, y en tal virtud la invocación de Dios como objetivo de la guerra promovía la alevosía, la crueldad y la máxima destrucción del bando contrario, se hizo indispensable eliminar la justificación divina de los combatientes. Para expresarlo coloquialmente, “Dios dejó de tomar partido en favor de los bandos enfrentados en la guerra”.
«Durante el siglo XX, las inconmensurables devastaciones causadas por las dos guerras mundiales, cuyo escenario principal fue Europa, reforzaron las convicciones pacifistas y humanitarias globales».
Bajo esa misma racionalidad adquirió vigencia el principio de no-discriminación, entonces referido a la descalificación de quienes eran percibidos como adversarios y combatidos por profesar otras confesiones religiosas, pero cuyos alcances fueron luego expandiéndose para abarcar otros factores de segregación ilegítimos.
Uno de los resultados más trascendentes de este periodo de conflictividad lo constituye el proceso originado en octubre de 1648, conocido comúnmente como la Paz de Westfalia, a través de la suscripción de los tratados de Osnabrück y Münster, que contribuyó significativamente a erigir los cimientos de los principios y del sistema de relaciones internacionales vigente hasta hoy, y en particular para afirmar los fundamentos de la soberanía estatal a través de las normas básicas de prohibición de interferencia en los asuntos internos de otros estados y de inviolabilidad territorial. Asimismo, se reconoció el derecho personal de libertad religiosa, en contraposición con la tradición preexistente que obligaba a los súbditos a profesar la confesión de su respectivo monarca.
En una etapa históricamente más reciente, durante los siglos XIX y XX, y como respuesta jurídica-política ante la multiplicación de la capacidad destructiva del armamento bélico, el DIH evolucionó significativamente en procura de limitar los horrores de la guerra, y atendiendo a la necesidad de proteger a los civiles y combatientes heridos, teniendo siempre a Europa como eje gravitacional. Algunos hitos en este proceso son:
- Convenciones de Ginebra: En 1864 se adoptó el primer Convenio de Ginebra, que establecía normas básicas para la protección de combatientes heridos en el campo de batalla. Este fue seguido por otros Convenios de Ginebra en 1906, 1929 y 1949, que ampliaron y fortalecieron las protecciones para heridos, enfermos, náufragos y prisioneros de guerra.

- La Declaración de San Petersburgo de 1868: Esta declaración prohibió el uso de ciertas armas inhumanas en la guerra, como las balas que se expanden en el cuerpo, ya que causaban sufrimiento innecesario.
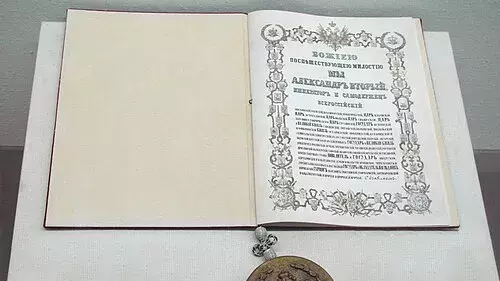
- Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1977: Estos protocolos extendieron las protecciones del derecho internacional humanitario a los conflictos armados no internacionales y reforzaron las normas para la protección de la población civil.

Durante el siglo XX, las inconmensurables devastaciones causadas por las dos guerras mundiales, cuyo escenario principal fue Europa, reforzaron las convicciones pacifistas y humanitarias globales. La fundación de la Organización de las Naciones Unidas, y la forja de un orden internacional que finalmente proscribió la guerra dentro de la gramática de las relaciones internacionales, ha sido un logro relativamente exitoso. Pero, luego de la disolución del bloque soviético y el consiguiente acabamiento de la bipolaridad como rasgo fundamental del sistema internacional, nos hemos ido adentrando hacia una etapa de incertidumbre y de regresión humanitaria, que se ve acrecentada por el acelerado despliegue de nuevas tecnologías bélicas cuyo uso no está aún adecuadamente regulado por el DIH. El conflicto armado en Ucrania, generado por las ambiciones imperiales de Rusia, teniendo a Europa nuevamente como escenario, sumado a los graves crímenes de lesa humanidad que vienen perpetrándose en torno a la Franja de Gaza, ejemplifican sustancialmente la gravedad de los nuevos desafíos que enfrenta el DIH, y que como humanidad enfrentamos todos.
Perspectivas del proyecto europeo
Hemos ingresado a una época de transición global, en la que el eje geopolítico del mundo se viene desplazando sustancialmente hacia el Oriente. El orden internacional de la posguerra, que tuvo a las Naciones Unidas como su expresión institucional más acabada, no alcanzó a cumplir plenamente sus promesas de paz y humanitarismo, y no ha sido capaz de irse adecuando a las cambiantes realidades globales. Su eficacia y vigencia están seriamente cuestionadas.
Vivimos en una era de policrisis, apelando al concepto acuñado en 1993 por Edgar Morin, quien enfatizó la naturaleza interrelacionada de las crisis económica, medioambiental, social y cultural contemporáneas, y la necesidad de abordarlas de modo sistémico es decir considerando sus múltiples sinergias. Bien podemos sostener que la policrisis global contemporánea es consecuencia de nuestros múltiples y sustanciales éxitos como humanidad, y en no menor medida de nuestras carencias e imperfecciones. Esta policrisis global contemporánea encuentra acentuada expresión en lo referente a los valores y normas de la convivencia humanitaria: la crueldad y la deshumanización se han convertido en sinónimos de eficiencia en la gestión gubernamental. La degradación de la ética social se materializa en la enorme tolerancia, cuando no en la entusiasta promoción, de propuestas políticas de facilismo autoritario, de violencia incontinente desde el propio Estado, de desembozada discriminación, y de degradación de el otro. En Ucrania y en la Franja de Gaza encontramos hoy las expresiones más brutales de la policrisis global contemporánea.
«El conflicto armado en Ucrania, sumado a los graves crímenes de lesa humanidad en torno a la Franja de Gaza, ejemplifican sustancialmente la gravedad de los nuevos desafíos que enfrenta el DIH, y que como humanidad enfrentamos todos».
Atravesamos, pues, un momento histórico de muchas incertidumbres y creciente conflictividad, en el que los paradigmas tradicionales —cabe insistir, de mucha raigambre europea— están siendo cuestionados o hasta están perdiendo vigencia. Y en estas circunstancias tenemos como trasfondo a una Europa que afronta enormes dificultades políticas e institucionales para asumir un liderazgo global más asertivo, más efectivo, de mayor protagonismo. Ahora, más que nunca, se hace urgente reivindicar los extraordinarios aportes filosóficos, políticos y jurídicos humanitarios, de convivencia global y de gobernanza nacional acrisolados por Europa a lo largo y a partir de su historia, para contestar a los eventos internacionales de nuestros días, tales como la aparente y ojalá temporal claudicación de los Estados Unidos en su liderazgo para la defensa de los valores del humanitarismo y la democracia; al protagonismo de China y Rusia, potencias autoritarias; así como a la flagrante violación de normas supremas de convivencia internacional como lo son la proscripción del uso de la fuerza en general, y en particular para fines de expansionismo imperial, el respeto a la integridad territorial de los estados, y la inmunidad de la población civil en escenarios de conflicto armado.
Europa es, por mérito propio y por imposición de las circunstancias, aquí y ahora, portaestandarte de las mejores tradiciones intelectuales y prácticas del humanitarismo y de la democracia. Pero, para cumplir ese rol que la historia le ha impuesto, necesitamos de una Europa política e ideológicamente cohesionada en medio de su necesaria pluralidad de perspectivas; de una Europa institucionalmente efectiva, y convencida sobre ese su ineludible desafío, para responder a los inmensos retos que hoy afronta la humanidad y para iluminar la ruta en medio de la abrumadora transición geopolítica y cultural que afrontamos. Necesitamos y demandamos una Europa con visión y gestión estratégica, y no una cuyas energías políticas se agoten en el inmediatismo.
Las dos principales alianzas de estados europeos, la Unión Europea (UE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), son “posiblemente la mejor creación política moderna de Occidente: un vasto centro de personas libres y mercados libres, que estabiliza un continente que fue conocido por guerras tribales y religiosas durante milenios”, según Thomas L. Friedman. Pero con demasiada frecuencia se muestran incapaces para responder a los inmensos desafíos del momento. La UE ha tenido dificultades para implementar reformas institucionales muy necesarias y se ve obstaculizada por las crecientes diferencias entre sus estados miembros. La OTAN, por su parte, ha dependido demasiado de Estados Unidos para organizar la seguridad europea. Una política de seguridad y defensa eficaz depende de un sentido compartido de comunidad política, que una serie sucesiva de crisis ha debilitado.

Los gobiernos europeos debieran forjar un orden regional diferente, basado en alianzas más flexibles y fluidas, dentro de una arquitectura institucional que no compita pero complemente al formidable logro de la UE superando la rigidez burocrática del requisito del consenso. Pero la resistencia al cambio se origina en diversos frentes: la falta de claridad estratégica compartida entre sus estados miembros sobre el curso a seguir para las reformas; los mayores beneficios que algunos estados obtienen del actual statu quo; la inercia burocrática, los sesgos tecnicistas y las complejidades jurídicas; etc.
Ante la pérdida de liderazgo de los Estados Unidos, los gobiernos europeos se han visto atraídos a la creación de coaliciones de voluntad, lo cual viene permitiendo sortear las rigideces burocráticas y políticas. Un ejemplo reciente destacado es la coalición centrada en Ucrania, que comenzó con pequeñas reuniones de líderes europeos organizadas por Francia y el Reino Unido en marzo de 2025 para coordinar la ayuda militar, el entrenamiento y la planificación de posguerra para Ucrania fuera del marco de la UE o la OTAN; la cual acaba de demostrar su inmensa potencialidad como factor de equilibrio ante las poco solventes propuestas de negociación del presidente Donald Trump luego de su reunión con el autócrata Vladimir Putin.
El proyecto europeo, cuya UE representa el más acabado logro de la humanidad en materia de multilateralismo y de integración regional, requiere flexibilizar su diseño institucional manteniendo como eje la cooperación basada en tratados entre las democracias liberales del continente, pero dando también cabida a estados no-miembros para coordinaciones específicas.
Los desafíos contemporáneos empiezan a despertar a los líderes de Europa. La coalición de voluntad en torno a la agresión de Rusia a Ucrania, es un logro importante y acaso será pionero, sin duda acicateado por las implicancias que el conflicto tiene para la seguridad de todo el continente europeo. Son también pasos en la dirección correcta la concertación en el marco de la UE para dar una respuesta unificada al alza unilateral de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump, y en el marco de la OTAN para diseñar y ejecutar nuevas políticas de seguridad continental frente al anunciado repliegue de los Estados Unidos. Es menor, pero no por ello menos importante, el relativo consenso que va forjándose entre las naciones europeas frente al conflicto y la crisis humanitaria en Gaza, y frente a la deuda histórica de constiuír el Estado de Palestina. Y en todo ello resulta digno de ser resaltado cómo, superando las heridas generadas por el abandono británico de la UE, los esfuerzos de concertación europeos están incluyendo al Reino Unido.
En medio del escenario de policrisis global contemporánea, de incertidumbres y regresiones resultantes de la transición epocal, Europa sigue representando una buena noticia, un ejemplo de maduración institucional y política, y de compromiso con los valores humanitarios de los que ha sido partera. Su impronta debe seguir marcando el camino para forjar nuevas estructuras de gobernanza global que honren los valores y compromisos de la dignidad humana, de la prosperidad equitativa, de la solidaridad universal y de la sostenibilidad.








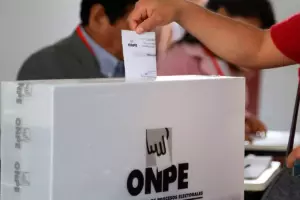





Deja un comentario