Desde MEMORIA buscamos una interpretación más amplia del panorama político actual de nuestro país. Para ello conversamos con Rolando Ames Cobián, destacado sociólogo, politólogo y profesor emérito de la PUCP, quien sugiere algunas rutas de reflexión sobre cómo superar esta crisis política y cómo buscar alguna forma de reencuentro en algún momento.
¿Qué es lo que el electorado estará valorando realmente en las urnas este 6 de junio?
En un reciente artículo trato de recordar algo que en medio de esta polarización se nos olvida. Y es que esta escisión que parece dividir al país en dos no es un acontecimiento reciente. Me parece penoso que nos agotemos peleándonos por si esto es comunismo, o si seremos como Venezuela o Cuba. Nuestro país es muy rico en conquistas, así como abunda el sufrimiento en nuestra historia. Tenemos demasiados elementos propios como para leer este instante sin confundirnos.
Me pareció muy atinado que Alberto Vergara ubicara recientemente a los años 30 como el momento de crisis más comparable con el que vivimos ahora. Hoy, sorpresivamente aparece un candidato que no tiene fuerza política por sí mismo. Solo en las encuestas de la segunda vuelta pudimos darnos cuenta del apoyo popular de los sectores más pobres, tanto en las provincias como en las regiones, sectores que se sienten excluidos del crecimiento económico del Perú. Ese grupo se mantiene junto a él. ¿Qué quiere decir? Que se ha producido una identificación que no viene del programa de Perú Libre, sino de la simpatía con la persona –«él es como yo»–, en el sentido de que se sienten representados. Aunque a nivel mundial desde hace décadas la política ya no representa a nadie, aquí aparece una novedad: los sectores que se han empobrecido se sienten más identificados. Y eso debe ser leído como un factor positivo, más aun tomando en cuenta que el establishment que apoya a Keiko Fujimori, como los grupos de poder, tienen asegurado el control del Congreso.
‶La división de capitalismo y socialismo no sólo tuvo que ver con la Unión Soviética. En Europa, hasta hoy, existen socialdemócratas y liberales porque hay un debate permanente. Ese debate no tuvo lugar en nuestro país, porque la gente salió muy mal al final del primer gobierno de García»
El riesgo de que haya medidas autoritarias anticonstitucionales o violentas de parte de un presidente de la república es ahora bastante bajo. Acabamos de ver que un mandatario con alto apoyo popular fue vacado por el Congreso. Mi punto es que la principal fortaleza de la democracia peruana en este momento es que la gente está apostando por intervenir en ella. Tienen la expectativa de que ese señor va a ayudarlos. Pero, por otro lado, tenemos el temor – que es fundado – sobre sus medias autoritarias. El plan político de Perú Libre es lamentable. Yo he sido militante y dirigente de Izquierda Unida, y se puede decir que un ideario como el de Perú Libre ya era visto como una propuesta simplista hace treinta años. años; ahora peor. En realidad, veo la elección de la segunda vuelta como una gran ocasión, porque elegimos entre la posibilidad de que los pobres que están tan maltratados por la pandemia se sientan representados. Eso sería un factor de estabilidad para el país, compatible con la racionalidad económica, sin duda.
¿Por qué las elecciones terminan siendo la justificación para recién hablar de todos estos temas, como si las divisiones sociales fueran fenómenos desconocidos y no problemas cíclicos?
Se debe, en parte, a que el crecimiento económico en el Perú en estos últimos veinticinco años ha sido muy importante. Ha goteado dinero y ha habido mejoras. Y, por otro lado, también, a la gente se le ha dicho: “mira, lo fundamental en la vida es que tú seas emprendedor, ganes dinero y progreses junto a la familia”. Con Fujimori desaparece el debate sobre las contradicciones económicas, es decir, sobre si la economía está organizada para producir lo que la gente necesita o si excluye a la gente. Este es el gran tema del mundo moderno. La división de capitalismo y socialismo no sólo tuvo que ver con la Unión Soviética. En Europa, hasta hoy, existen socialdemócratas y liberales porque hay un debate permanente. Ese debate no tuvo lugar en nuestro país, porque la gente salió muy mal al final del primer gobierno de García, luego vino la idea del progreso en las ciudades y el cambio cultural representado, entre otras cosas, por la idea del emprendedor y del progreso material de «cada uno por su cuenta». Eso llenó la vida por estos años. Algo que se debe reconocer es que Fujimori fue representativo – justamente por eso su hija tiene un cierto capital electoral- porque, en el sentir de muchos, «nos sacó» de la crisis y el terrorismo. La expectativa de los sectores altos, medios y una buena parte de los sectores populares ha sido positiva hasta más o menos el 2010. Por esos años comienza el descontento, no solo aquí, sino en Europa. Los indignados observan que esta economía que se propone genera tecnología, pero no empleo. Por eso, al final, en elecciones aparece el problema del descontento mayoritario, pues la economía actual produce un fenómeno muy grave que es la exclusión. Para todo un sector; el problema no es que tengan bajos salarios, sino la falta de seguridad en el puesto de trabajo. Se rompe esa relación que antes se pensaba así: “lo que aprendo en el colegio, me sirve para conseguir un empleo”, porque la educación en el Perú se vuelve de pésima calidad. Los buenos empleos solo se dan para gente muy calificada, entonces mucha gente va quedándose excluida. No los vemos porque no se expresan en política al no tener partidos representativos o sindicatos. Lo que vemos, de cuando en cuando, son estallidos de descontento. Se observan protestas cuando reclaman por malas condiciones laborales o ambientales, pero no una amplia expresión política de una parte del país que nos dice que no está viviendo bien. Eso solo lo vemos en las elecciones. Si nos fijamos, veremos que primero fue Toledo, después llegó Humala. Es decir, en el período electoral, sectores como el sur y centro sur – que son los que económicamente se encuentran mal – votan por el candidato que les parece más crítico hacia nuestra economía. Luego, efectivamente, pasan las elecciones y uno se olvida.
‶La política se ha reemplazado por la técnica. Especialistas que mueven números nos están explicando que nos va bien, pero, en ninguna sociedad puedes tenerlos contentos a todos por muchos años».
Si históricamente se ha dicho que una propuesta de centro convence en segunda vuelta. ¿por qué un candidato moderado no tuvo mayor opción y se prefirió posiciones más extremas?
Al comienzo de la campaña parecía que sí funcionaba. George Forsyth encabeza las preferencias y luego venía el Partido Morado. ¿Qué pasó? Que Forsyth demostró rápidamente que no estaba a la altura. Él debía representar ese centro, pero cuando ya empezó a participar en los debates y entrevistas el interés por su propuesta fue decayendo. La gente siguió buscando un candidato de centro y llegó a Yonhy Lescano. Los factores políticos inmediatos generan en ese momento que la propuesta de centro se descalabre. En el caso del Partido Morado, tenían una muy buena bancada, pero presentaron a un mal candidato y este se hundió. Pero, finalmente, lo que pesó en el abandono de estas preferencias fue la caída de Martín Vizcarra, pues él representaba a un centro con apoyo popular; incluso ha sido el parlamentario más votado. Los medios se encarnizaron, lo cual es un tema para ser estudiado.
Justamente, los medios alimentaron la idea de que un candidato de centro podía ser considerado como “tibio” en momentos en que supuestamente se necesitaban propuestas fuertes.
Claro, la gente sintió que los gobiernos no estaban actuando con eficacia y allí aparece, al final, Castillo. Un maestro y rondero que hizo la típica campaña tradicional: viajar por tierra de pueblo en pueblo. En las elecciones del 2016, «Goyo» Santos – otro rondero cajamarquino – sacó 8% de votos, pero en su región ganó por amplio margen, de manera similar al actual candidato. La diferencia es que Castillo viajó por varios lugares, algo que Santos no pudo hacer porque estaba en la cárcel. Repito, ser rondero y maestro implica apelar a dos bases sociales muy fuertes y es una condición que tiene alta recordación. Por ejemplo, Verónika Mendoza no hizo el trabajo político permanente. Desaparece de la escena por un tiempo y vuelve para la campaña. La gente prefiere al final a Castillo simplemente porque le dio más confianza.
Los medios, durante años, se acostumbraron a invitar a economistas para explicar que todo se soluciona con cifras de crecimiento. Si la idea es mantener esta discusión de forma constante, ¿qué hacer para mejorar la calidad de la opinión pública y el debate político?
Definitivamente, la calidad del debate público en el Perú es de las más bajas en comparación con nuestros vecinos. Eso lo he sentido cuando he ido a Chile, Ecuador o Bolivia. Hay programas de televisión enteros sobre debate político. Aquí los programas políticos en señal abierta desaparecieron. Este es un tema central. Como no ha habido representación política, como dice, se llamaba a los economistas. La política se ha reemplazado por la técnica. Especialistas que mueven números nos están explicando que nos va bien, pero, en ninguna sociedad puedes tenerlos contentos a todos por muchos años. Lo que ocurre más bien, es que los que están descontentos no son escuchados porque son los más débiles. Esta separación entre la representación política en provincias y en Lima es bárbara. Antes, se decía “lo nacional”. Yo le diría que ahora cuando se dice lo «nacional» eso se restringe solamente Lima. Eso quiere decir que no se está escuchando a las regiones y por eso no se percibe el descontento. Creo que eso combina con un problema muy básico que es cómo la educación pública se ha ido al suelo, al igual que buena parte de la educación privada, porque se centra en una enseñanza orientada a tener un empleo. Lo otro es ver que, como la política ya no interesa, solo importa mirar políticos que se pelean como si fuera todo un espectáculo. Es un fenómeno mundial, en realidad. El debate serio es para los que tienen cable, redes de primera calidad para acceder a medios extranjeros. Antes, las noticias internacionales se daban en programas de señal abierta. Antes, la gente recibía una mejor información. Son problemas del mundo contemporáneo. A la gente que está un poco asustada por lo que está pasando, le diría que observen a nuestros vecinos y nos demos cuenta de que tenemos problemas similares. Hay descontento porque las personas no solo están económicamente mal, sino que se preguntan para qué trabajan tanto si no progresan. La posibilidad de la delincuencia aumenta porque para los jóvenes, e incluso para profesionales, si te enredas en cosas como narcotráfico, tala ilegal, etc., tienes mayores posibilidades económicas.
‶La lección que deberíamos aprender es que la política debe recuperar prestigio. Si todos los ciudadanos, ricos, pobres y de clase media tuvieran representación partidaria, esta crisis hubiera tenido canales mucho más claros para resolverse.»
Pase lo que pase, tras las elecciones, llegará por fin el momento de sentarnos a hablar del bicentenario. ¿A partir de qué eje debemos comenzar?
Lo importante del bicentenario es hacernos pensar que somos un país con una historia muy larga. Antes de la llegada de los españoles, ya poseíamos culturas milenarias. Decir que Caral tiene más de cinco mil años de antigüedad no es decir cualquier cosa. Hemos avanzado en integrar lo que en 1821 era la república de españoles y la república de indios. Recordemos que los indios en Lima vivían en las afueras, tras las murallas de la ciudad. Esta estratificación social no es de ahora. La independencia es un fenómeno político por el cual cae la superioridad del conquistador. Cien años después llega la industrialización, se crean los partidos de masas, hay un debate muy serio del capitalismo versus socialismo. La discusión entre José Carlos Mariátegui, Haya de la Torre y Víctor Andrés Belaúnde es una disputa ejemplar entre personas que hacen apuestas políticas distintas, pero con respeto; son personas que saben que su opositor está defendiendo algo consistente.
No ha habido mayores iniciativas para aprovechar el bicentenario como oportunidad para repasar la historia de las ideas en el país.
Esta convulsión social nos está obligando a profundizar en nuestra identidad y a mirar la historia para luego mirar el futuro. Yo tengo la esperanza que se puedan sentar empresarios y líderes populares a conversar. Si usted tiene un Poder Legislativo controlado por sectores proempresa y un Poder Ejecutivo controlado por sectores promovilización popular, están dadas las condiciones para discutir en concreto qué hacemos para adelante. No hay progreso en el mundo si los pueblos no tienen identidades fuertes. El país es el que tiene que progresar para tener un mejor lugar en el mundo. Y, por eso, debe ser un país integrado. El otro tema es a nivel latinoamericano. Hemos perdido mucha conciencia regional. El Perú tuvo iniciativas como el grupo de apoyo de Contadora, que fue el que logró la paz en Nicaragua y la negociación para que el triunfo de la revolución sandinista se institucionalizara. El embajador García Bedoya fue clave en esos temas. Ahora, los temas internacionales pasan por si el señor Guaidó vencerá a Maduro y eso, al final, lo define Estados Unidos. América Latina ha dejado de ser un actor importante. Eso es también un factor de debilidad.
¿Qué posible salida vería para mantener los objetivos a largo plazo?
Ahora hay una gran responsabilidad en las derechas y en las izquierdas, y hablo en plural. Cuando Aldo Mariátegui aparece en un programa y dice que la derecha debería de repensar cómo enfrentar a la izquierda – como si existiera una sola izquierda unificada – lo que dice es que no basta con crecer económicamente; las derechas también tienen que llegar con ideas. Lo que yo esperaría es que las derechas mejoren en lo inmediato porque esa representación política de Keiko Fujimori es deplorable. Con una buena representación política de derecha se hubiera podido hacer muchísimo más el día del debate. Y las izquierdas, sin duda, necesitan salir de esa visión tan vanguardista; es decir, la idea, heredada de las épocas revolucionarias, de que un grupo pequeño va a ver si se hace lucha armada o no y que busca dirigir los sindicatos masivos. Pero ahora ya no hay sindicatos. Estos grupos, sin quererlo y seguramente con la mejor intención, terminan separándose de la base popular a la que quieren representar. Tiene que haber partidos nacionales que representen a cada región. Esperaría que el enorme enfrentamiento político que habrá en los próximos meses produzca representaciones colectivas; que más gente entre a hacer política, aunque no nos vayamos a poner todos de acuerdo. Los conflictos van a seguir, pero podemos pactar las posiciones frente a estos conflictos. La lección que deberíamos aprender es que la política debe recuperar prestigio. Si todos los ciudadanos, ricos, pobres y de clase media tuvieran representación partidaria, esta crisis hubiera tenido canales mucho más claros para resolverse. No podemos seguir esperando que el partido sea el caudillo que tiene dinero para hacer campaña y que aparece solo en elecciones. Esa política debe terminar y creo que, por efecto de la misma crisis, se están dando las condiciones para que ese tipo de política acabe.








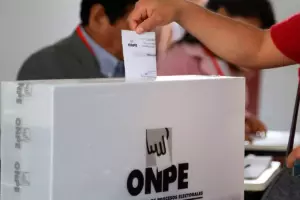





Deja un comentario