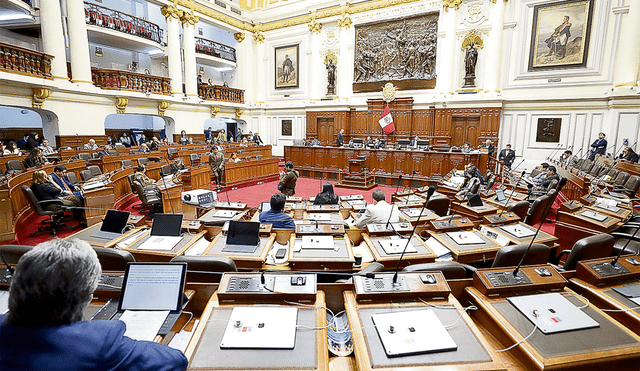Por: Javier Alonso de Belaunde de Cárdenas (*)
El Congreso aprobó el retorno de la bicameralidad. A partir del 2026, el Poder Legislativo dejará de funcionar en una asamblea única y se dividirá en dos órganos distintos: Senadores y Diputados. Se trata de la reforma más importante que se haya hecho a la Carta de 1993. Junto con esta enmienda, se aprobó también la reelección parlamentaria. Ambas medidas son tan impopulares como necesarias.
En el 2018 estos temas fueron puestos sobre la mesa para decisión ciudadana en un referéndum. Los resultados no dejan lugar a dudas sobre la animadversión popular: 85% apoyó prohibir la reelección parlamentaria y 90% rechazó la bicameralidad (votos válidos). En los últimos años, la irritación ha dominado las reflexiones sobre el Poder Legislativo. Una hipotética consulta sobre el cierre definitivo del Congreso recibiría también respaldo mayoritario. ¿A qué se debe esto?
En contra de nuestra tradición y la tendencia de la mayoría de los Estados similares al nuestro, la Constitución de 1993 estableció un parlamento unicameral. Esto ha tenido resultados muy negativos para el sistema político. Los últimos congresos se caracterizaron por tener una pobre o nula deliberación parlamentaria, por ser fábricas de normas inconstitucionales, por una creciente subrepresentación, por la subordinación del interés público a intereses privados, por falta de mesura, obstaculización y arbitrariedad. En síntesis: baja calidad legislativa, desvinculación con la ciudadanía y descontrol parlamentario. Y es que, como fuera experimentado en el constitucionalismo incipiente de las revoluciones americana y francesa, el parlamento unicameral puede degenerar fácilmente en despotismo de asamblea.
Con este cuadro, es natural que la ciudadanía proyecte su insatisfacción con la cuestión parlamentaria a modo de oposición contra todo aquello que perciba como beneficios adicionales para los congresistas y/o una duplicación de los males existentes. Sin embargo, hay instituciones sobre las cuales vale la pena pensar contra intuitivamente. Tomando en cuenta las posibilidades que abren y los incentivos de comportamiento que generan.
Reorganizar el Congreso en dos cámaras introduce un freno interno. Es una pieza del principio de separación de poderes –entendido como checks and balances–, que le faltaba al Legislativo peruano. Así, algunos actos parlamentarios de Diputados quedan sujetos a la revisión de Senadores. No se podrá aprobar leyes, reformas constitucionales, ni acusaciones constitucionales, sin la concurrencia de ambas cámaras.
Cuanto mayor sea la diferencia en la forma de elección de cada cuerpo legislativo, mayor será el contrapeso. En este punto, la reforma cumple mínima pero razonablemente: Senadores se elige por distrito único electoral nacional, garantizando la presencia de, al menos, un representante por cada circunscripción electoral; mientras que Diputados se conforma bajo las reglas proporcionales actuales con las que se elegía al Congreso. Ciertamente, es posible pensar una arquitectura más ambiciosa (por ejemplo, reservar escaños para minorías históricamente excluidas). Pero, nada impide que luego de este primer paso, pueda ser perfeccionada.
¿Por qué es útil incluir un freno reflexivo al interior del propio Legislativo? Para tener menos y mejores medidas, evitando las precipitaciones. Asimismo, para que se genere lo que el recordado constitucionalista Pedro Planas denominó “la tercera cámara”: aquel espacio temporal adicional que permite que la prensa, la opinión pública y los sectores afectados puedan tener una mayor incidencia sobre la cuestión en debate antes de su revisión por Senadores (1997: 79-80).
No se trata de duplicar funciones, sino de buscar contrapesos, complementariedad y especialización. En la reforma aprobada, por ejemplo, Diputados centraliza los instrumentos de control político (interpelación, censura, comisiones investigadoras, etc.) y Senadores el nombramiento de altas autoridades (Contralor General, Defensor del Pueblo, 3 directores del Banco Central de Reserva, magistrados del Tribunal Constitucional, etc.).
Con la reforma, el Congreso no ha adquirido nuevos poderes, sino que ha dividido en dos órganos los que ya tenía. La discusión sobre si el Legislativo debe mantener todas estas atribuciones o si sería mejor reasignarlas a otros órganos constitucionales es, en propiedad, otro tema.
La reforma trae también un tímido incremento en el número de parlamentarios. Se pasa de 130 congresistas a 190 senadores y diputados. Esto permite atenuar el problema de subrepresentación. La ciudadanía siente que nadie la representa. Y tiene razón. El promedio actual es de un congresista por cada 194 mil electores. Necesitamos más parlamentarios y buscar formas de acercarlos a sus electores para que exista una auténtica representación. La reforma deja abierta la posibilidad de que por ley orgánica se pueda incrementar el número de senadores y diputados. Solo regula el mínimo.
El objetivo de mejorar la representación acertadamente ha sido vinculado con el restablecimiento de la reelección parlamentaria. Para ser precisos, con la devolución a la ciudadanía del derecho (facultad) de reelegir a los congresistas que considere que han cumplido una buena labor. En el 2018, con la prohibición de reelección, se cortó uno de los pocos lazos que unían al parlamentario con su representado. Sin el incentivo de ganar la reelección, no debe sorprender que la desconexión entre los políticos y la ciudadanía haya aumentado. Además, se sacrificó innecesariamente la experiencia acumulada, dejando al Congreso en manos novatas y cortoplacistas, atizando la inestabilidad.
Se cuestiona que el Congreso haya aprobado la reforma sin mayor participación ciudadana, sin convocar a un referéndum y en contra de lo decidido en la consulta de 2018. Políticamente, estas objeciones tienen base. La ciudadanía puede hacerlas valer en los espacios que considere, incluyendo las urnas –quitándole el respaldo a los partidos/congresistas involucrados y/o apoyando a quienes ofrezcan revertir la reforma–. Jurídicamente, no tienen asidero. Por un lado, el artículo 206 de la Constitución habilita la posibilidad de que el Congreso apruebe reformas constitucionales directamente sin llamar a un referéndum. Y, por otro, la prohibición de revisar medidas aprobadas o rechazadas por referéndum solo rige por dos años (art. 43, Ley 26300).
La reforma no es ideal. Es cierto. Tiene vacíos, puntos cuestionables y aspectos que podrían mejorarse. Pero lo perfecto es enemigo de lo bueno. Con matices, lo aprobado está en línea con las propuestas más serias que se han trabajado sobre el tema: el Informe de la Comisión de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional del Perú del gobierno de Valentín Paniagua (2001), el Proyecto de Ley de Reforma de la Constitución de la comisión congresal presidida por Henry Pease (2002) y el proyecto de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (2019). Su consideración global muestra un cambio valioso. Necesario para empezar la reconstrucción del Legislativo.
¿Significa esto que la bicameralidad y la reelección lograrán por sí mismas transformar la situación actual de descrédito parlamentario? Difícilmente. En derecho constitucional no hay varitas mágicas. Con suerte, actuarán como paliativos que, potencialmente, podrían mejorar las cosas o, al menos, limitar los mayores atropellos parlamentarios en espera de medidas complementarias que las potencien. Igual, no debe perderse de vista que mientras la ciudadanía se mantenga en un estado de alienación política y no se haga responsable de sus votos, toda ingeniería constitucional sobre el legislativo estará siempre bajo la amenaza del fracaso.
(*) Profesor de Derecho PUCP. Integrante del área de Solución de Controversias y Derecho Constitucional del estudio Hernández & Cía. LL.M. por King’s College London. M.A. en Derechos Humanos por University College London.
_____________________________________________________
La opinión expresada en esta nota de opinión es exclusivamente la del autor y no necesariamente refleja la postura oficial del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP).