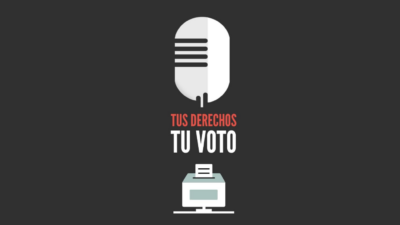Por Michelle Reyes Milk (*)
El pasado 13 de agosto, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, aprobó un proyecto de ley de amnistía que recuerda a las amnistías generales aprobadas por el expresidente Alberto Fujimori en la década de 1990. Al apoyar este proyecto de ley, Boluarte se une al Congreso peruano en borrar tres décadas de avances en la judicialización de graves violaciones de los derechos humanos, a pesar de algunos reveses notorios en el camino.
El proyecto de ley autoriza la amnistía para los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, así como para los comités de autodefensa acusados o investigados por presuntos delitos cometidos durante el brutal conflicto armado que vivió Perú durante 20 años, entre 1980 y 2000. La guerra causó la muerte de casi 70 000 personas, la mayoría de ellas indígenas quechua hablantes, dado el especial impacto del conflicto sobre las comunidades andinas. La ley de amnistía también da luz verde a la liberación de las personas mayores de 70 años que hayan sido condenados por estos delitos.
Echando más leña al fuego, la presidenta Boluarte decidió aprobar esta ley de impunidad con una pomposa ceremonia en el Palacio de Gobierno. Entre los invitados se encontraba un antiguo miembro del infame Grupo Colina, un escuadrón de la muerte responsable de masacres como las de Barrios Altos y La Cantuta, en las que murieron 25 civiles.
El conflicto armado peruano comenzó en 1980, cuando Sendero Luminoso, un sanguinario grupo armado que aterrorizó a comunidades de todo el país, inició su “guerra popular” de estilo maoísta con el objetivo de derrocar al Gobierno y transformar el sistema democrático y económico en su conjunto. Sin embargo, aunque afirmaba actuar en nombre de los marginados por la clase política, Sendero devastó comunidades enteras en los Andes y más allá, dejando decenas de miles de víctimas a su paso.
Los crímenes de Sendero han sido calificados como crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de Perú, así como por los tribunales peruanos. La CVR determinó que Sendero Luminoso fue responsable del 54 % de las muertes durante la guerra, conocida también en Perú como los años del terrorismo. Los líderes históricos de Sendero han muerto o se encuentran cumpliendo largas penas de prisión. Su líder, Abimael Guzmán, condenado a cadena perpetua por un tribunal militar en 1992 (y de nuevo en 2006, cuando fue juzgado por un tribunal civil), murió en prisión en 2021, sin haber pedido perdón por sus crímenes.
Los actos terroristas de Sendero Luminoso fueron respondidos con una contrainsurgencia desmedida por parte del Estado y las fuerzas de seguridad, incluso mediante el uso de unidades paramilitares como el Grupo Colina. Responsables del 37 % de las muertes y desapariciones durante el conflicto armado, según la CVR, esta comisión también concluyó que, en determinados momentos del conflicto, los actos cometidos por el Estado y las fuerzas de seguridad constituyeron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
A pesar de la obligación de Perú de investigar las violaciones graves de los derechos humanos, un número significativo de víctimas aún no ha podido obtener justicia. Según la OACDH, la ley de amnistía podría afectar a 156 casos con sentencias definitivas y a más de 600 procedimientos judiciales en curso relacionados con violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado al Gobierno que se abstuviera de aprobar o, al menos, de aplicar esta ley mientras estudiaba la compatibilidad del proyecto de ley con las obligaciones de Perú en virtud del sistema interamericano de derechos humanos.
Esta medida del Gobierno de Boluarte no debería sorprender. En julio de 2024, Boluarte promulgó una ley que permite la prescripción de los delitos cometidos durante el conflicto armado, incluidos los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, lo que contraviene estándares bajo el derecho internacional y la jurisprudencia vinculante de los tribunales internacionales. Y en 2022-2023, durante la presidencia de Boluarte, 49 personas murieron en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Se trató de manifestantes o transeúntes durante manifestaciones que se dieron en diversas localidades del país, y donde las protestas se centraron en una amplia gama de cuestiones, muchas de ellas endémicas de la sociedad peruana. Entre ellas se encuentran las divisiones raciales, la desigualdad sistémica y un Gobierno que se percibe ampliamente como ausente más allá de los centros políticos y económicos del país. A la fecha, ninguna persona ha sido condenada por estas muertes.
En un país que sigue siendo testigo de ataques a la democracia y al Estado de derecho y en el que la impunidad sigue siendo omnipresente, esta última medida supone un duro golpe para la larga búsqueda de justicia de las víctimas. Las anteriores leyes de amnistía fueron impugnadas en los tribunales peruanos antes de ser derogadas. Si bien ese precedente ofrece alguna esperanza, por ahora esta nueva ley de amnistía supone una afrenta para millones de peruanos que siguen esperando, contra todo pronóstico, un futuro plasmado en lecciones aprendidas en torno a la compleja historia peruana, y no en uno que opta por borrarla e ignorarla.
(*) Consejera Jurídica Senior de justicia internacional en Human Rights Watch y profesora de justicia penal internacional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.