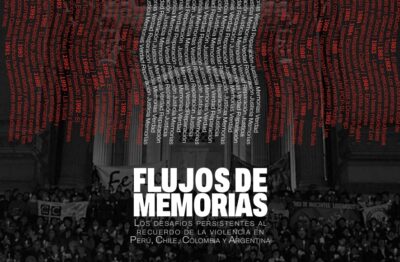Por Kathy Subirana y Jeferson Herrera (*)
La conferencia anual 2025 de la Association of Human Rights Institutes (AHRI), titulada “Protegiendo los derechos humanos ante la difusión global del crimen organizado”, se celebrará esta semana, del 11 al 13 de septiembre en el Auditorio de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Será la primera vez que este encuentro académico tenga lugar en América Latina y coincidirá con el 25º aniversario de AHRI, un hito histórico en un contexto en que el crimen organizado se perfila como uno de los mayores desafíos para los sistemas democráticos y la defensa de los derechos humanos en el mundo.
Durante tres días, representantes de más de 80 instituciones miembros de AHRI, provenientes de más de 30 países, se reunirán en Lima para debatir desde un enfoque interdisciplinario los impactos del crimen organizado en la economía política, el Estado de derecho y la protección de poblaciones vulnerables. El programa incluye seminarios, sesiones de trabajo y la Asamblea Anual de la red, además de espacios para fortalecer la investigación colaborativa y el intercambio entre academia, sociedad civil y organismos internacionales.
Entre los ponentes principales estará el profesor Frans Viljoen, actual presidente de la Asociación de Institutos de Derechos Humanos (AHRI) y una de las voces más influyentes en el ámbito de los derechos humanos en África. Exdirector del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Pretoria, con formación académica en Cambridge y Pretoria, Viljoen ha sido miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y es editor de referencia en estudios africanos de derechos humanos. Conversamos con él sobre los desafíos que plantea el crimen organizado a la democracia y la necesidad de abordarlo como un problema global que exige respuestas coordinadas.
Vivimos un tiempo en el que se discute la universalidad de los derechos humanos. Tomando esto en cuenta, y dado que las conferencias AHRI suelen realizarse en Europa ¿qué significa para usted que esta conferencia se realice por primera vez en América Latina?
Creo que es muy importante que las instituciones que trabajamos en derechos humanos asumamos los valores de diversidad dentro del contexto de la universalidad. Se trata de mostrar que hay más de una manera de comprender y de asumir estos temas compartiendo como ideal común la dignidad humana. Estar en América Latina es muy importante para AHRI, pues nos ayuda a reforzar esa idea y también nos expone. El tema de la conferencia también nos lleva a eso: nos saca de nuestra zona de confort para exponernos a cuestiones propias de una región y un país en particular, y nos obliga a reinvestigar y cuestionar nuestras propias suposiciones.
¿Qué retos supone abordar el tema crimen organizado y derechos humanos como eje central del encuentro este año?
Creo que el tema refleja algo esencial, que AHRI existe porque tiene miembros, y son los miembros quienes aportan sus propios intereses y áreas de enfoque. El tema surgió, en ese sentido, si no me equivoco, por sugerencia del IDEHPUCP, pero también es, claramente, un tema de conversación muy actual. En Sudáfrica, por ejemplo, esta semana hubo titulares sobre dos cosas: una persona que trabajaba en una auditoría forense relacionada con casos de mala gestión financiera fue asesinada a sangre fría. Detrás de ese asesinato está claramente el crimen organizado, el crimen económico. Y al mismo tiempo, existe una comisión judicial de investigación sobre asesinatos políticos. Estas también son redes organizadas que buscan avanzar determinados objetivos, sean económicos o políticos. Los propósitos pueden diferir, pero los métodos suelen ser muy similares. Cada uno de nuestros países, sobre todo en el sur global, comparte el reto de enfrentar el crimen organizado. Se trata de un desafío muy serio para nuestras democracias en crecimiento que muchas veces es subestimado o ignorado por los académicos de derechos humanos. Creo que es un momento muy oportuno para mirar los derechos humanos en su más amplio contexto de economía política, nacional y global. Ese es el gran valor de este tema: nos permite salir de un enfoque estrecho de los derechos humanos y situarlos en un marco mucho más amplio.
En nuestros países solemos asociar el crimen organizado con la desigualdad social y la precariedad económica, y a veces es difícil entenderlo como un problema global que también afecta a países con economías más fuertes.
Es cierto, y, en ese sentido, creo que una ventaja de una organización como AHRI es que reúne a países de distintas regiones: latinoamericanos, africanos, europeos del sur, del norte, del este… y cada uno de estos países experimenta el crimen organizado de un modo diferente. Ningún país está excluido. La desigualdad económica es un gran motor y puede explicar lo que ocurre en Perú, en América Latina y en Sudáfrica, pero si miramos a otros países, veremos que hay otros factores en juego. Tal vez, colectivamente, podamos comprender mejor el fenómeno y comparar nuestras experiencias para preguntarnos: ¿cómo enfrentamos el crimen internacional sin sacrificar los valores por los que trabajamos? Y esos valores, como organización, son la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. Ese es, en realidad, el gran desafío al que debemos enfrentarnos, y esperamos obtener sabiduría unos de otros en el proceso.
¿Por qué es importante reunir en una conferencia internacional todas estas experiencias tan diversas?
Porque los derechos humanos están siendo cuestionados. Hace 20 o 25 años, cuando se fundó AHRI, era la época del florecimiento de los derechos humanos. Hoy vivimos un tiempo en que se les cuestiona: hay un auge de los nacionalismos y muchas formas de confrontar a los derechos humanos. Una de esas formas es justamente el desafío del crimen organizado. Y creo que es un momento muy oportuno, porque hasta ahora no lo hemos abordado con suficiente seriedad. Como abogados y académicos de derechos humanos no podemos hacerlo solos. Por eso, la conferencia será interdisciplinaria: si miramos el problema solo desde el derecho, tendremos respuestas y herramientas muy limitadas. Es necesario sumar la política, la política internacional, la economía. Y si uno revisa el programa, verá que hay una gran diversidad de temas, lo que nos permite aprender de lo que ocurre en otros lugares, anticipar posibles situaciones y descubrir cosas inesperadas. Por ejemplo, algo que me llamó la atención es cómo incluso la función reproductiva se utiliza para criminalizar. Hay redes que explotan el hecho de que las personas busquen inseminación artificial u otras tecnologías reproductivas. Ahí aparece lo que se llama “turismo reproductivo”, que se explota de manera similar al turismo sexual u otras formas de turismo. Destaco este caso para ilustrar lo inesperado que surge cuando reunimos tantas voces y perspectivas de distintos países.
Ha mencionado que es necesario enfrentar el crimen organizado de forma coordinada. ¿Cuáles son los principales obstáculos para lograrlo?
Como abogados, a veces pensamos en crear respuestas legales coordinadas. Existen tratados de Naciones Unidas sobre crimen organizado, hay instrumentos jurídicos, pero lo que debemos hacer es revisar sus debilidades y ver cómo apoyarnos en ellos para dar respuestas colectivas. La coordinación siempre es difícil. Incluso a nivel lingüístico. En la conferencia tendremos ponentes en español y en inglés, con interpretación, pero al volver a nuestros ámbitos académicos descubrimos que son mundos separados: la producción en español, la producción en inglés, y así sucesivamente. Es un desafío, pero la conferencia también sirve para recordarnos que compartimos un interés colectivo y que podemos colaborar más eficazmente. Parte de la tarea es justamente generar redes. Y no redes solo para el beneficio personal, sino para abordar los problemas de manera colaborativa.
Dada la diversidad de sistemas legales y de recursos entre países, ¿qué tan difícil resulta coordinar estos esfuerzos?
Es cierto que el norte global y el sur global experimentan estas cuestiones de manera diferente, y por eso es importante que quienes trabajamos en distintos contextos entendamos las diferencias. A veces pueden surgir oportunidades para interactuar con tomadores de decisiones que no solo afectan a un país, sino a la manera en que ese país se relaciona con otros. Romper los silos y exponerse a formas diferentes de enfrentar un mismo fenómeno es muy enriquecedor. Escucharemos distintas miradas y contextos, y mientras tengamos presente la importancia de cada contexto, podremos extraer experiencias útiles para aplicarlas en otros lugares, incluso si no son idénticas.
¿Por qué es importante que no solo gobiernos y organismos internacionales, sino también sociedad civil y otros actores participen en esta conferencia?
Porque es fácil quedarse en una cámara de eco, hablando solo entre académicos. AHRI es una red de institutos de derechos humanos, usualmente universitarios, y sus miembros son académicos que trabajan en derechos humanos y democracia. Pero para involucrarse de manera concreta y práctica se necesita en la mesa a la sociedad civil, a funcionarios, organizaciones de base, jóvenes, personas de distintas regiones del país.
¿Qué expectativas tiene respecto a la conferencia en Lima?
En lo académico, esperamos que crezca la producción de conocimiento sobre este tema, que ha sido poco teorizado. Puede sonar abstracto, pero es importante generar nuevas categorías y formas de entender cómo el crimen organizado interactúa con los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. También esperamos construir redes, producir publicaciones conjuntas —quizá un libro—, y ampliar la red de miembros. Incluso, durante la conferencia se incorporará un nuevo miembro de Perú a ARI. Todo esto son resultados muy alentadores que esperamos lograr.
(*) Integrantes del Área de Comunicaciones del IDEHPUCP