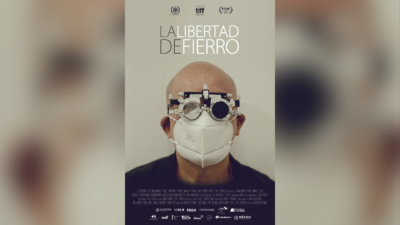En el año 2017 el Ministerio de Educación desarrolló, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, una investigación sobre la magnitud de la violencia sexual en una comunidad awajun del río Santiago situada en la provincia de Condorcanqui, Amazonas. El informe resultante –Desenrollando la madeja de la impunidad. Rutas de acceso a la justicia en casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes en zonas rurales y multiculturales de la provincia de Condorcanqui, Amazonas– documentó las diversas formas de violencia sexual contra niñas y adolescentes recurrentes en el espacio escolar, una realidad atroz que, por lo demás, es largamente conocida respecto de la escuela rural –aunque no solamente rural– en el Perú. Se trata de una realidad con la que el sistema de educación, y junto con él, los sucesivos gobiernos y el país entero han convivido en silencio durante décadas: un silencio que es un escándalo y que habla de cómo, en un país donde la ciudadanía plena es negada secularmente a capas enteras de la población, las niñas y jóvenes del espacio rural sufren una forma especialmente perversa de denegación de derechos.
La reproducción indefinida, sin acción de la justicia, de la violencia sexual contra niñas y adolescentes ya es en sí misma un rasgo intolerable de la vida nacional, un hecho por el cual diversas autoridades actuales y antiguas deberían rendir cuentas. Pero si la indiferencia hacia el hecho es grave, peor todavía es la intención de justificarlo, banalizarlo y convertirlo en un fenómeno ordinario. Y sin embargo esa es la intención que evidencian las palabras recientes de nadie menos que el actual ministro de Educación, Morgan Quero.
Hablando del envío de un equipo para investigar medio millar de casos de violencia sexual contra niñas awajún, el ministro Quero ha dicho: «Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad en relación con los descargos que correspondan». Son, cuando menos, palabras que revelan una actitud muy despreocupada sobre los derechos humanos de las niñas y sobre la violencia sexual. Y son palabras que, por lo demás, indican una concepción caricatural –por no decir despectiva— de las comunidades nativas, además de un insólito desconocimiento de lo que el propio Ministerio de Educación ha dicho al respecto. El informe del año 2017, en efecto, decía en sus conclusiones:
“La naturalización o normalización de la violencia sexual es otra interpretación errática del fenómeno en la CN investigada. En todos los casos las familias consideraron estas conductas como anormales, condenables y buscaron justicia en diversos fueros (…). En ningún caso los agresores aceptaron con normalidad haber cometido el delito y la contienda se centró siempre en establecer si ocurrió o no dicha conducta, no a si era una conducta aceptable o inaceptable. (…) Todos estos elementos describen la condena social a este tipo de prácticas y la existencia y uso de recursos para sancionarlas, cuestiones todas que alejan al fenómeno de cualquier condición naturalizada o normalizada. Es necesario reiterar que el uso de estas categorías sin corroboraciones exhaustivas y rigurosas, especialmente si se asignan a conjuntos étnicos completos, resultan en falacias social y culturalmente injustas además de erráticas. El compromiso con la comprensión de los fenómenos tal y como se desarrollan, y no con una ideología sin contrastarla con la praxis, está a la base de la investigación y en este caso sugiere devolver y aguzar la mirada hacia los patrones de las victimizaciones, ampliar las muestras y testear las asociaciones entre los contextos de la victimización, las ventanas de oportunidad y el comportamiento de las redes de cuidado, de aprovisionamiento y de formación de las potenciales víctimas.”
Las palabras del ministro Quero tienen dos implicancias, ambas negativas. Por un lado, comunican una visión estereotipada y, a la larga, estigmatizante de la comunidad nativa awajun y, por extensión, de las comunidades nativas en general. Por otro lado, abren una amplia ventana hacia la impunidad para los actos de violencia sexual contra niñas y adolescentes en el espacio de la escuela rural. El Estado tiene como una obligación central garantizar los derechos fundamentales de la población. Las niñas y adolescentes no están seguras si quien encabeza el ente rector de las instituciones educativas es capaz de expresar palabras como estas que han causado un justificado rechazo en amplios sectores de la sociedad.