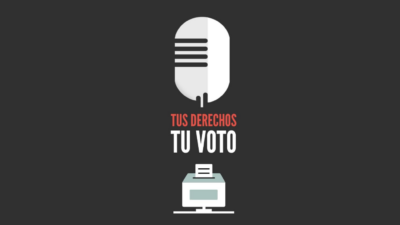Por Carlos Piccone Camere (*)
El Jubileo actual, inaugurado por el papa Francisco el 25 de diciembre de 2024 y que culminará el 6 de enero de 2026, representa una oportunidad histórica para abordar de manera urgente la deuda ecológica que aqueja al planeta. Este Jubileo debe convertirse en un motor para un cambio estructural en las relaciones internacionales, promoviendo la creación de una “arquitectura financiera” que permita a los países vulnerables enfrentar la crisis climática, además de adoptar políticas que distribuyan equitativamente los costos ambientales entre las naciones (Parolin, 2024). Para comprender la relevancia de esta iniciativa, resulta útil presentar una síntesis histórica que contextualice la tradición jubilar.
En las civilizaciones del Cercano Oriente, desde la Sumeria del 2500 a.C. hasta la Babilonia del 1600 a.C. y más tarde en Asiria, los gobernantes proclamaban períodos de gracia para condonar las deudas, considerándolos actos fundamentales de gobernanza. Estas proclamaciones coincidían con momentos clave, como la ascensión al trono, el fin de una guerra o la construcción de templos. Los períodos de gracia incluían tres medidas esenciales: la cancelación de deudas agrarias, sin afectar las obligaciones comerciales; la liberación de esclavos entregados como garantía de préstamo; y la devolución de tierras a sus propietarios originales, lo que fomentaba la autonomía económica y facilitaba el pago de impuestos. Según Michael Hudson (2018), estas cancelaciones no eran simples gestos de magnanimidad, sino medidas pragmáticas para prevenir el colapso social, cuando las deudas, principalmente impuestos y tasas acumuladas, superaban la capacidad de pago debido a malas cosechas o guerras.
Es en la tradición judía donde surge el término ‘jubileo’, derivado de «yōbēl», el cuerno de cabra usado para anunciar el inicio de este periodo especial (Bergsma, 2007). El año santo, celebrado cada 50 años, no solo era convocado para restaurar la justicia social, sino también para equilibrar las bases económicas de la sociedad israelita. Con el toque del cuerno en el Día de la Expiación, aquellos que habían caído en esclavitud por deudas eran liberados, y las tierras vendidas o hipotecadas regresaban a sus propietarios originales. Esta práctica reflejaba la idea de que la tierra pertenece a Dios, y la humanidad es solo su administradora, no su propietaria. Además, promovía una economía de redistribución de bienes, protegiendo a los pobres y erradicando la explotación, y establecía un modelo que intentaba preservar el bienestar colectivo, prohibiendo la opresión y la acumulación excesiva de riqueza.
En la tradición cristiana, el primer Jubileo se celebró en el año 1300 bajo el papado de Bonifacio VIII, consolidando a Roma, junto con Jerusalén y Santiago de Compostela, como uno de los principales centros de peregrinación para los fieles cristianos que buscaban obtener indulgencias plenarias. A partir de finales del siglo XIV, los jubileos ordinarios se celebraron cada 25 años, con excepciones debido a circunstancias extraordinarias, como las guerras napoleónicas, o por la convocatoria de jubileos extraordinarios, como el Jubileo de la Misericordia de 2015, que conmemoró el 50.º aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. Aunque Bonifacio VIII y sus sucesores pronto comprendieron que los años jubilares no solo servían para fortalecer la autoridad y el prestigio del papado (Jenks, 2018), también respondían a una necesidad espiritual profunda de los laicos, deseosos de experimentar la gracia divina y el perdón.
La llegada del tercer milenio estuvo marcada por el Jubileo convocado por Juan Pablo II, quien subrayó que este Año Santo debía ir más allá de las celebraciones religiosas y generar un impacto social tangible. Una de las iniciativas clave de este Jubileo fue la promoción de la reducción o cancelación de la deuda externa de los países más pobres, basándose en la premisa de que las deudas impagables perpetuaban el ciclo de pobreza y desigualdad en el Sur Global. Aunque algunas naciones del G8 adoptaron medidas de alivio de deuda, los avances fueron limitados en comparación con las expectativas (Pettifor, 2006). No obstante, el Jubileo del 2000 dejó un precedente ético internacional e interconfesional: la justicia económica debe ser un componente ético necesario para la solidaridad global.
En su encíclica Laudato si’ (2015), el papa Francisco introdujo el concepto de “deuda ecológica” (n. 51), poniendo de relieve los desequilibrios históricos entre el Norte Global, responsable de un consumo excesivo de recursos naturales, y el Sur Global, que ha sufrido las consecuencias más devastadoras de esta explotación, tanto ecológicas como sociales. Según Francisco, la sobreexplotación de los recursos naturales y el uso indiscriminado del medioambiente como vertedero de desechos han desencadenado una crisis climática que afecta de manera desproporcionada a los países más vulnerables. Mientras que en el Jubileo del 2000 se priorizó la condonación de deudas económicas de los países ricos hacia los más pobres, el Papa invierte esta figura, subrayando que las naciones desarrolladas también son deudoras, pero de una deuda aún más urgente: la deuda ecológica. Esta, sostiene Francisco, debe saldarse sin demora para evitar que el futuro del medioambiente se vea irrevocablemente comprometido. Su llamado se intensificó en la exhortación apostólica Laudate Deum (2023), promulgada estratégicamente un mes antes de la COP28 en Dubái, con el fin de presionar a los países más ricos y advertirles sobre el riesgo inminente de alcanzar un “punto de no retorno” (n. 56).
Bajo el lema de este Jubileo, “Peregrinos de esperanza”, el mundo tiene ante sí una oportunidad de avanzar hacia un futuro compartido, en el que, tras las devastadoras guerras, los efectos persistentes de la pandemia y la creciente crisis climática, se vislumbre la posibilidad de un renacer colectivo. Un Jubileo de esperanza en el siglo XXI no puede reducirse a actos espirituales de expiación personal ni a plantear recetas unilaterales a problemas económicos; debe ser integral. La deuda ecológica no es solo un problema ambiental, sino un imperativo ético que exige respuestas concretas: desde la drástica reducción de emisiones en el Norte Global hasta el compromiso con el apoyo financiero y tecnológico al Sur Global. Como herencia de su origen en la tradición judeocristiana, el Jubileo debe seguir siendo, ante todo, un llamado a la justicia, la reconciliación y la responsabilidad compartida, donde la acción colectiva se erija como el motor para construir una sociedad más equitativa y legar así un futuro sostenible a las generaciones venideras.
(*) Docente en el Departamento Académico de Teología de la PUCP, doctor en Historia de la Iglesia por la Universidad de Londres, magíster y licenciado en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, así como magíster en Historia Hispánica por la Universidad Jaime I de Valencia.