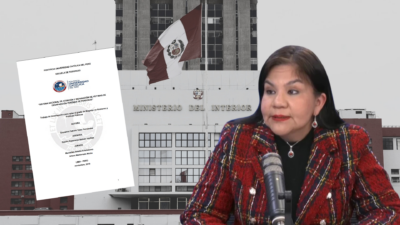Por: Kathy Subirana Abanto(*)
El 6 y 7 de noviembre se realizó en la PUCP el evento “Crisis institucional democrática y derechos humanos”, un espacio donde se debatió sobre la democracia, la gobernabilidad y la protección de grupos en situación de vulnerabilidad. Invitado a dicho evento, llegó a Lima Fabián Salvioli, abogado argentino, docente universitario, doctor en ciencias jurídicas por la Universidad Nacional de La Plata y expresidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Aprovechando su visita a Lima, IDEHPUCP conversó con él sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y, especialmente, en la región.
Son tiempos muy complejos para los derechos humanos; parece que se ha perdido el sentido común no solo en torno al respeto a los derechos humanos, sino también respecto de lo que deberían garantizar las instituciones que trabajan en ellos. Usted ha trabajado mucho tiempo en la ONU. ¿Cómo ve estos nuevos tiempos en que los ataques son constantes e incluso ha disminuido el financiamiento?
Los veo con mucha preocupación. Básicamente, porque en el concierto internacional ya no hay voces que defiendan la causa de los derechos humanos en términos generales. Hay un deterioro claro en la asunción de compromisos por parte de los Estados. Gobiernos autoritarios y dictaduras hubo siempre, pero también había otros Estados que levantaban la voz, señalaban lo que debía señalarse y apostaban por el sistema internacional de derechos humanos. Hoy el sistema está en una situación de orfandad: sin apoyo real de los Estados o, en el mejor de los casos, con apoyos meramente retóricos, y además en una crisis financiera muy grave que impacta directamente en su funcionamiento.
A nivel nacional ocurre algo similar: hay una baja en la calidad democrática en nuestros países, y esa disminución repercute directamente en los derechos humanos, porque los derechos humanos son consustanciales a la democracia. Es una época de gran crisis, acompañada de discursos antiderechos que proliferan desde espacios oficiales, también en medios de comunicación y redes sociales. Esto provoca un aumento del autoritarismo, del militarismo social, y la historia muestra que cuando eso sucede el resultado nunca es bueno.
Hay motivos para preocuparse, pero también para trabajar más que nunca. Si la situación estuviera bien, podríamos permitirnos no hacer nada. Pero como está tan mal, ahora se requieren voces que digan lo que debe decirse, que apuesten por lo que hay que apostar y que estén a la altura de los tiempos que vivimos.
Si bien hay discursos de gobiernos y de líderes que confrontan directamente muchas de las cosas que defiende el sistema internacional de derechos humanos, también se ha visto a una opinión pública que se pregunta para qué sirve el sistema si siguen existiendo guerras como la de Rusia contra Ucrania y otros conflictos. ¿Cómo responder a ese cuestionamiento?
Esto sucede porque las sociedades lo aceptan. Si gobiernos con discursos autoritarios, violentos, excluyentes o racistas obtienen apoyo social, los órganos internacionales no pueden hacer milagros. Los sistemas internacionales cumplen una función crucial: comentar, documentar y dejar registro de lo que ocurre, para que cuando existan violaciones masivas y sistemáticas, más adelante se rindan cuentas. La historia es dinámica y lo que parece impensable en un momento se vuelve posible después. En mi país, por ejemplo, los dictadores gozaron de muchos privilegios, y finalmente murieron en la cárcel. ¿Por qué? Porque sus crímenes se documentaron, y cuando hubo posibilidades de juzgar, se hizo. Ese es solo un ejemplo entre muchos.
Ese trabajo de documentación hoy está en riesgo justamente por el financiamiento, ¿no? Los equipos se reducen y las capacidades se afectan. ¿Qué áreas del sistema son las más golpeadas en este contexto?
Creo que la afectación más fuerte recae en los procedimientos especiales de derechos humanos de Naciones Unidas. He pasado por las dos grandes vertientes del sistema: los órganos de tratados —como el Comité de Derechos Humanos, donde estuve ocho años— y los órganos de procedimientos especiales, que incluyen relatorías y grupos de trabajo. Desde esa experiencia puedo observar que los comités, aunque se resienten por la reducción de sesiones, pueden seguir funcionando porque no tienen obligación de ir al terreno; en cambio, las relatorías y grupos de trabajo necesitan visitar el terreno; su función básica es esa. Yo fui relator especial en justicia transicional durante seis años. La visita al terreno y el contacto directo con víctimas y sus familias es fundamental para cumplir adecuadamente la labor y elaborar informes. Sin esa posibilidad, el sistema se resiente profundamente.
Las comisiones de investigación —que documentan crímenes internacionales— también han visto reducida la cantidad de personal que las apoya. Y hay que recordar que todas estas tareas se realizan ad honorem: quienes integran comités, relatorías o grupos de trabajo no reciben un sueldo. Por eso el apoyo técnico es esencial.
¿Existe algún caso que usted considere que está siendo particularmente afectado?
Todos. Los procedimientos especiales se han visto afectados en su conjunto. Donde antes había dos visitas al terreno al año, ahora solo hay una. Y las comisiones de investigación también han perdido personal de apoyo.
Usted también es docente. En ese rol, ¿cómo ve el interés de los estudiantes en la actualidad por trabajar en derechos humanos?
Hay un avance enorme respecto de cuando yo estudiaba Derecho hace cuatro décadas. En ese entonces, los derechos humanos eran un tema asociado al activismo, pero no formaban parte de la formación profesional de los estudiantes. Hoy la situación es totalmente distinta: existen asignaturas de derechos humanos en la mayoría de facultades, centros e institutos de investigación, capacitaciones, moot courts y actividades diversas que acercan la materia a estudiantes de Derecho.
El interés de los estudiantes no difiere demasiado del que sienten por otras ramas del Derecho. Lo fundamental es que el enfoque de derechos humanos esté presente transversalmente en todas las disciplinas jurídicas. Cualquier persona que ejerza el Derecho —sea cual sea la rama— debe hacerlo con enfoque de derechos humanos. Lo mismo quienes acceden a la judicatura: no aplicar los estándares internacionales no solo implica no hacer justicia, sino que termina generando condenas internacionales al Estado.
Se refirió hace un momento a la responsabilidad de las sociedades que levantan o sostienen a gobernantes con discursos anti derechos. ¿Cómo impactar en ellas para revertir esta situación?
Reconduciría la pregunta hacia el rol de los espacios académicos. La educación en derechos humanos debe ser transversal y llevarnos a preguntarnos por qué las sociedades se alimentan de discursos de odio. Eso interpela la educación en las escuelas, colegios y universidades.
En muchos países, las sociedades atraviesan graves violaciones de derechos humanos y han adoptado visiones reduccionistas: creen que el problema de los derechos humanos se reduce a la tortura o las desapariciones forzadas. Claro que eso es parte esencial, pero también lo es comprender que trabajar es un derecho humano, tener salud es un derecho humano, tener un techo para vivir es un derecho humano, acceder al agua potable es un derecho humano, vivir dignamente es un derecho humano. Difícilmente alguien puede decir que no le interesa eso.
Hay que educar de manera clara y holística para que los derechos humanos sean política pública de cualquier gobierno. El rol del Estado es garantizar derechos. El problema es que estamos lejos de asumir algo tan obvio.
Pero en la práctica, por la forma en la que funciona el sistema, derechos como el derecho a la vivienda terminan dependiendo del esfuerzo individual, del trabajo y del mercado, más que del Estado. Entonces, más que como un derecho humano, se ve como algo que hay que conseguir con el propio esfuerzo.
Pero eso no debería ser así. Una sociedad se organiza y forma un Estado, ese Estado se rige por reglas establecidas en la Constitución, que garantiza derechos y crea órganos para hacerlos efectivos. Lo lógico es que esos órganos trabajen para garantizar los derechos constitucionales.
El problema es educativo: mientras en mi país se siga pensando que hablar de derechos humanos es hablar exclusivamente de la dictadura de hace 45 años, será difícil avanzar. Educar en memoria es una cosa; educar en derechos humanos es otra. Ambas son necesarias, pero la educación en derechos humanos requiere una pedagogía holística. En muchos países, la enseñanza inicial quedó en manos de activistas más que de personas con formación pedagógica, lo que limitó su impacto social.
Establecer una cultura de derechos humanos es lo único que puede evitar que las sociedades caigan en el canibalismo.
¿Cómo evalúa hoy esa cultura de derechos humanos en Argentina?
La veo en un retroceso claro. Ese fenómeno es evidente. Pero la historia es dinámica y creo que se requieren capacidad, liderazgo, generosidad y trabajo inteligente. Las organizaciones de derechos humanos también deben tener apertura, ser generosas, no ser excluyentes y entender que las salidas a las crisis son colectivas. Muchos males que aquejan a los gobiernos también afectan a la sociedad civil. Hasta que no seamos honestos con eso, será muy difícil avanzar.
(*) Periodista. Responsable de prensa del IDEHPUCP.