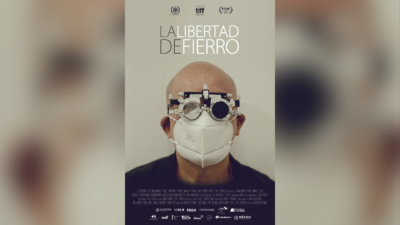Por Kathy Subirana (*)
Entre el 5 y el 7 de junio el IDEHPUCP fue la sede del Seminario Regional Latinoamericano “La filosofía frente a los derechos humanos hoy”, impulsado por la Confederación Mundial de Facultades de Filosofía de Universidades Católicas (COMIUCAP) y coorganizado por el Centro de Estudios Filosóficos y nuestra institución.
En el marco de dicho encuentro, conversamos con el sacerdote jesuita João Vila-Chã, representante de la Pontificia Universitá Gregoriana, Italia y presidente de COMIUCAP, sobre la filosofía, los derechos humanos y la globalización de las ideas y los movimientos antiderechos.
Vivimos una época en la que tendencias conservadoras ven el tema de los derechos humanos como una pérdida de tiempo, incluso como un tema incómodo para el poder y para ‘el desarrollo’. ¿Cómo ve usted esta tendencia?
Es bastante preocupante y es un tema que hay que tomar muy en serio. Desde la filosofía se puede ver esto como una resistencia al bien. Existe la idea de que todos queremos el bien, pero existe también la resistencia al bien. Y hay que reconocer que los derechos humanos no son inherentes a la vida del ser humano, sino que son algo que tomó miles y miles de años concretar, comprender y darle sentido. La idea de progreso social y político, a mi modo de ver, converge en el sentido que le damos a los derechos humanos. Digamos que los derechos humanos son una creación nuestra, un descubrimiento por el que pagamos un precio altísimo y que se dio cuando entendimos el potencial autodestructivo del ser humano. Entonces, las y los inventores de los derechos humanos, aquellas figuras, hombres y mujeres filósofos y juristas que articularon esta idea y a través de ella la posibilidad de la paz soñaban también con que los seres humanos vivan su humanidad, que dejen atrás todo aquello que destruye y corrompe. Pero estoy convencido de que la crisis de los derechos humanos tiene que ver con la falta de reflexión en torno a ellos y con una situación cultural y política donde están primando los intereses individuales y no los colectivos. Pero los derechos humanos son lo más sensible, lo más delicado que tenemos. Son lo primero que se ataca cuando llegan tiempos de guerra o de crisis, y debemos ponerlos primero no solamente cuando llegamos a la crisis, sino siempre.
Entiendo entonces que en un momento dado pensamos que los derechos humanos, su defensa y preservación, eran como el sentido común del ser humano. ¿Esta crisis que estamos enfrentando tiene que ver con la deshumanización del ser humano?
El ser humano es un ser muy complejo. De hecho, estamos aprendiendo a ser humanos todos los días, desde que tenemos conciencia y lo redescubrimos a lo largo de nuestra vida, en nuestra cotidianidad. La lógica dictaba que el respeto a los derechos humanos era la única alternativa después de guerras tan sangrientas como lo fueron las dos guerras mundiales que, si bien tuvieron su centro neurálgico en Europa, alcanzaron todo el mundo, pero a pesar de lo que decía la lógica, hubo mucha resistencia a establecer los derechos humanos desde el principio. No es que fuera una cosa que se dio rápida y pacíficamente sin objeciones. Y 80 años después no se han acabado las guerras en el mundo. Ahora mismo, mientras hablamos, hay gente muriendo en Ucrania, en Gaza, en varios países del continente africano…La Declaración de los Derechos Humanos quiso poner fin a muchas cosas que hoy se están repitiendo.
Pensaba en la guerra y pensaba en la pandemia, cuando nos encerraron en nuestras casas y entonces muchos de nosotros pensamos que cuando la pandemia acabase íbamos a volver al mundo siendo mejores personas, mejores seres humanos
Yo también pensé eso. Pero la humanidad anda dos pasos adelante y después retrocedemos para volver a avanzar. Así se construye la historia. El tema con la pandemia es que no pensamos, como humanidad global, lo que deberíamos haber pensado durante la crisis. Nosotros como humanidad tuvimos mucha suerte durante la pandemia, pues vivimos una emergencia sanitaria en un mundo donde existe el internet y una serie de condiciones que hicieron que sobrevivamos con cierta calidad de vida. Nosotros tuvimos muchos beneficios y por eso tenemos más obligaciones con nuestros antepasados y con los que vienen. Sin embargo, yo creo que el aislamiento profiláctico que nos impusieron tuvo consecuencias que no imaginamos. No solo me refiero a la estabilidad psicológica y física, sino también a que nos encerró en nuestro mundo y nos olvidamos de la perspectiva de comunidad. La guerra Rusia – Ucrania viene gestándose hace 10 o 20 años, pero nadie lo quería ver, y esto es muy preocupante porque ahora mismo esa guerra supone un peligro nuclear que podría traducirse rápidamente en el fin de la humanidad. Y no lo digo por fatalista. Desde la bomba atómica de Japón, no hemos tenido este riesgo. Ni en Vietnam, ni en Corea. Es por eso que la amenaza a los derechos humanos hoy es más grande que nunca.
Diría que Putin invadió Ucrania porque podía hacerlo. Las guerras empiezan porque una de las partes puede iniciarlas, tiene el poder de hacerlo. ¿Podríamos hablar de una ética del poder?
Una cosa que hay que tener en cuenta, y lo digo como ciudadano, es que cuando tenemos la felicidad de vivir en democracia, debemos preservarla. Cuando vamos a votar tenemos que ver a quién le vamos a transmitir el poder. El poder político es un poder real y yo creo que muchas veces no lo pensamos así. El poder en política es un servicio, o debería de serlo. Un poder que no está al servicio de la lógica de la paz es un poder que no promueve los derechos humanos. Es decir, no promueve el principio según el cual cada ser humano, por el simple hecho de serlo, tiene derechos inalienables.
(*) Periodista. Asistenta de Comunicaciones del IDEHPUCP