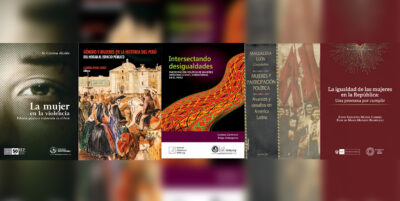Por Carlos Piccone Camere (*)
“La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma; y, al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo.”
Prefacio I de Difuntos
En la tarde del 3 de octubre de 1226, mientras el sol descendía sobre la Porciúncula, Francisco de Asís pidió ser desnudado y recostado sobre la tierra, como volviendo al seno de la madre. Quería morir como había venido al mundo: sin ornamentos, sin títulos, sin ataduras. Pidió a sus hermanos que lo acompañaran en su tránsito cantando el Cántico de las criaturas, y, con la voz ya fragilísima, alcanzó a bendecirlos antes de expirar. Su Pascua, a los 44 años, fue, como su vida, una renuncia continua a lo superfluo y una apertura constante a los dones insospechados de Dios.
Ocho siglos más tarde, el papa que temeraria y programáticamente había adoptado su nombre escribió en su testamento: “El sepulcro debe estar en la tierra; sencillo, sin decoraciones especiales y con la única inscripción: Franciscus”. Indicó con claridad que ningún título, ningún mármol, ningún adorno debía acompañar sus restos mortales en la basílica de Santa María la Mayor. Nuevamente, como un retorno al seno de la madre. El gesto no fue retórico. Fue una manera de decir que, ante Dios, solo cuenta haber amado. Javier Cercas —magnífico observador y ateo confeso— lo dijo admirando su coherencia: Francisco fue “un loco de Dios”. Como el de Asís. Y al igual que su patrono, aunque con el doble de edad, murió también bendiciendo.
Su primera y su última aparición como papa comparten un paralelismo tan conmovedor como elocuente: en ambas, su salida fue precedida por una cruz en alto, abriéndose paso entre pesadas cortinas. En ambas, impartió la bendición urbi et orbi, a Roma y al mundo entero. Es cierto que las diferencias también fueron notables. A pesar del avance de su enfermedad, nos aferrábamos aún a la imagen de aquel rostro reproducido en estampitas, titulares y en la célebre portada del Time, cuando en aquel lejano 2013, año del inicio de su pontificado, fue proclamado figura del año. Hubiésemos querido que saliera de las treinta y siete noches en el hospital Gemelli contándonos un chiste, regalándonos una frase inesperada, un movimiento fuera del protocolo o una llamada al celular: “Soy yo, el padre Jorge”.
Hasta que lo volvimos a ver asomarse al balcón papal, pero con el cuerpo menguado: el rostro inflamado, la movilidad casi extinta, los ojos hinchados. Apenas un gesto, un murmullo, una mano temblorosa que seguía trazando cruces en el aire de Roma, como si aún quisiera prolongar una bendición a la creación entera. La voz se había apagado, pero el mensaje seguía allí, concentrado en la materia fatigada de un hermano cuerpo que todavía deseaba acariciar al mundo con su voz raspada: “Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua!”. Esa forma final de presencia —silente y explícitamente vulnerable— fue su último sermón. El más humano. El más evangélico.
Francisco no construyó una imagen: la desarmó. Se resistió a la iconografía del poder sacralizado. Rechazó vivir en el palacio apostólico no por gesto populista, sino porque comprendía que el Evangelio no se anuncia desde la altura, sino desde la horizontalidad. Eligió Santa Marta, una residencia sin glorias pasadas, pero cuyo nombre evoca a la mujer del Evangelio que sirve sin ostentar. Murió allí, y no como quien cierra un círculo, sino, ojalá, como quien abre un espiral de buen ejemplo.
Desde el primer momento, dinamitó las escenografías. Su aparición en el balcón de San Pedro no fue un discurso a la nación: pidió silencio. Inclinó la cabeza. Suplicó oraciones. Y lo volvió a hacer durante más de una década: Recen por mí —una frase que muchos creyeron muletilla, pero que fue su forma más radical de desclericalización. Francisco sabía que el ministerio petrino no lo acercaba más al misterio de Dios, sino al misterio del ser humano. Por eso, su autoridad no provenía del dogma, sino de la empatía.
No fue un reformador de escritorio. Aunque lega un Magisterio riquísimo en doctrina social y pastoral, y no rehuyó temas morales, su teología se escribió sobre todo en gestos encarnados: fue un papa samaritano. Abrazó a migrantes, lavó los pies a prisioneros, quitó etiquetas a los marginados, luchó contra el machismo camuflado en cánones y liturgias, fue el primero en llorar por los muertos del Mediterráneo, abogó por las víctimas de las guerras, acompañó con perseverancia a los habitantes de Gaza, forjó la sinodalidad. Desafió lo políticamente correcto, exorcizó intocables y cada año vacunó a la Curia Romana contra el virus principesco de la superioridad moral.
Fue el jesuita más franciscano, y el franciscano más jesuita. Fiel al espíritu de san Francisco de Asís, quiso proseguir con la misión que le encomendó el Señor desde la cruz de San Damián: “Francisco, ve y repara mi Iglesia que, como ves, está en ruinas”. Y lo intentó apuntalando el edificio con espigones de ternura inoxidable. Y fiel al espíritu de san Ignacio, empleó el discernimiento y escudriñó los signos de los tiempos. Sus nombramientos cardenalicios son fruto de luz espiritual y estrategia pastoral: eligió pastores de los márgenes, voces diversas, geografías silenciadas. Hizo de las periferias nuevos centros, ensanchó las fronteras hasta proclamar la patria de la Casa común. Hizo que Roma hablara otras lenguas, y que el catolicismo se pareciera más a su etimología: universal, abierto, en salida. Pidió transparencia, rendición de cuentas, asumir responsabilidades frente a las generaciones venideras, indemnizar a las víctimas y humanizar la economía. Y entonces tocó carne. En vez de defender estructuras estériles, defendió la dignidad de quienes son hechos prescindibles en la sociedad del descarte.
En día antes de su muerte, debilitado hasta el susurro, Francisco apenas alcanzó a saludar. Luego pidió que fuera leído el mensaje que había preparado. No se trataba de una alocución oficial. Era su testamento pascual. Desde el grito jubiloso por la resurrección de Cristo, todo el texto se despliega como un canto a una esperanza no evasiva: la que no niega el mal, pero lo desactiva en su raíz. Spes non confundit. El amor vence al odio. El perdón a la venganza. La vida a la muerte. Y en esa confesión, Francisco reitera lo que fue su magisterio constante: una fe encarnada y una espiritualidad que se hace cargo del mundo, que no huye de él. El mensaje fue también un grito de súplica: por Gaza, Ucrania, Yemen, Siria, Myanmar, el Sahel. No exigió adhesión doctrinal, sino compasión concreta. Una vez más, llamó a derribar muros, a sanar heridas, a creer que la paz —aunque remota— sigue siendo posible.
Francisco no fue un papa perfecto. Ni pretendió serlo. Murió sin haber cerrado todos los frentes a los que dio continuidad y las reformas que él mismo inició. Pero legó algo más valioso que un programa: dejó una dirección. La Pascua de Francisco no cierra un ciclo. Abre un umbral: de la autoridad al servicio, de la retórica a la misericordia, de la inercia a la aventura del camino.
Fieles de otros credos, agnósticos y ateos ya lo extrañan. Algunos de quienes lo criticaron en vida, hoy ven réditos políticos en dedicarle un elogio protocolar y decretar días de duelo. Pero una mayoría —incluso no creyentes— vive este tiempo de Sede vacante con la mano en el pecho, como si nos doliera algo, como si nos ardiera el corazón.
(*) Docente en el Departamento Académico de Teología de la PUCP y doctor en Historia de la Iglesia por la Universidad de Londres.