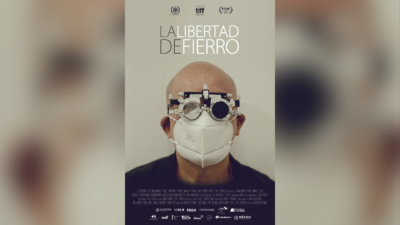Por Laura Rivera (*)
¿Cuáles son hoy los requisitos para que una persona extranjera acceda a la nacionalidad peruana? El 15 de agosto se promulgó la nueva Ley de Nacionalidad —Ley N.º 32421— que endurece las condiciones existentes desde 1996.
Ahora, quienes deseen naturalizarse deberán residir al menos cinco años en el país, aprobar exámenes sobre historia, geografía, Constitución y actualidad nacional, y demostrar ingresos anuales superiores a S/ 53 mil, es decir, alrededor de cuatro sueldos mínimos mensuales. Es una valla que ni siquiera muchos peruanos alcanzan: según cifras oficiales del INEI, el ingreso promedio apenas supera el salario mínimo.
La situación es aún más restrictiva para la población venezolana: la II Encuesta ENPOVE muestra que sus ingresos promedian apenas S/ 1,200 mensuales. Aunque la exigencia de acreditar 10 UIT ya existía para obtener residencia permanente, trasladarla a la nacionalidad abre un debate de fondo: ¿qué dice de nosotros como sociedad que la pertenencia a la nación dependa más por la capacidad de generar ingresos y no por el derecho a la integración?
Sobre estas tensiones y dilemas conversamos con Nancy Arellano, presidenta fundadora de Veneactiva y magíster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina por la Universidad Pompeu Fabra.
¿Qué le dice esta desproporción sobre la razonabilidad de la norma?
El monto de las 10 UIT es un requerimiento que se ha pedido desde hace años en la norma relacionada a la calidad migratoria permanente. Hemos intentado averiguar de dónde viene esa cifra y no existe un criterio técnico. La UIT es una medida tributaria, no de medios de vida. Lo coherente sería usar la Remuneración Mínima Vital (RMV), porque refleja lo que el Estado reconoce como necesario para subsistir. Nuestra propuesta es que se exija el equivalente a 15 remuneraciones mínimas, lo que se ajusta más a la realidad de un trabajador formal en planilla.
¿Cómo se justifica legalmente exigir que un migrante gane casi cuatro veces más que el ingreso promedio de un peruano para acceder a la nacionalidad?
Es un requisito que segmenta quiénes son considerados “dignos” de ser peruanos desde el punto de vista económico. Lo preocupante es que no se sustenta en criterios técnicos y perpetúa un filtro que ya estaba en normas anteriores.
En la práctica, ¿a qué grupo de migrantes sí les abre la puerta esta ley y a quiénes se la cierra definitivamente?
La puerta ya estaba cerrada. Lo que ha hecho esta norma es subir aún más las barreras, sobre todo en cuanto al tiempo de permanencia exigido.
Creo que no repararon en que esta ley representa una barrera para que las personas puedan cerrar su ciclo migratorio. Por ejemplo, no se ha tomado en consideración las diferencias que puede haber entre el proceso de integración de una determinada nacionalidad u otra. No es lo mismo ser extranjero alemán que ser un extranjero latinoamericano. Las distancias culturales que puede haber o no, o las cercanías culturales en procesos de integración efectiva de extranjeros en el territorio pareciera no reflejarse en la ley.
¿Qué acciones están tomando desde Veneactiva frente a la situación?
Nosotros impulsamos rutas de arraigo, que son los pasos que una persona debe seguir para integrarse plenamente. Lo llamamos el “heptágono migratorio”, que incluye siete dimensiones: regularización migratoria, acceso a sistemas de protección, acreditación formativa, inclusión laboral, inclusión social y cultural, inclusión cívica e inclusión financiera. Cada una es clave para lograr una integración real.
Por ejemplo, una persona que obtiene un Permiso Temporal de Permanencia puede luego solicitar una calidad migratoria especial para acceder a beneficios como el trabajo formal. Ese proceso puede tomar hasta tres años. Al cuarto año, esa persona ya podría solicitar la calidad migratoria permanente o incluso iniciar un trámite de nacionalización. Durante ese tiempo, el migrante va conociendo los sistemas del país, avanza en su regularización, accede a mecanismos de protección, comprende mejor la cultura y se prepara para integrarse plenamente.
Antes de la nueva ley, se exigían dos años de residencia para la nacionalización y tres para la calidad permanente, lo que no resultaba del todo consistente. En ese sentido, nos parece coherente que ahora la residencia permanente requiera tres años y la nacionalización cinco. Creemos que cinco años para la nacionalización, como propone la ley, es razonable, siempre y cuando existan las facilidades necesarias para completar ese proceso.
Lo fundamental es que en cada una de las etapas del heptágono se planteen con condiciones accesibles porque lo que buscamos no es una integración superficial, sino una integración real: aquella en la que las personas puedan sentirse parte de una comunidad en cada uno de estos siete aspectos.
¿Qué implica para la identidad de los migrantes que su arraigo, sus vínculos y sus aportes no sean suficientes para ser aceptados plenamente como parte del país?
Son barreras que están presentes y latentes. Sin embargo, hay procesos naturales que están ocurriendo: ya existen cerca de 100 mil familias binacionales —familias donde hay hijos que son peruanos de primera generación, con padre o madre este de origen extranjero — y, en una década, podrían ser más de 300 mil. Esa es una realidad material que ninguna norma tutela ni limita.
¿Qué responsabilidad tenemos como sociedad para la construcción de un país más inclusivo cuando el Estado establece estas barreras?
No podemos responsabilizar solo al Estado. Este también ha permitido matrimonios binacionales, ha otorgado nacionalidad a hijos de migrantes y ha abierto espacios de inclusión. Pero es verdad que aún existen muchas contradicciones, incluso para los propios peruanos que enfrentan barreras económicas en salud o educación. La migración funciona como una lupa: muestra desigualdades que ya estaban presentes en la sociedad. Superarlas requiere diálogo, menos prejuicios y la voluntad de construir un país más inclusivo para todos.
(*) Miembro del área de Comunicaciones del IDEHPUCP