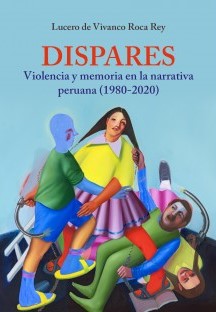Por Félix Reátegui (*)
Lucero de Vivanco. Dispares. Violencia y memoria en la narrativa peruana (1980-2020). Lima, Fondo Editorial PUCP, 2022.
La ficción literaria sobre la violencia armada constituye ya un corpus amplio y, sobre todo, heterogéneo. Diversas generaciones de narradores se han ocupado del tema prácticamente desde que comenzaron las acciones terroristas de Sendero Luminoso y, por tanto, desde los primeros años del conflicto armado. Lucero de Vivanco, doctora en Literatura por la Universidad de Chile y profesora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado, ensaya una mirada sistemática, en cierto modo clasificatoria, de ese abigarrado corpus. En la lectura que propone, esa masa de novelas, relatos y narraciones testimoniales se puede dividir en dos grandes bloques. Un primer bloque, que es también el primero en el tiempo, se dirige a la representación de la violencia en sí misma. Se trata de una literatura producida durante los años del conflicto armado. Posteriormente aparece otro bloque, ya instalado en el periodo del posconflicto, orientado más bien a la elaboración de una memoria de la violencia.
Cada uno de estos bloques tiene, a su vez, variadas orientaciones internas. La representación de la violencia puede seguir tres énfasis distintos: buscar las causas de la violencia (Lituma en los andes, de Mario Vargas Llosa, y Adiós, Ayacucho, de Julio Ortega); representar la devastación en clave de apocalipsis (Historia de Mayta, de Mario Vargas Llosa; Mañana, las ratas, de José Adolph; y el relato “La guerra del arcángel San Gabriel”, de Dante Castro); e instaurar una primera versión o una versión dominante del proceso (Senderos de odio y muerte, de Edgardo Gálvez; Sendero de sangre, de José Rada, y Rosa Cuchillo, de Óscar Colchado). Por otra parte, la elaboración de la memoria sigue también una triple ruta. Los textos ubicados en este segundo bloque pueden presentar memorias dislocadas (La hora azul, de Alonso Cueto; Abril rojo, de Santiago Roncagliolo; y Un lugar llamado Oreja de Perro, de Iván Thays); ofrecerse como memorias sucedáneas (El cerco de Lima, de Óscar Colchado Lucio; Saber matar, saber morir, de Augusto Higa; Eléctrico Ardor, de Dany Salvatierra, y La pasajera, de Alonso Cueto); o bien plantearse como memorias restaurativas (Memorias de un soldado desconocido y Carta al teniente Shogún, de Lurgio Gavilán, y Los rendidos. Sobre el don de perdonar y Persona, de José Carlos Agüero).
En realidad, decir que se trata de una clasificación empobrece la intención interpretativa del libro. Más que una taxonomía, Lucero de Vivanco propone una cierta lógica en el desarrollo de la narrativa sobre la violencia. No se trata solamente de que el fragor del conflicto obliga a su representación mientras que el conflicto como una vivencia pasada conduce a su elaboración como memoria. Dentro de esa partición hay también una suerte de “principio de reacción política” (no es una expresión de la autora) dado por dos textos que definen cada periodo e incitan respuestas desde la literatura. Para el primer momento, ese texto es el Informe de Uchuraccay, elaborado por la comisión nombrada en 1983 para investigar la matanza de periodistas en dicha comunidad, y presidida por Mario Vargas Llosa. El segundo momento, naturalmente, tiene como referente el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El Informe de Uchuraccay, por ejemplo, según la lectura que hace el libro, presenta una interpretación de las causas de la violencia –en términos de barbarie contra civilización— y una imposición autoritaria del mundo “criollo letrado” sobre el mundo andino. Esto sería refrendado por el propio Vargas Llosa en su obra de ficción e impugnado por Julio Ortega en Adiós, Ayacucho. El Informe Final de la CVR, por su parte, revela un universo de abusos frente a los cuales se hacen esfuerzos simbólicos de expiación, como en La pasajera, de Alonso Cueto, o bien plantea respuestas institucionales a la violencia cuya insuficiencia, o futilidad, es expuesta desde una suerte de antropología filosófica raigal por José Carlos Agüero, en Persona. Se trata, así, de una división que no atiende únicamente al paso mecánico del tiempo, sino que propone distinciones intrínsecas a la creación literaria en sí misma. Cada bloque cronológico y temático es también, y sobre todo, un bloque definido por un racimo de problemas literarios particulares.
Por otro lado, la sugerente lectura que propone Lucero de Vivanco porta unas premisas valorativas bastante claras, aunque no planteadas así explícitamente, que ameritarían una discusión más extensa. Estas son básicamente dos: que la representación literaria de la violencia o de la memoria es más lograda cuanto más cerca está el creador de la experiencia real de la violencia, y que esa misma representación es más valiosa si el modo de representación es más cercano a los usos culturales de quienes experimentaron el conflicto. Así, la lectura está impregnada de distinciones entre el escritor metropolitano e intelectualizado y el escritor cercano a los subalternos, y entre el modo de representación criollo letrado (la novela burguesa) y el modo no letrado, sea este performativo (danzas, cantos, rituales) o asentado en el cuerpo físico.
Estas distinciones y valoraciones no son arbitrarias. Hay un explícito aparato de categorías –lugar de enunciación, modos de representación, sistema comunicacional, etc.—que orienta creativamente la lectura. En última instancia las preguntas que se hace el libro giran alrededor de qué representación de la violencia ofrece un texto narrativo, cómo está construido (estrategias narrativas y otras dimensiones) y, con particular importancia, quién es el que hace esa representación. Así, por ejemplo, el concepto de “lugar de enunciación” sirve para hacer una útil distinción entre las diversas formas de plantear una memoria de la violencia. Existen, según plantea la autora, memorias dislocadas, es decir, no localizadas en el lugar mismo de la violencia, como las que elaboran Alonso Cueto o Santiago Roncagliolo. Estos, en cuanto escritores del universo criollo letrado y burgués, necesitan disfrazar su ajenidad poniendo sus historias sobre los hombros de personajes que sí han tenido la experiencia directa del conflicto. Esta disimulación, en cambio, sería evadida por Iván Thays quien más bien confiesa (y dramatiza) abiertamente su condición de sujeto ajeno y, por lo tanto, la inadecuación de su lenguaje para narrar un horror andino que no vivió en carne propia.
En otros pasajes de la lectura, estaría en juego, más bien, cierto aspecto del modo de representación. Por un lado, está la novela monológica, portadora de un sesgo autoritario y orientada a imponer una versión también autoritaria de la violencia, como en las novelas que postulan una memoria de salvación, apologéticas del régimen de Alberto Fujimori y de la conducta de las fuerzas armadas durante el conflicto. Por otro lado, está la novela dialógica –o incluso polifónica, albergue de diversas voces en igualdad de condiciones—y abierta, por tanto, a una memoria plural e incluyente. O, también en la discusión sobre el modo de representación, existe la tensión ya mencionada entre la escritura (dentro de la norma culta y en la tradición de la novela moderna) y las expresiones performativas o somáticas (corporales) de la violencia y la memoria.
En estas lecturas es evidente –tal vez inevitable, quizás necesaria- la presencia de criterios de legitimidad, validez o justicia del quehacer literario y narrativo. Una vez más, esto no es gratuito ni simplemente impresionista, sino que procede de una opción teórico-política declarada desde las primeras páginas. Se trata, dice Lucero de Vivanco, de discernir la “política de la literatura”, tal como la plantea el filósofo Jacques Rancière: ver cuál es el papel que los textos cumplen en la esfera pública peruana, ver cómo “interrogan y cuestionan los significados y los sentidos circulantes, los modos de percepción y las sensibilidades, para hacer evidentes los mecanismos discursivos de inclusión y exclusión, de visibilización e invisibilización, de audibilidad y silenciamiento”. Es decir, al lado de las proclamas políticas, las demandas y movilizaciones de las víctimas, la gestación de espacios de memoria, los programas escolares, la producción legal, administrativa y burocrática, lo literario es uno más de los espacios –o discursos—donde se da la batalla por la memoria, y es, además, un espacio dentro del cual se da, a su vez, otra batalla por la memoria. La política es una esfera contenciosa, y lo literario, formando parte de lo político, es otra esfera contenciosa hacia dentro. El libro de Lucero de Vivanco es interesante, entre otras razones, porque identifica algunos de los principales teatros de operaciones de esa contienda: la disputa sobre las causas de la violencia, la disputa sobre el carácter del conflicto y su resolución, la disputa sobre la forma legítima de narrar el horror, la revuelta simbólica contra la subalternidad de lo andino impuesta desde el espacio de lo criollo y letrado.
Y, como un mar de fondo de todas esas disputas, está la pregunta recurrente: ¿es posible aprehender el horror? Si, como parece pensarse, eso no es posible sin haberlo vivido directamente o al menos hereditariamente, ¿son más exitosas en ese intento las voces del sufrimiento directo, las voces del estigma sentido en carne y hueso, o es que el logro consiste únicamente en reproducir verbalmente el caos social, la zozobra y el colapso de las vidas comunales, las vidas personales y el lenguaje mismo?
Como algunas de las novelas que examina, Dispares pasa la vista sobre un complejo panorama social, pero no se priva de tener un villano personal. Este es Mario Vargas Llosa, cuyos textos inspirados en el conflicto armado interno son calificados de “cómplices de una violencia simbólica que requiere ser esclarecida y reparada como cualquier otro acto violento”. Para llegar a ese dictamen hay que asumir algunas ideas familiares en los estudios peruanos sobre memoria, como, por ejemplo, que el Informe Uchuraccay situó a los comuneros iquichanos en el territorio de la barbarie y a partir de ahí planteó una explicación de la violencia en términos de barbarie contra civilización (aunque en realidad estaba señalando que los comuneros no formaban parte de la violencia senderista). O que en Lituma en los andes, al ofrecer como motivación de los crímenes investigados ciertas creencias mágico-religiosas, planteó que la violencia política se explicaba por las creencias irracionales de la población indígena (aunque los crímenes que reciben esa explicación son, precisamente, ajenos a la violencia política). Otra forma de leerlo, con atención a categorías más narrativas que culturalistas, como el manejo de los puntos de vista y los niveles retóricos de la realidad representada, podría encontrar aquí, como en Historia de Mayta, la puesta en acto de una confusión, de una ilegibilidad de la violencia, de un laberinto de malentendidos, desconfianzas, prejuicios y revanchas del que, como lo mostró el trágico verano de 2023, todavía no conseguimos salir.
Desde luego, si esta observación tiene alguna pertinencia, no es por el caso particular de Vargas Llosa, sino porque atañe a distintas formas de leer la literatura sobre la violencia en el Perú. El libro de Lucero de Vivanco, en todo caso, ofrece un modo de lectura necesario, una absorción crítica que permite ver con claridad lo que está en cuestión cuando hablamos de literatura y memoria.
(*) Asesor del IDEHPUCP.