Por Mariella Villasante (*) y Claudio Alaya (**)
El gobierno de Dina Boluarte sigue desplegando una estrategia de falseamiento de la narrativa histórica sobre la guerra interna peruana [1980-2000] elaborada en el Informe Final de la CVR. Su objetivo es difundir, con el apoyo del Congreso y de la mayoría de partidos, la versión negacionista y revisionista de los militares y de sus aliados de extrema derecha. En el contexto de caos político e institucional que caracteriza el país, con un gobierno iliberal[1], autoritario y corrupto, la situación es muy preocupante. Los avances notables en materia de memoria y de justicia están gravemente amenazados, lo cual tiene repercusiones lamentables para los familiares de las víctimas y para todos los demócratas peruanos que defienden el estado de derecho.
Recordemos que en enero de este año el director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), el Dr. Manuel Burga, historiador prestigioso, exrector de la Universidad Mayor de San Marcos, fue destituido arbitrariamente por el viceministro del Ministerio de la Cultura. Asimismo, con el apoyo del Congreso y del gobierno, el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ataca la difusión de los testimonios de las víctimas del conflicto armado recogidos por la CVR y conservados en el Centro de Información de la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (Villasante, Boletín del IDEHPUCP[2]).
En ese contexto, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) también viene sufriendo agresiones frontales destinadas a disminuir y entorpecer los valiosos avances realizados desde 2019[3], que fueron reconocidos por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED-ONU, 8 de mayo de 2019[4]). Es el tema de esta nota que hemos elaborado para exponer la crisis actual, que explicita el alejamiento constante de las normas nacionales e internacionales que promueven la memoria de la guerra interna y la justicia postconflicto en el Perú, en un marco general humanitario promovido a nivel internacional[5].
El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas cuestiona la Ley 32107 [prescripción de crimen de lesa humanidad] y las modificaciones de la búsqueda de desaparecidos en la DGBPD-MINJUS
El pasado 20 de marzo, en el marco del 28° período de sesiones del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en Ginebra, hubo una audiencia especial sobre el Perú. El Comité había solicitado al Estado peruano que informe en qué medida la Ley 32107 promulgada el 7 de agosto de 2024, resulta compatible con la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la que Perú es parte (Nota del Comité, 30 de octubre de 2024[6]).
La mencionada norma lleva por título “Ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana[7]”, y establece la prescripción para delitos que se hayan cometido antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1ro de julio de 2002), y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (9 de noviembre de 2003). Entre los delitos que serían alcanzados por la prescripción se encuentra el de desaparición forzada, motivo por el que el Comité de la ONU solicitó dicha audiencia.
En la audiencia, el Estado peruano no tuvo una representación de alto nivel. Solo participaron dos directores generales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Frente a las preocupaciones del Comité contra la Desaparición Forzada, el director general de Derechos adujo que es competencia de la jurisdicción interna determinar si una norma cumple con el criterio de convencionalidad o no, y que los organismos internacionales solo pueden hacerlo en forma subsidiaria. Este planteamiento asume en su totalidad el argumento planteado por el actual Congreso, y es contrario a la postura de los integrantes del Comité presentes en la sesión, quienes insistieron en la autonomía y competencia de los organismos internacionales para realizar dichos pronunciamientos.
Otro tema indagado por el Comité concierne a un proyecto de directiva que el MINJUSDH está elaborando para modificar la regulación de la búsqueda humanitaria de personas desaparecidas durante la guerra interna. Se trataría de establecer un plazo máximo de un año y ocho meses de búsqueda para cada caso de desaparición, lo que es contrario a las normas establecidas por la ONU.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU había emitido en febrero una opinión muy crítica señalando que el proyecto de directiva no cumplía con los estándares internacionales sobre búsqueda de personas desaparecidas, principalmente porque establecer plazos a esta tarea no se condice con el carácter continuado del delito de desaparición forzada, el cual solo concluye cuando se determina la suerte y el paradero de la persona desaparecida (Carta del GTDFI, ONU, 17 de febrero de 2025[8]). La carta fue enviada por Federica Donati (Subdivisión de los procedimientos especiales), a Cristóbal Melgar Pazos, representante permanente del Perú ante la ONU. He aquí algunos extractos:
Además de todo lo anterior, cabe recordar que, de acuerdo con el Principio 4 del Conjunto de Principios actualizado para la protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad “las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima”.
A este Principio se suma el Principio 2, que establece “el derecho inalienable de cada pueblo a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes”. En caso de fallecimiento, se deben localizar los restos mortales, exhumarlos e identificarlos de manera fehaciente para finalmente restituirlos a los familiares. En dichos casos, la fecha relevante para la cesación de la desaparición forzada – sin perjuicio de la permanencia de las obligaciones internacionales del Estado – es la fecha en la cual se notifica a la familia la identificación fidedigna del cuerpo. De no ser posible recuperar los restos mortales a pesar de haber adoptado todas las medidas razonables en este sentido, se deben igualmente establecer las circunstancias y causas de la muerte de la persona desaparecida y comunicarlas a los familiares.
A la luz de todo lo anterior, se puede por lo tanto afirmar que, en materia de búsqueda, la obligación de los Estados permanece hasta que se haya localizado a la persona desaparecida, viva o muerta, y que los límites temporales establecidos para la búsqueda en el Proyecto no serían compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos. (…)
[Conclusiones] El Grupo de Trabajo señala al Gobierno de Perú y, en particular, a la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que, al pretender establecer plazos para la investigación humanitaria, el Proyecto incumple con los estándares internacionales de derechos humanos al no reconocer el carácter permanente del delito de desaparición forzada y la naturaleza continuada de la obligación de búsqueda de las personas desaparecidas. (∞) Además, el Grupo de Trabajo insta al Gobierno de Perú y, en particular, a la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a facilitar información sobre el Proyecto a aquellas organizaciones de familiares y víctimas interesadas, y a asegurar que el proceso de aprobación del Proyecto cumpla con los niveles de transparencia, escrutinio, consulta y participación exigidos por los estándares internacionales de derechos humanos aquí mencionados.
Finalmente, el Grupo de Trabajo recomienda al Gobierno de Perú adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas cuente con un presupuesto autónomo y con los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para llevar a cabo su labor con un enfoque multidisciplinario y utilizando, cuando corresponda, nuevas tecnologías.
En respuesta, Javier Pacheco Palacios, director general de Búsqueda de Personas Desaparecidas desde agosto de 2024[9], señaló que el Grupo de Trabajo incurría en un error al solicitar que se modifiquen los plazos de la investigación penal. Esta afirmación es falsa pues el Grupo ha cuestionado los plazos que se pretenden imponer a la investigación humanitaria, no a la investigación penal que desarrolla el Ministerio Público. La insistencia del funcionario Pacheco en la necesidad de establecer plazos hace evidente que el Estado peruano no piensa atender los planteamientos de las Naciones Unidas, ni las críticas que las organizaciones de familiares de personas desaparecidas le hicieron llegar al Comité contra la Desaparición Forzada, en particular ANFASEP y la CNDH.
En diciembre de 2024, la Asociación de familiares de secuestrados, detenidos y desaparecidos del Perú (ANFASEP) envió una carta al director de la DGBPD, Javier Pacheco, exigiendo que “se respete la Ley 30470 que tiene un enfoque humanitario y no establece fechas de inicio y de cierre” de las investigaciones que según la nueva norma sería de un año y ocho meses (La República, 18 de diciembre de 2024[10]).

En febrero de 2025, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó un informe que “responde a la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) en el marco del 28° período de sesiones. Su objetivo es analizar el impacto de la Ley N° 32107 en la investigación y judicialización de casos de desaparición forzada y otras graves violaciones a los derechos humanos en el Perú, así como exponer otras medidas que ponen en riesgo la garantía de justicia, verdad y reparación para las víctimas.” De acuerdo con la CNDH:
La Ley N° 32107, promulgada por insistencia el 9 de agosto de 2024, establece la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 1 de julio de 2002, lo que vulnera el principio de imprescriptibilidad de estos delitos y favorece la impunidad. Asimismo, establece la responsabilidad administrativa de jueces y fiscales que inapliquen esta norma, afectando la independencia del sistema de justicia.
Este informe también documenta otros hechos que agravan la situación de impunidad en el país, entre ellos:
• Cambio de criterio del Tribunal Constitucional sobre la naturaleza del delito de desaparición forzada, al establecer que los casos ocurridos antes del 9 de noviembre de 2003 deben considerarse delitos instantáneos y no continuados, habilitando su prescripción.
• Promulgación de la Ley N° 32181, que permite la excarcelación de presos o el cese de la búsqueda y captura de personas prófugas condenadas por desaparición forzada mayores de 80 años, como ocurrió en el caso Huanta 84.
• Debilitamiento de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD), a través del cambio de su director, intentos de modificaciones en su estructura para su democión y el proyecto de una nueva directiva interna con la imposición de plazos arbitrarios para la culminación de los procesos de búsqueda.
• Reducción del presupuesto para la investigación forense de casos de desapariciones forzadas, lo que ha llevado al cese de más de un centenar de trabajadores del Instituto de Medicina Legal.
• Ataques a los espacios de memoria, como la destitución del director del Lugar de la Memoria (LUM) y la cancelación de sus actividades, evidenciando un intento de control político sobre la narrativa del conflicto armado interno. (CNDH, Contribución escrita al CED, febrero de 2025[11]).
Las réplicas del Estado peruano[12] a los cuestionamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas fueron inconsistentes y poco pertinentes. La representación permanente del Perú ante la ONU, presidida por el embajador Luis Chuquihuara Chil[13], remitió un informe de respuesta el 20 de marzo de 2025 indicando lo siguiente:
[9] En ese sentido, los plazos regulados en el proyecto de directiva, no tienen por finalidad el cierre o archivo de la investigación humanitaria luego de agotados que fueran los mismos, sino estos, de un lado son empleados como una herramienta de apoyo para que el propio servidor tenga un mejor control de sus casos; y, de otro lado, estos plazos se erigen en sí mismos como indicadores de avance, eficiencia y productividad del servidor a cargo de una investigación, lo que a su vez permitirá́ el monitoreo del accionar de los servidores en los casos que intervienen. [Nuestras itálicas].
La decisión de aplicar una lógica procedimental de este tipo a una actividad compleja como es la búsqueda de personas desaparecidas trae consigo un enorme riesgo: con el argumento de que el plazo se ha vencido se puede dar por concluida una investigación sin haber cumplido la principal finalidad de la búsqueda de las personas desaparecidas, que es brindar respuesta a los familiares sobre la suerte que ellas corrieron y su paradero final. Ello desnaturaliza el carácter humanitario de la tarea de búsqueda y le impone criterios que la alejan de su finalidad.
Por otro lado, el Comité preguntó al Estado peruano si se iba a producir una modificación de la estructura orgánica del MINJUSDH, dentro de la cual se minimizaba la obligación respecto de la búsqueda de los desaparecidos. Un pasaje del informe del Comité es muy explícito:
Desde el año pasado, con los cambios políticos en el ministerio y el cambio del director de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se están realizando modificaciones frente a las cuales expresamos nuestra preocupación. El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) está en revisión para realizar varios cambios. En primer lugar, la Dirección General pasaría a funcionar como una dirección con menor jerarquía dentro de la estructura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y autonomía para la realización de sus funciones y de su presupuesto.
Este cuestionamiento —que alude directamente a un cambio de Reglamento de Organización y Funciones [ROF] de este ministerio— no fue claramente respondido por los funcionarios que representaron al Estado peruano. Es decir, se planteó una respuesta vaga que no dejó claro si dicha modificación se va a producir o no, lo cual oculta que dicho cambio que viene promoviendo el mencionado Ministerio cuenta con el aval de los titulares de las dos direcciones generales presentes en la audiencia.
Las decisiones que pretende adoptar el MINJUSDH deben ser leídas como parte del propósito de minimizar o desaparecer cualquier espacio o iniciativa que se relacione con la preservación de la memoria sobre lo ocurrido durante el conflicto armado interno, y con la lucha contra la impunidad por los graves crímenes cometidos durante ese periodo.
Las observaciones y recomendaciones del Comité sobre los temas tratados en la sesión del 20 de marzo serán publicadas y analizadas próximamente. Habida cuenta de la pobre presentación de los funcionarios peruanos, es posible prever una mirada crítica desde Naciones Unidas ante un Estado que ha optado por no cumplir debidamente con sus compromisos internacionales en materia de lucha contra la impunidad y de búsqueda de personas desaparecidas.
Un artículo reciente, publicado por la periodista Anuska Buenaluque, de Epicentro[14], expone los cambios lamentables de la DGBPD desde el punto de vista de los familiares de las personas desaparecidas. Este pasaje resume bien la situación actual:
“Querido Juvenal: Te quiero contar que ahora el gobierno pretende ponerle plazo a la búsqueda de las personas desaparecidas entre 1980 y el 2000. Un año y medio, ni un día más. Si en ese tiempo la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (encargada de realizar la búsqueda humanitaria de personas que desaparecieron durante el periodo de violencia) inicia una investigación de búsqueda y no encuentra al desaparecido, el caso se cerrará. Así́ de fácil, los desaparecidos, desaparecerán para siempre con una resolución. Esta propuesta ha sido paradójicamente hecha por el nuevo jefe de la Dirección de Búsqueda, el exprocurador anticorrupción, Javier Pacheco. Naciones Unidas ya se ha pronunciado al respecto y le ha recordado al Estado peruano que el plazo termina cuando se ubica al desaparecido, se restituye a las familias y se acto de la desaparición forzada es considerado un delito permanente por el que sancionan a los culpables.” [Nuestras itálicas].
Situación actual de la DGBPD
Actualmente, no existe una planificación de investigaciones por realizarse en el 2025. La investigación no figura en la organización de tareas. En su lugar se propone alcanzar metas numéricas que atañen a casos de personas ya restituidas. Así, los investigadores están dedicados a llenar formularios y organizar expedientes de casos concluidos. Y, por disposición del director general, va a ser así el resto del año. Por esta misma razón, se ha indicado al equipo que no se va a autorizar ninguna diligencia de campo. Solo se están atendiendo casos puntuales cuando son requeridos por un tercero, sobre todo el Ministerio Público, pero ya no como una acción planificada que aborda un universo amplio de casos.
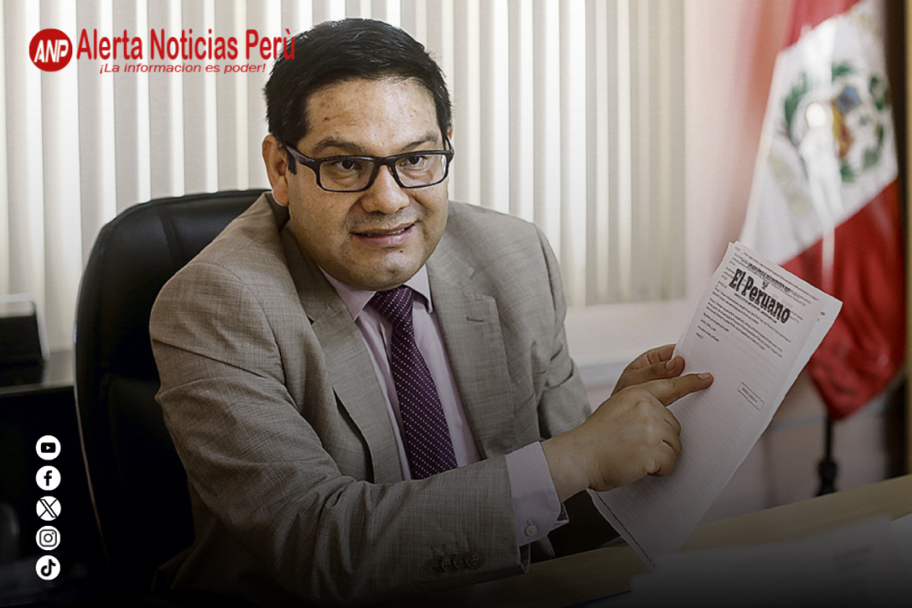
Ante un pedido del director general, la oficina de asesoría jurídica del Ministerio ha emitido una opinión señalando que la DGBPD solo puede brindar apoyo material y logístico a los familiares en investigaciones promovidas por el MINJUSDH, con lo que impide que se brinde apoyo al Ministerio Público en diligencias de búsqueda realizadas por esta entidad. Si bien se está intentando minimizar el impacto de esta opinión, ya se ha aplicado en un par de casos, lo que introduce un elemento discriminatorio ajeno a la ley de búsqueda y que desnaturaliza el carácter humanitario de la búsqueda.
Asimismo, por indicación del director general, la DGBPD ya no está apoyando al laboratorio del Instituto de Medicina Legal (IML) en Ayacucho en la identificación genética de restos óseos. En general, en estos últimos meses la actual gestión ha quebrado las relaciones de colaboración con el Ministerio Público que tanto costó construir.
En fin, la DGBPD no tiene presupuesto garantizado para el año. Pese a ello, se está reservando recursos para mantener a siete abogados traídos por el director general, sin ninguna experiencia en temas de derechos humanos y que tampoco están realizando tareas de investigación. Se informa igualmente que se están realizando ajustes a la nueva directiva que va a regular el proceso de búsqueda, la cual, según lo ha afirmado el director general, debe aprobarse en breve.
Reflexiones finales
• A pesar de los cuestionamientos directos del Comité contra la desaparición forzada de la ONU, es evidente que el gobierno peruano ha decidido desmantelar y arruinar todos los avances positivos que se han logrado en la DGBPD gracias al excelente trabajo de los equipos de investigación y de gestión, tanto en Lima como en las sedes de Ayacucho, Huancayo y Huánuco. Después de los progresos viene, por desgracia, el estancamiento promovido por el Estado en su afán de destruir la memoria de la guerra interna y bloquear las justas reparaciones a las víctimas. Ese oprobio será denunciado en el país, en las Naciones Unidas y en la CIDH-OEA.
• Este panorama sombrío será también cuestionado con energía por las organizaciones de familiares de las víctimas y por las instancias de defensa de los derechos humanos, la memoria y la justicia posconflicto. Esperemos que, en el futuro cercano, con un gobierno demócrata y honorable, se reconstruya todo lo que actualmente se encuentra bloqueado por intereses políticos iliberales, autoritarios, ilegales e inmorales.
(*) Antropóloga (EHESS), investigadora asociada al IDEHPUCP.
(**) Sociólogo, investigador independiente.
[1] Una ideología política que critica los valores liberales y progresistas que estuvieron en la base de la emergencia de los Estados modernos, véase Villasante, https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/el-nuevo-desorden-mundial-iliberal-trump-traiciona-a-ucrania-y-a-europa-y-se-alia-a-putin/
[2] Sobre estos temas véase Villasante, Boletín del IDEHPUCP, El legado testimonial de la CVR en peligro, https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/el-legado-testimonial-de-la-cvr-en-peligro-el-revisionismo-de-la-historia-de-la-extrema-derecha-peruana/.
[3] Véase Villasante, Villasante 2020, Los avances en la búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra interna en Satipo. El caso de la comunidad nomatsiguenga de Tahuantinsuyo, Revista Ideele, https://www.revistaideele.com/2023/01/10/los-avances-en-la-busqueda-de-personas-desaparecidas-durante-la-guerra-interna-en-satipo-el-caso-de-la-comunidad-nomatsiguenga-de-tahuantinsuyo/ Villasante 2022, Retorno a la comunidad nomatsiguenga de Tahuantinsuyo y visita de la DGBPD del MINJUS, Boletín del IDEHPUCP, https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/retorno-a-la-comunidad-nomatsiguenga-de-tahuantinsuyo-y-visita-de-la-direccion-general-de-personas-desaparecidas-del-minjus-20837/
Villasante 2024, Exhumación ce restos mortales en la comunidad nomatsiguenga de Tahuantinsuyo, Boletín del IDEHPUCP, 5 de noviembre de 2024, https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/exhumacion-de-restos-mortales-en-la-comunidad-nomatsiguenga-de-tahuantinsuyo/
[4] ONU 8 de mayo de 2019, Observaciones finales sobre el Informe presentado por el Perú, https://docs.un.org/es/CED/C/PER/CO/1
[5] Véase Jairo Rivas, El giro humanitario en la búsqueda de los desaparecidos en América Latina: el caso del Perú, Revista del Instituto Riva-Agüero-PUCP, 2024, Vol. 9, n°1: 207-235. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/revistaira/article/view/29450/26626
[6] Nota del Comité, 30 de octubre de 2024, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2FC%2FPER%2FQSA%2FAI%2F1&Lang=es
[8] Carta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Ginebra, 17 de febrero de 2025, https://fr.scribd.com/document/846827119/Pronunciamiento-de-ONU-sobre-la-intencion-de-poner-plazos-a-la-busqueda-humanitaria-de-desaparecidos
[9] Alerta Noticias Perú, https://anp.pe/designan-a-javier-pacheco-como-director-general-de-busqueda-de-personas-desaparecidas-del-ministerio-de-justicia/
[10] La República, 18 de diciembre de 2024, https://larepublica.pe/politica/actualidad/2024/12/17/rechazan-plazo-en-busqueda-de-desaparecidos-durante-el-conflicto-armado-interno-895492#
[11] CNDH, Contribución escrita al CED, febrero de 2025, https://cdn01.pucp.education/idehpucp/images/2025/04/1-cndh-_informe_para_cedh_cnddhh_final.pdf
[12] República del Perú. Informe de respuesta al Grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas, Ginebra, 20 de marzo, https://cdn01.pucp.education/idehpucp/images/2025/04/2-respuesta-estado-peru.pdf
La sesión puede visualizarse en: https://webtv.un.org/fr/asset/k1f/k1fclodbdg
[13] Otros miembros de la representación permanente en Ginebra son: Bernardo Roca-Rey (Asuntos políticos) y Juniza Castillo (Derechos humanos), véase: https://www.ungeneva.org/es/blue-book/missions/member-states/peru Véase también: https://www.gob.pe/institucion/rppooii/funcionarios
[14] Anuska Buenaluque, Desapareciendo los desaparecidos, Epicentro, https://epicentro.tv/desapareciendo-a-los-desaparecidos/



