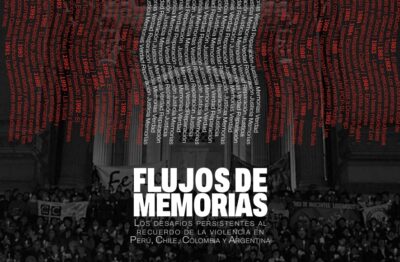Por Katherine Subirana (*)
Olga Espinoza es doctora en Ciencias Sociales, investigadora y docente de la Universidad de Chile, donde es Coordinadora Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana. También es consultora en derechos humanos y política penitenciaria y de seguridad en Chile y otros países de América Latina. Ella es una de las docentes convocadas para el XII Curso Internacional de Actualización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos: Criminalidad Organizada que termina el próximo 14 de marzo. La Dra. Espinoza nos visitó a propósito del dictado del módulo “Causas y efectos de la criminalidad organizada”.
En América Latina es difícil ver el problema de la criminalidad desde una perspectiva de derechos humanos, sobre todo con el ascenso de las extremas derechas o de los grupos más conservadores ―de derechas e izquierdas― que apuestan por la figura de la mano dura cuando se habla de criminalidad. ¿Cómo enfrentar a quienes consideran que la respuesta al crimen organizado no tiene nada que ver con los derechos humanos?
Creo que la respuesta a esta pregunta tiene que partir reconociendo que la democracia no es perfecta, pero es el menos malo de los sistemas, pues establece una serie de principios y garantías que sirven de base para estructurar el estado de derecho. La democracia permite establecer normas iguales para todos, le da protagonismo a la dignidad de los seres humanos y proclama que las libertades tienen que respetarse en la medida que no limiten las libertades de los demás. En una democracia, el Estado tiene el monopolio del ejercicio legítimo de la violencia es decir, guiado por un marco normativo estructurado dentro de los principios que respaldan el estado de derecho. Dicho esto, hay que tener claro que otro escenario, uno en el que sería factible la ‘mano dura’, implicaría que dejemos de regirnos bajo esos principios y que nuestro sistema funcione bajo la lógica de los más fuertes respecto de los más débiles, lo que nos acercaría más al funcionamiento de las organizaciones delictivas.
Entonces, es claro que hay que optar por mantenernos dentro de un esquema de respeto del estado de derecho, incluso en contextos complejos como el que estamos viviendo frente a los nuevos retos que nos plantea la criminalidad en este tiempo. La criminalidad es mutante y nos desafía permanentemente con nuevas formas. Entonces hay que preguntarnos: ¿cómo transitamos esa mutación para ajustarnos a ese respeto de derechos fundamentales?
¿Y cómo ve que se está transitando esta mutación en nuestra región?
Te pongo un ejemplo: recientemente en Chile, con un gobierno de izquierda, se están implementando cárceles de máxima seguridad cuyas lógicas están bastante lejanas del respeto a los derechos humanos. Y allá tenemos algunas instituciones como Defensoría del Pueblo y los comités de prevención de la tortura que han hecho una serie de visitas a estas cárceles donde se generaron diversos destrozos, pero también varios atropellos. Durante su visita pudieron verificar que el aislamiento en salas solitarias ―una práctica extendida―, genera una serie de limitaciones en lo psicológico, en lo social, en lo corporal, en lo físico que llega a enfermar a los seres humanos a un punto donde no hay vuelta atrás. Entonces, ¿cómo un Estado mantiene un formato de cárceles de máxima seguridad respetando los derechos fundamentales? Esta institución, el Comité de Prevención de la Tortura, plantea varias sugerencias: una mayor fiscalización, que el aislamiento no sea permanente, que se revise cada par de meses qué está pasando con las personas sometidas a este régimen para evaluar la posibilidad de que retornen al régimen común o ir generando situaciones progresivas que permitan cierta transición, pero siempre con un acompañamiento interno o externo, con posibilidad de contacto, con restricciones, pero también con fiscalización
Las respuestas de los gobiernos van construyendo cierto sentido común en la gente, ¿no? Los discursos y las acciones de los gobiernos van moldeando ideas van estableciendo normalidades, algunas de ellas peligrosas. Pienso, por ejemplo, en cómo en el Perú se habla cada cierto tiempo de salir de la Corte Interamericana y volver a implementar la pena de muerte y, aunque eso no es posible al corto plazo, se van gestando ideas y acciones en torno a esas ideas.
Ese es un discurso que se ha manejado en el Perú, si no me equivoco, desde la entrada del siglo XXI, desde el gobierno de Valentín Paniagua. Pero ojo, no es exclusivo del Perú. En las lógicas más conservadoras se dice que los derechos humanos son un obstáculo para el buen ejercicio del gobierno y, en estos tiempos, se añade que la migración extendida es la causante de los problemas de un mal gobierno. Así se van identificando factores que son difundidos ampliamente para justificar el mal desempeño en distintos ámbitos y eso es bastante peligroso, pues lo que se promueve finalmente es que hay que quebrar los principios democráticos para poder desarrollar una buena labor. Y eso no es así. Sin ir muy lejos, hay que ir y mirar cuál es el desempeño, por ejemplo, de los países de la OCDE. ¿Son países que están en esas lógicas o son países se ajustan a los estados de derecho? Son países que se ajustan a estados de derecho y están haciendo bien las cosas y están surgiendo y se están desarrollando. Entonces, ¿por qué el otro camino, el de alejarse del estado derecho, es la opción que se está planteando? Hay que confrontar los discursos autoritarios con argumentos técnicos y con sentido común ¿Cómo traducimos el discurso teórico de alto estándar a un discurso más operativo? Los académicos, los que estamos involucrados en el mundo universitario, tenemos el gran compromiso de situar nuestros discursos en un lenguaje asequible y que genere la convicción de que debemos mantenernos en lógicas de estado de derecho para poder garantizar una mejor calidad de vida para todos y mecanismos de gobierno más eficientes.
Cuando se habla de criminalidad y se menciona a los derechos humanos, inmediatamente muchos sectores lo relacionan con impunidad. ¿Cómo darle la vuelta a esa idea?
Creo que ahí es interesante observar qué sucede en algunos países desarrollados y cómo las políticas de mano dura sí han mantenido lógicas de alta inseguridad y de alta criminalidad.
¿Podemos mencionar algunos elementos vinculados con el ejercicio del poder legal que permiten la expansión de la criminalidad organizada? ¿Algún vacío del sistema democrático, tal vez?
Hay factores político-institucionales. Se puede identificar normas que generan ciertos vacíos o cuya fiscalización termina siendo un poco laxa; pero también hay que ver cómo generar una institucionalidad que permita quebrar la lógica de la corrupción y de la ilegalidad e introducir mecanismos para reducir los espacios de control territorial que tiene el crimen organizado. ¿Cómo se hace eso? Es difícil. Empecemos mirando desde abajo: en los barrios donde las organizaciones sociales son más sólidas, el crimen organizado no tiene la injerencia totalizadora que sí tiene en aquellos espacios donde no hay articulación social. El problema es que el común denominador es tener espacios barriales no organizados y luego, cuando vamos escalando en la estructura social, nos encontramos con espacios de escasa fiscalización, con un alto nivel de corrupción, normas ambiguas y una estructura cultural que da soporte para que se instalen altos niveles de tolerancia a ciertos delitos. Ahí tenemos varios elementos que son como el caldo de cultivo para el crecimiento del crimen organizado.
(*) Prensa IDEHPUCP