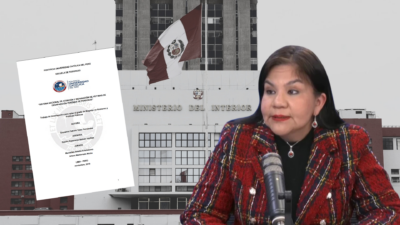Por: Kathy Subirana Abanto (*)
Rafia Zakaria (Karachi, Pakistán, 1977), es abogada, periodista y escritora, pero sobre todo, feminista. Es columnista en diversos medios, entre ellos Dawn ―el medio paquistaní más antiguo en su lengua―, The Nation, Guardian Books, The New Republic, The Baffler, Boston Review y Al Jazeera.
Rafia Zakaria reside en Estados Unidos, sin embargo, esto último no la hace menos crítica al colonialismo, tal como lo demuestra su libro más famoso, titulado Against White Feminism (Norton & Company, 2021), traducido a múltiples idiomas.
Visitó el Perú a propósito del Hay Festival Arequipa, realizado en la Ciudad Blanca del 6 al 9 de noviembre. Durante el evento, fue parte de dos conversatorios en los que se debatió la diversidad dentro de los feminismos y en las cuales abogó por el desmantelamiento de las hegemonías como las del feminismo blanco y occidental.
Eres la primera persona a la que entrevisto en inglés que me dice que le gustaría que la entrevista sea en español.
Es que voy a las librerías de aquí y hay muchísimos libros en español que quiero leer. Es que, como sabes, cada idioma tiene su propia visión del mundo. Cuantos más idiomas conozcas, más podrás comprender y adentrarte en otras formas de ver la realidad. Así que, sinceramente, estoy muy impresionada. Mira, ustedes también sufrieron el colonialismo, y no conservaron su idioma. Ahora hablan español. Yo también vengo de un entorno colonial donde nos impusieron el inglés, así que tengo una relación muy complicada con ese idioma, porque no es el que se suponía debía hablar. Hablo urdu, algo de persa y árabe, pero esas son las lenguas propias de la región, las que deberían haberse mantenido. Sin embargo, los cientos de años de presencia británica aniquilaron muchas de nuestras lenguas y con ello gran parte de nuestra cultura. Que el inglés sea el idioma global también es colonialista. Por eso gran parte de mi trabajo feminista consiste en rescatar las historias de mujeres del Sur Global que intentan recuperar tradiciones feministas de sus propias culturas, ignoradas porque las mujeres blancas han definido el feminismo de otra manera. Ese es mi objetivo principal.
Como bien mencionaste, compartimos una historia de colonización desde distintas partes del globo. ¿Consideras que hay algo que nos conecte a quienes nacimos en países con pasado colonial?
Por supuesto. Y te respondo desde el feminismo. Como feministas —ya sea en Pakistán o en Perú—, son las mujeres blancas las que nos han dicho cómo se supone que deberíamos ser feministas y esto se ha traducido en experiencias muy limitantes. Las mujeres del Sur Global tenemos nuestras propias ideas y nuestras propias historias de resistencia, eso nos une enormemente. Además, Perú es un país relativamente conservador, al igual que Pakistán. Por ejemplo, en Pakistán las mujeres han tenido que trabajar dentro del marco religioso para empezar a definir sus derechos. Durante mucho tiempo, cada vez que lo intentaban, les decían que iban contra la religión o la cultura. Pero aprendieron a usar el lenguaje religioso, y el feminismo musulmán ha logrado avances importantes.
¿Podrías mencionar algunos? Sobre todo porque para muchas personas hablar de un feminismo musulmán es una contradicción.
Un tema crucial son los derechos de la mujer en el matrimonio. En el Islam existe un contrato matrimonial que ambas partes firman. En nuestra sociedad patriarcal, ese contrato se había reducido a una formalidad simbólica. Aunque estipula compensaciones económicas o materiales para la esposa en caso de divorcio, tradicionalmente eran montos irrisorios, porque se consideraba de mal gusto hablar del divorcio en el momento del matrimonio. Hoy las mujeres jóvenes están cambiando eso. Dicen: “Quiero que mi contrato incluya el derecho al primer divorcio, quiero esta cantidad de dinero, quiero esta cantidad de tierra”, y la Corte Suprema de Pakistán acaba de dictaminar que esos acuerdos deben cumplirse. Si hubiera más vínculos entre nuestras regiones, sería muy interesante que las feministas de ambos lados entendieran que luchan contra el mismo sistema. Las mujeres pakistaníes viven en entornos familiares muy estructurados, con muchas responsabilidades, igual que las mujeres peruanas. Ojalá pudiera tener más conversaciones con feministas peruanas para comprender mejor su realidad, porque creo que tenemos mucho que aprender unas de otras.
Podría resumirte algunas de nuestras luchas: Aquí hemos legalizado el aborto terapéutico, que se practica “cuando la salud de la madre está en riesgo o el embarazo es inviable”, pero incluso así tenemos problemas con su aplicación. Los médicos apelan a la objeción de conciencia y se niegan a practicar abortos, incluso a niñas y adolescentes. Además, aunque tenemos el Congreso con mayor presencia femenina en la historia del Perú —casi la mitad de los legisladores son mujeres—, muchas de ellas son conservadoras y, en lugar de impulsar leyes a favor de las mujeres, promueven medidas que buscan obstaculizar derechos.
Qué importante saberlo. En Pakistán, el aborto no es tan controvertido porque la ley islámica lo permite hasta que se sienten los movimientos del feto. Aunque las funciones sexuales femeninas siguen estando muy reguladas, no es un tema tan grave como aquí o como en Estados Unidos, donde la situación también es aterradora. Si una mujer tiene un aborto espontáneo, el médico está obligado a reportarlo, y puede abrirse una investigación para determinar si fue intencional. Es terrible el impacto en las mujeres, especialmente en las trabajadoras o las que no tienen recursos. Muchas no acudirán al hospital, poniendo en riesgo su vida. Además, los casos de incesto y violación son muy comunes, y el sistema no asume responsabilidad. Recuerdo a una doctora procesada por practicar un aborto a una niña de diez años violada por su tío. Es un escenario de terror. En los estados conservadores no existen excepciones, ni siquiera por salud materna. Todo esto muestra una crisis sanitaria y moral profunda. Lo más triste es que muchas feministas estadounidenses estaban distraídas mientras ocurría. Incluso Ruth Bader Ginsburg, al no retirarse de la Corte Suprema durante el gobierno de Obama, permitió que fuera reemplazada por una jueza antiabortista, lo que marcó la pérdida del derecho al aborto. Hoy mi hija tiene menos derechos que yo, y temo que la hija de ella tenga aún menos. Es desolador.
Cuando leí su libro, Contra el feminismo blanco, empecé a preguntarme si es posible negociar con ese feminismo blanco.
Es difícil. Lo he pensado mucho, sobre todo después de graduarme. Mi libro se publicó justo antes de la guerra en Gaza, donde miles de mujeres y niños fueron asesinados. Me entristece ver que el feminismo blanco guardó silencio. Había tenido esperanzas, porque tras Afganistán e Irak parecía haber cierto reconocimiento del daño que se había hecho “en nombre de salvar a las mujeres”. Pero Gaza demostró que ese silencio persiste. Claro que existen conceptos y estrategias del feminismo blanco que pueden reformularse, pero eso requiere una humildad que no veo. Las mujeres blancas siguen queriendo protagonismo y control sobre los recursos. Los grandes fondos para “empoderar mujeres” siguen en manos de ellas. Nosotras, las del Sur Global, seguimos luchando por hacernos oír.
Es cierto que no existe una sola forma de ser feministas, pero una de las cosas que podríamos compartir como feministas es la lucha por los mismos derechos humanos. A veces tengo la impresión de que, por más que se aborden temas de género, raza, pobreza, etc., cuando se habla de derechos humanos, es muy fácil perder la perspectiva de género y el enfoque interseccional. Como abogada, ¿cómo lo ves?
Estoy completamente de acuerdo. Los derechos humanos se usan para encubrir desigualdades y diferencias de poder. ¿Quién es considerado humano y quién no? Eso me lleva a cuestionar la vigencia real del concepto. Vivimos en un mundo donde se bombardean barcos en el Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico, sin saber quiénes van dentro. ¿Quién hace esas preguntas? Nadie. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de derechos humanos cuando los genocidios ocurren a plena vista? Para mí, el feminismo siempre ha sido una lucha por los derechos humanos. Pero en un mundo donde las vidas negras y morenas parecen carecer de valor, resulta cada vez más difícil sostener ese discurso sin sentir una profunda contradicción.
El mundo parece retar constantemente la solidez de nuestras convicciones y nuestras luchas, ¿no? ¿Cómo ser optimista? ¿Cómo seguir resistiendo?
Porque, como mujeres, sobrevivimos. Nos levantamos y decimos: “Vale, otro día más, vamos a lidiar con esta mierda”. Esa es la resistencia: seguir escribiendo, tuiteando, preguntando lo incómodo, confrontando el poder. Porque si no lo hacemos, nos pisan. Lo hacen todo el tiempo. Lo positivo es que tú y yo estemos aquí, conversando, en Perú. Crecí en una familia conservadora en Pakistán y jamás imaginé que conocería a alguien de Perú, ni que visitaría el país. Estas conversaciones también son una forma de esperanza.
(*) Periodista. Responsable de prensa del IDEHPUCP