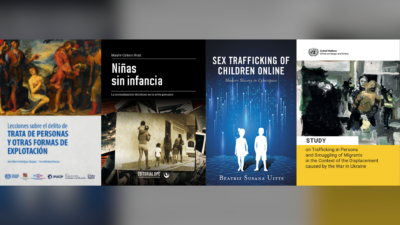Por Kathy Subirana (*)
En los últimos meses, el tema de las pensiones ha vuelto a estar en el centro de la discusión. La reciente aprobación de un octavo retiro de fondos de las AFP por un monto de hasta S/ 21,400 ha generado alivio inmediato para muchas familias, pero también ha reavivado las dudas sobre la sostenibilidad del sistema y sobre su capacidad de garantizar pensiones dignas.
A propósito de ello nace esta conversación con Roxana Barrantes, economista, docente de la PUCP e integrante del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Con una amplia trayectoria en investigación y en el debate público, la profesora Barrantes reflexiona sobre cómo la economía puede y debe responder a las necesidades de la ciudadanía. En esta entrevista da cuenta de los desafíos del sistema previsional en el Perú, su relación con los derechos humanos y la necesidad de repensar en nuestra sociedad el valor de lo público y lo colectivo.
En los últimos días se ha discutido mucho sobre el sistema de pensiones en el Perú. Sin embargo, casi siempre el debate se centra en si el sistema “se va a caer” o si implicará un gasto para el Estado en el futuro. ¿Qué estamos dejando de lado en esta discusión?
Lo que estamos perdiendo de vista es cómo afecta realmente a las personas. Muchos deciden retirar su dinero porque lo necesitan de inmediato, y otros lo hacen porque no confían en que, al jubilarse, la AFP les dará lo suficiente para vivir. Ambas razones tienen que ver con la necesidad de tener una vida digna y de poder disponer del dinero que uno mismo ha ganado. Esa es una dimensión que toca directamente los derechos humanos, pero rara vez lo ponemos en esos términos.
¿Por qué cree que la discusión no se plantea desde un enfoque de derechos humanos?
Porque en el imaginario nacional no hay consenso sobre lo que significa respetar los derechos humanos. No tenemos un mínimo compartido como nación. El tema está muy polarizado: ¿qué es un derecho humano y quién tiene la obligación de garantizarlo? Nadie considera que proveer para la vejez sea parte de esos derechos. Prima más bien la visión individualista, donde lo colectivo se ve como algo indeseado.
Parece abstracto, pero no lo es. En una familia, en un edificio, en una universidad, siempre hay decisiones colectivas que tomar, aunque no lo hayamos elegido. Y el ejercicio de los derechos humanos implica justamente decisiones colectivas y costos: cuesta en términos económicos y en organización social.
Esa visión individualista también se refleja en la forma en que vemos al Estado…
Exacto. En el Perú se instaló, sobre todo desde Fujimori, la idea de que cada individuo debe salir adelante por sí solo. En ese entorno, la pregunta es: ¿quién cuida de los ancianos? ¿La familia o la colectividad? En principio debería ser la nación, porque nadie puede obligarte a tener hijos solo para que te mantengan en la vejez. Esa no puede ser la razón por la que una persona se reproduce.
¿Qué responsabilidad tienen las AFP de la desconfianza hacia el sistema?
Han acumulado una muy mala reputación. No trabajaron en mejorarla y cuando lo intentaron fue demasiado tarde. Además, la gente dice “quiero sacar mi AFP” como si al retirar los fondos golpeara a la empresa administradora, cuando en realidad lo que está haciendo es quedarse sin recursos para su vejez. Durante la pandemia lo entendí: había incertidumbre, no sabíamos si íbamos a vivir al día siguiente. Pero fuera de ese contexto, retirar fondos es renunciar a la protección en la vejez.
El problema es que nunca nos han explicado bien cómo funciona el sistema. No fue parte de la educación básica ni de los cursos de educación cívica. Hoy los chicos deberían ser capaces de explicarles a sus padres cómo funciona, y no es así. En cambio, lo que muchos entienden es lo que decían nuestras madres: “quédate en la ONP, te dará poco, pero seguro”.
Más allá de las pensiones, ¿qué tanto influye la desconfianza en el Estado?
Muchísimo. Cuando intentas sacar una cita en EsSalud o en el SIS y es un infierno, la percepción es que el Estado no funciona. Y si no garantiza salud ni servicios básicos, ¿cómo confiar en que garantizará una pensión digna? La austeridad presupuestal ha llevado a pagar sueldos bajísimos, como los de los médicos, lo que abre la puerta a la corrupción y a la desigualdad en el acceso a los servicios. Eso genera un desencanto generalizado: las personas sienten que viven “a pesar del Estado”.
Además, nuestra presión tributaria es muy baja. No se puede aspirar a tener un estado de bienestar de un país como Francia, por poner un ejemplo, cuando nuestra presión tributaria es un tercio de la de Francia, que es una economía mucho más grande. Con tan pocos recursos, no es posible sostener un Estado de bienestar. Lo que no acepto es que no se haga un esfuerzo real por cubrir lo básico: salud y cuidados desde que naces hasta que mueres. Esa debería ser la prioridad.
En ese contexto, ¿cómo sería un sistema de pensiones con enfoque de derechos humanos?
Yo no soy especialista en pensiones, pero pienso como ciudadana. El sistema debería concebir al ciudadano como alguien que recibe servicios y contribuye desde que nace hasta que muere. No puede ser que tu acceso a la salud o a la pensión dependa de tener un empleo formal. El Estado debería cobrar más impuestos a las empresas y garantizar un mínimo universal que se complemente con aportes privados de quienes quieran hacerlo.
Considero que deberíamos haber aprovechado los recursos del canon para crear un fondo de riqueza que asegure una pensión mínima para todos. Pero aquí los recursos se fueron en enriquecer a caciques regionales. Y la inestabilidad política no ayuda: cuando el MEF y la SBS logran consensuar un reglamento después de años de trabajo, el Congreso lo tumba en un día. Eso desinfla a cualquier funcionario.
¿Existen modelos ideales de sistemas de pensiones en otros países?
No hay un modelo único ni universalmente mejor. Algunos países tienen sistemas públicos, otros privados, otros mixtos. Hoy todos están bajo presión: en todo el mundo los sistemas públicos enfrentan el problema de la baja natalidad, lo que se traduce en que dentro de poco habrá menos gente aportando para los fondos de pensiones públicos y más gente necesitando de esos fondos. En Corea, por ejemplo, la tasa de natalidad de reemplazo, es decir, el crecimiento poblacional de reemplazo, está en 0.7, cuando lo mínimo para mantener la población es 2.1. Japón está en 1, lo que también supone una cifra muy baja. En el Perú no podemos volver a un sistema solo tipo ONP porque la demografía no lo permite. En ese sentido el censo va a ser importantísimo, pues nos va a permitir ver nuestros marcadores demográficos actualizados, porque también ha bajado la natalidad. En resumen, lo que necesitamos es una combinación: un mínimo universal garantizado por el Estado, y ahorro privado para complementar.
Usted menciona que este cambio requiere también un cambio cultural…
Necesitamos recuperar la noción de lo público y de la colectividad. Hoy prima la idea de “cada uno se salva solo”. No hablamos de la muerte, no planificamos a largo plazo. Nadie quiere pensar en qué pasará con sus cosas cuando muera, pero es un acto de amor dejar preparado lo que necesitan los que se quedan vivos.
El fracaso del sistema de pensiones también tiene que ver con esa falta de comprensión: la gente siente que “le roban su plata” en lugar de verla como un ahorro para su vejez. Cambiar eso requiere educación y conciencia, desde la escuela hasta la universidad.
¿Ve posible avanzar hacia ese modelo?
Es difícil, porque necesitamos confianza en el Estado y en nuestras instituciones, y hoy no la tenemos. Los políticos tampoco hablan desde lo colectivo, salvo excepciones. Y la sociedad civil ha perdido fuerza en el espacio público. Pero si no recuperamos esa noción de lo público y esa confianza, será imposible construir un sistema de pensiones sostenible y con enfoque de derechos humanos.
(*) Prensa IDEHPUCP