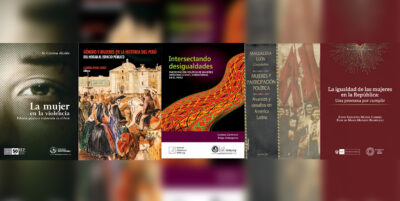Por Natalia Huerta Magallanes (*)
Cada 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, abundan en los medios las historias de mujeres que sobreviven a distintas formas de violencia. Pero pocas veces se mira hacia quienes tienen la tarea de contarlas. En el Perú, las agresiones contra la prensa se han normalizado: según la Federación Internacional de Periodistas (IFJ), solo en 2023 se registraron 352 ataques a la libertad de prensa, de los cuales 83 tuvieron como víctimas a mujeres periodistas. Y aunque la violencia contra periodistas afecta a toda la profesión, no se experimenta igual según el género.
Las periodistas trabajan entre golpes, hostigamientos y procesos judiciales que buscan disciplinarlas y silenciarlas. Para este reportaje, conversamos con Alessandra Rozas, Gabriela Coloma y Graciela Tiburcio, periodistas de distintos medios cuyas experiencias revelan los diversos rostros de una violencia que, a pesar de ser cotidiana, aún permanece en gran medida fuera de foco.
Violencia en la calle
“Estábamos por el parque universitario, un poco más allá de Piérola con Abancay. Había una línea de policías y de manifestantes, los de prensa estábamos al lado. Éramos cinco fotógrafos dando vueltas, tapándonos las espaldas entre nosotros porque no había donde cubrirnos. Ahí es donde me cayeron los dos perdigones. Como estaba foteando no sentí nada al inicio, pero luego miré mi rodilla y tenía una marca ahí, un círculo. Y ya luego cuando se calmó un poco la cuestión, me encontré con las brigadas de emergencia y me dijeron que también tenía un perdigón en la otra pierna”
Alessandra Rozas (22) es reportera y fotógrafa en el medio independiente el Foco. Ella, como muchos colegas, estuvo presente en la cobertura de la pasada marcha nacional del 15 de octubre. Esa noche, Alessandra regresó a casa con más que fotos de la represión, llegó con dos heridas de perdigón. Otras veces había lidiado con gas lacrimógeno y había aprendido a trabajar con empujones, pero era la primera vez que los perdigones impactaban directamente en su cuerpo.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ya había registrado 101 ataques a periodistas durante el primer cuatrimestre del año, de los cuales las agresiones físicas eran la segunda causa después de las amenazas. El ataque con perdigones a Alessandra Rozas es solo un ejemplo de la brutal represión que diversas fuerzas —en especial la policial— han desplegado en contra del ejercicio periodístico.
Rozas cuenta que, con los días, su piel se fue regenerando, pero, así como aún no desaparece el moretón de su pantorrilla, hay marcas invisibles que aún persisten. El efecto que la exposición a la violencia tuvo en su salud mental ha sido notable. “Es una sensación de miedo que es muy grande. Miedo de que, por estar haciendo tu trabajo, te puede pasar algo a ti y a tus compañeros”, confiesa.
Sin embargo, cuenta que lo que la sostuvo fue el estar acompañada por colegas periodistas durante todo el proceso: desde el momento álgido de la cobertura, hasta los monitoreos que la siguieron hasta que llegó a casa. “Casi todos los fotoperiodistas son hombres, somos muy pocas mujeres, pero ahí estamos. Ese día [15 de octubre] estuve casi todo el día con colegas mujeres”, cuenta. Estas colectividades juegan un papel muy importante en la creación de espacios seguros que trascienden el cuidado propio de los eventos violentos y generan un sentimiento de sororidad, pertenencia y comprensión.
“Admiro bastante a las colegas mujeres que se hacen paso en la fotografía porque la mayoría piensa que es un tema solo de hombres, que cuando hay violencia solamente los hombres pueden cubrirlo”, afirma Rozas. Este tipo de estereotipos aún marcan la profesión y puede hacer que muchas mujeres periodistas no sean enviadas a las coberturas o sientan que la calle aún es un espacio restringido. Sin embargo, testimonios como el de Alessandra Rozas demuestran lo contrario.
Violencia que las rodea
“Hay agresores que están en el medio y continúan colaborando con páginas, con medios independientes. A mí me da mucha risa cuando dicen: ‘No los funen en redes sociales porque van a perder trabajo’. Nadie pierde nada. Siguen ahí impunes, siguen en las calles. Muchas compañeras se topan con sus agresores en las calles y lamentablemente no pueden hacer nada porque, bueno, la calle es un espacio libre. El gremio, los colegas, conocen de esas agresiones y las aceptan y trabajan con ellos. Es una violencia sistemática la que se vive en el gremio periodístico”
Gabriela Coloma (25) es redactora en La República y reportera en el medio independiente Punto y Coma. En su aún corta trayectoria, ya ha sido testigo situaciones que amplifican la violencia a la que las periodistas ya están expuestas: acoso, hostigamiento y estigmas hacia las mujeres periodistas que se reproducen con naturalidad, muchas veces bajo la complicidad silenciosa del equipo. “Muchas personas te ven no como una periodista seria, sino un perfil bonito o una imagen bonita para las cámaras”, señala.
Esa mirada deslegitimadora, lejos de ser un hecho aislado, suele venir de colegas que se amparan en una supuesta experiencia para cruzar límites. “Se creen personas más experimentadas y te dicen: ‘Yo te enseño esto y demás’, y luego empiezan con comentarios hacia tu cuerpo, mensajes en altas horas de la noche; hay una sexualización”, relata. Estas situaciones no solo afectan la integridad de las reporteras, sino que condicionan su desempeño profesional.
Un informe realizado en 2024 titulado Medios sin Violencias reveló que el 57% de los medios en América Latina y Caribe no tiene protocolos de violencia de género, lo cual evidencia la vulnerable situación en la que se encuentran las periodistas en sus propios centros de trabajo. El estudio también revela que estas situaciones de violencia ocurren principalmente en las redacciones, pero también se dan en entornos digitales.
Coloma explica que, en algunos casos, el impacto psicológico es tal que limita incluso la capacidad de cubrir ciertos espacios públicos. “Puede pasar que una persona no se sienta apta para cubrir una marcha no por el contexto, sino porque ahí estará la persona que la violentó, ya sea física o psicológicamente. Eso limita demasiado. Es algo que a los hombres no les va a pasar”, afirma. Así, la violencia de género dentro de los medios se convierte en una barrera que sigue poniendo en riesgo la libertad de las periodistas en su desarrollo profesional pleno.
Quizá el hecho más alarmante es la aún baja tasa de denuncias. Según el informe Medios sin violencias, solo el 28% de las periodistas realizó denuncias. Las veces que ellas decidieron callar fue por temor a posibles represalias dentro del medio o incluso del gremio de periodistas en general. Y es un miedo fundamentado, dado que en el 41,5% de los casos que denunciaron hubo despidos, amenazas, cambios en la carga laboral e incluso renuncias forzadas.
Violencia que busca silenciar
“No solo fui empapelada, sino que también comencé a recibir bastantes amenazas anónimas por redes sociales. Amenazas de muerte, no solo para mí, sino para mi familia. Me comenzaron a llamar por WhatsApp números que no conocía. […] Llegué a mudarme de casa, porque hubo un momento en el que me llegaron pantallazos de una banda criminal de Villa María del Triunfo, que era donde yo vivía antes y les pedían que me asusten, que me roben el celular, que me roben los equipos para evitar que yo siga realizando mi trabajo”
Graciela Tiburcio (33) es periodista y cofundadora del medio independiente Contranoticia. Desde 2021 enfrenta una batalla que no se libra en las calles ni en las salas de redacción, sino en los tribunales: acoso judicial por un reportaje de su autoría en el que denunció al excandidato al Congreso Víctor Quijano por presunto acoso sexual a menores de edad. Ese mismo año se le impusieron cuatro denuncias y dos querellas, siempre bajo los mismos cargos: difamación agravada, denuncia calumniosa y violación a la intimidad. La Fiscalía no encontró sustento para ninguna de ellas, por lo que el año pasado todos los casos fueron archivados. Sin embargo, el mes pasado, cuatro años después de la publicación de su reportaje, Graciela recibió una nueva denuncia. La pesadilla de papeles, citaciones y abogados parece no tener fin.
La secuencia interminable de citaciones, escritos y abogados la mantiene —como ella misma describe— en un estado permanente de tensión. “Quizás el peligro inmediato no fue tan real, pero lo que consiguió fue tenerte en ese estado de alerta constante y generar el miedo, y eso ya es atentar contra tu derecho al trabajo, porque con todo esto no puedes trabajar con calma”, afirma.
Entre 2022 y 2024 asistió a diversas diligencias presenciales por investigaciones preliminares que la dejaban exhausta. “Fue bastante agotador, sobre todo exigirle al medio de comunicación que continuara con el respaldo que deberían darme”, recuerda. Sin el apoyo de su medio, buscó ayuda en la Asociación Nacional de Periodistas, quienes la acompañaron con asesoramiento y seguimiento. La estrategia judicial de Quijano —repetitiva y sin sustento— evidencia un uso instrumental del sistema legal para intimidarla. “Es un intento de utilizar el sistema de justicia para sus propios fines. Me da cólera porque hay tantas personas que necesitan atención inmediata de sus procesos, pero este señor sigue saturando el sistema cuando ya no se dan abasto los operadores de justicia. Y con un caso absurdo. Lo único que quiere es criminalizar el trabajo informativo”.
Por si el proceso legal no fuera suficiente desgaste emocional, Graciela también tuvo que hacer la cobertura del avance de su propio caso para el medio en el que trabajaba en ese entonces, un ejercicio que describe como profundamente revictimizante. Eventualmente, llegó a un punto límite. “En octubre del 2021 fue que yo dije: ‘Ya no puedo más’. Necesitaba una pausa completa de ejercer el periodismo”. Hoy ha retomado su labor desde Contranoticia, donde continúa investigando, aunque con la conciencia de que cualquier paso podría exponerla nuevamente a un episodio de acoso jurídico.
Debido a esa experiencia, ahora es mucho más selectiva con respecto a los temas a los que se expondrá a seguir e investigar. Sin embargo, eso ha implicado alejarse de sus fuentes. “Me hace sentir a veces un poco culpable, porque yo en estos años en que había ejercido el periodismo había tejido una relación de confianza con las fuentes, y esa relación también se ve afectada”, afirma. Tiburcio afirma que esta persecución no solo la daña a ella: “Quijano no solamente me afecta a mí como persona y como profesional, sino también indirectamente afecta a estas mujeres y estas familias que de alguna u otra forma confiaban en mi trabajo para hacer visibles sus historias”, sostiene.
Sin embargo, Graciela ha aprendido que la salud mental y emocional son vitales para un buen desempeño en la carrera periodística, incluso cuando aún se invisibiliza constantemente este tema. “Siempre nos dicen que tenemos que continuar es investigando, a más denuncias, a más periodismo, ¿no?, pero hacer una pausa también es hacer más periodismo”, expresa.
Los testimonios de estas tres periodistas muestran que, aun en medio de agresiones físicas, hostigamientos laborales y procesos judiciales, la labor periodística sigue en pie gracias a la resiliencia y al sostén de redes que ellas mismas han construido. Sin embargo, su fortaleza no debe convertirse en excusa para que el Estado, los medios y el gremio sigan ignorando la violencia que enfrentan a diario. En un contexto que intenta silenciarlas, la integridad de las periodistas peruanas debe ser de interés prioritario. Finalmente, la protección de la prensa es la protección de democracia.
(*) Periodista integrante del área de Comunicaciones del IDEHPUCP.