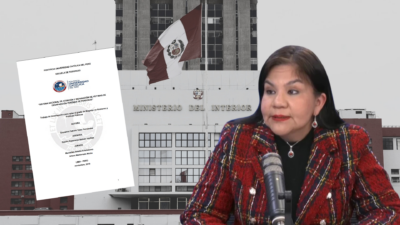Los días miércoles 5 y jueves 6 de noviembre, se llevó a cabo el Seminario Internacional “La justicia en debate: La interculturalidad ante la violencia de género” en el anfiteatro José Dammert Bellido en la Facultad de Derecho de la PUCP. En el evento, se conversó sobre las diversas formas en que se está luchando por reducir la violencia de género en comunidades indígenas y los retos aún pendientes que afectan la integridad de las mujeres indígenas de la región.
El evento se inauguró con una mesa en la que participaron los representantes de las instituciones organizadoras. Estuvieron presentes el Dr. Miguel Giusti, director del IDEHPUCP; Xavier Hernández, representante residente del PNUD Perú; Elvia Barros Alvarado, presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial; y Ana Teresa Revilla, directora de la maestría de Derechos Humanos de la PUCP. Los cuatro comentaron brevemente sobre la importancia de espacios que discutan los derechos de las mujeres indígenas dada la histórica vulnerabilidad a la que se encuentran expuestas.
El Seminario estuvo dividido en tres paneles, cada uno dedicado a un tema específico. El primer panel se tituló “Múltiples y nuevas violencias de género que afectan los derechos de las mujeres campesinas e indígenas” y estuvo a cargo de tres expositoras: Laura Saavedra Hernández, investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí (México); Luisa Elvira Belaúnde, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; y Tarcila Rivera Zea, directora de Centro de Culturas Indígenas en el Perú, CHIRAPAQ.
La primera ponente, Laura Saavedra Hernández, habló sobre las nuevas formas de violencia contra las mujeres indígenas en América Latina, específicamente en México, y las formas en que ellas le hacen frente. Destacó que las mujeres mexicanas de comunidades indígenas se organizan para responder a situaciones de violencia de género y que gracias a ello han logrado cambiar leyes y posicionar sus saberes en espacios públicos nacionales e internacionales.
A su turno, Tarcila Rivera comenzó su participación hablando en quechua. Su ponencia estuvo dedicada a compartir las experiencias del colectivo CHIRAPAQ. Rivera insistió en la importancia de entender a las mujeres indígenas en toda su diversidad, respetando sus identidades particulares. También manifestó la aún persistente necesidad de educar a las autoridades para comprender la diversidad y la interculturalidad.
Por su parte, Luisa Elvira Belaúnde, hizo un recorrido por la situación de las mujeres en la Amazonía. Destacó que la violencia contra las mujeres indígenas es una suma de muchas violencias, empezando por la violencia territorial. Subrayó que la violencia contra las mujeres amazónicas no puede ser entendida como una práctica cultural. Hizo énfasis en que existen 52 pueblos indígenas en Perú y que se deben tener en cuenta sus particularidades al momento de enfrentar la violencia en cada uno de ellos.
El segundo panel se tituló “Demandas, estrategias y posibilidades de las mujeres para el acceso a la justicia indígena, campesina y estatal”. Participaron como ponentes Rosemary Pioc Tenazoa, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi-Comuawuy; Cynthia Silva Ticllacuri, docente de derecho de la PUCP; y Ana Cecilia Arteaga, docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California, México.
En su presentación, Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, consideró que la gran falla del Estado es mirar a las comunidades desde arriba y no escuchar a quienes están abajo. Ella dijo estar representando a otras mujeres de su comunidad que están levantando la voz contra la violencia desde pequeñas. “Hemos recibido denuncias incluso de niñas de 8 y 9 años”, afirmó. A su vez, reveló que ha recibido múltiples amenazas: “Yo no sé si mañana estaré, pero confío en que, si mi voz se apaga, las adolescentes que están formándose levantarán la voz”.
Cynthia Silva, por su lado, intervino dando luces sobre el caso Manta y Vilca. Ella afirmó que las víctimas fueron revictimizadas una y otra vez, pues no se aplicó una justicia intercultural ni con enfoque de género. Las agraviadas no se presentaron como víctimas, sino como actoras, pero tuvieron que enfrentar el negacionismo y el terruqueo. También comentó que el juicio buscó ser un espacio de reparación, aunque esta quedó incompleta debido a las dificultades mencionadas.
Finalmente, Ana Cecilia Arteaga cerró el segundo panel dando a conocer su trabajo sobre cómo las mujeres indígenas de México y Bolivia han transformado la justicia indígena. Las asociaciones de mujeres indígenas demandan reivindicaciones desde el lenguaje, pero también de valores, de reciprocidad, de respeto. También indicó que buscan un estilo de hacer justicia en el que se incluyan las tensiones emocionales; que se articulen sus demandas locales con el derecho internacional y demandaron espacios de formación propios.
El tercer y último panel se tituló “La transversalización de los enfoques de género e interculturalidad en la administración de justicia”. Participaron Fátima Gamboa Estrella, indígena maya directora general de Equis Justicia para las Mujeres (México); Betshabet Barriga Ozejo, responsable de la coordinación de la Estrategia Rural del Programa Nacional Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y Jenny Salvador Plasencia, jueza de familia de la provincia de Moyobamba de la Corte Superior de Justicia de San Martín.
Fátima Gamboa compartió su perspectiva como activista sobre cómo el derecho debe co-construirse para ser efectivo. Indicó que es necesario apropiarse de una nueva concepción de justicia que parta desde las comunidades y sus necesidades. Por su parte, Betshabet Barriga dijo que se debe contextualizar el programa para aplicar acciones de incidencia en función a las diversas problemáticas, necesidades y cosmovisiones locales. Finalmente, Jenny Salvador habló sobre los esfuerzos del Poder Judicial de incluir un enfoque intercultural como estrategia para abordar la violencia en las comunidades awajún.
Ya cerca del fin de la jornada, se llevaron a cabo unas breves reflexiones respecto a los temas presentados en los paneles. A cargo estuvieron Julissa Mantilla Falcón, docente de la Maestría de Género y de la Maestría de Derechos Humanos de la PUCP y expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Elvira Álvarez Olazábal, jueza suprema de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial; y Diana Portal Farfán, comisionada de la Adjuntía de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.
El evento concluyó con palabras de Seungchul Lee, subdirector de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), y Ana Teresa Revilla. El Seminario puso de relieve la necesidad urgente de construir una justicia verdaderamente inclusiva, que reconozca la diversidad cultural y las realidades de las mujeres indígenas. A través de las ponencias y reflexiones compartidas, se evidenció de que aún existen muchas brechas pendientes de ser reducidas, y que el camino hacia una justicia integral requiere tanto de marcos legales que reconozcan que la interculturalidad es tan importante como el enfoque de género.