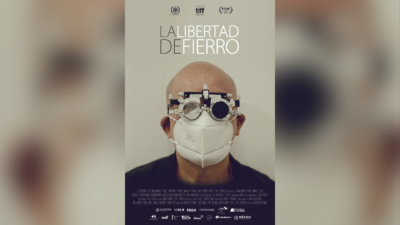Por Valeria Reyes (*)
El Derecho Internacional ha sido concebido históricamente como la rama jurídica orientada a regular las relaciones entre Estados. De manera progresiva, otros sujetos han ido cobrando protagonismo, aunque nunca en dimensiones comparables al de los Estados. Quizás, una de las consecuencias más visibles en esta transformación progresiva se refleja en el reconocimiento de derechos humanos a los individuos que generan obligaciones específicas para los Estados. Pero también, en el hecho de que estos mismos individuos tengan el deber de rendir cuentas a nivel internacional cuando perpetran actos que lesionan de manera grave aquellos derechos y libertades.
En los últimos 80 años, se ha construido una fuerte institucionalidad para asegurar que dicha rendición de cuentas no sea exclusivamente un relato. Los pilares de dicha institucionalidad se ubican en el establecimiento de los conocidos tribunales militares de Núremberg y Tokio luego de la segunda guerra mundial, y han continuado con manifestaciones más contemporáneas como los tribunales híbridos de Sierra Leona y Líbano. El punto cúspide de este proceso de institucionalización se alcanzó en 1998 en Roma, cuando los Estados alcanzaron un consenso para crear un tribunal permanente y con vocación universal que determine la responsabilidad internacional de individuos por crímenes internacionales. Desde el 2002, la Corte Penal Internacional (CPI) es titular de este mandato, el cual le da atribuciones que van desde juzgar y sancionar a líderes de grupos armados por perpetrar crímenes lesa humanidad, hasta emitir órdenes de arresto contra presidentes en funciones por cometer genocidio o crímenes de guerra.
El importante papel de la CPI para el desarrollo y aplicación del Derecho Penal Internacional debe y merece ser resaltado; sin embargo, lo cierto es que el objetivo común de asegurar la rendición de cuentas no se agota en la jurisdicción de dicho tribunal. Sostener lo anterior sería ilógico y contraproducente. La CPI cuenta con recursos que son muy limitados si se los compara con la enorme dimensión de su misión. Además, el ejercicio de su jurisdicción está condicionado a la concurrencia de una serie de requisitos que se encuentran enlistados en el Estatuto de Roma, su tratado fundacional. De este modo, es perfectamente posible que, por más horrenda y urgente que sea una situación, esta simplemente no pueda ser conocida ni investigada por la CPI si es que no se presentan los requisitos previstos en dicho tratado.
Lo anterior sirve para sostener que, en la actualidad, el Derecho Penal Internacional ha evolucionado para responder de manera más realista a los desafíos de la justicia cuando se comenten graves violaciones a los derechos humanos. El principio de jurisdicción universal sería prueba de ello, por ejemplo. En virtud de este principio, los Estados podrían ejercer su jurisdicción sobre determinados crímenes de extrema gravedad, sin que sea relevante el lugar en el que aquellos se hayan cometido, o la nacionalidad de la víctima o su perpetrador. En otras palabras, el principio de jurisdicción universal permite investigar, juzgar y sancionar a criminales internacionales al margen de todo criterio de conexión con el Estado que ejerce su jurisdicción. En el Estado actual del Derecho Internacional, este principio resulta aplicable para casos de genocidio y tortura, y queda abierta la discusión respecto a su procedencia para otros crímenes reconocidos en el Estatuto de Roma, como los de guerra o lesa humanidad.
Analizado exclusivamente desde una perspectiva utilitaria, el principio de jurisdicción universal sería la herramienta idónea para luchar contra la impunidad frente a crímenes internacionales. Las limitaciones presentes en el mandato de la CPI quedarían superadas a través de dicho principio y estaríamos quizás en la posibilidad de afirmar un verdadero compromiso de la comunidad internacional con la justicia internacional. No obstante, los riesgos de su uso político y selectivo no deben ser soslayados. La gravedad de estos riesgos se acrecienta, probablemente, si se considera que hay quienes sostienen que la jurisdicción universal debe prevalecer sobre las inmunidades de las que gozan los jefes de Estado, de manera que, incluso un/a presidente/a en funciones podría ser procesado y sancionado por un Estado distinto al suyo bajo alegaciones de haber cometido crímenes internacionales.
El 26 de junio pasado, la Corte de Apelaciones de París confirmó la validez de una orden de arresto emitida por jueces franceses en contra de Bashar Al Assad, presidente de Siria. En virtud del principio de jurisdicción universal, Al Assad viene siendo investigado desde el 2021 por la justicia francesa por haber presuntamente ordenado el uso de armas químicas en el marco del conflicto armado en Siria en el año 2013. Cuando los jueces franceses emitieron órdenes de arresto contra Al Assad y otras autoridades sirias, la Fiscalía Nacional Antiterrorista objetó únicamente la viabilidad de la orden de arresto contra Al Assad, indicando precisamente que esta era inejecutable por violentar el principio de inmunidad de un jefe de Estado. La decisión del 26 de junio es histórica pues se trata de la primera vez que una corte nacional afirma que la inmunidad de un jefe de estado en funciones no es absoluta. Y, aunque la palabra final sobre este tema la tendrá próximamente la Corte de Casación francesa, el impacto jurídico y político de la Corte de Apelaciones es determinante.
En concreto, esta interpretación inclina con claridad la balanza a favor de la jurisdicción universal y en detrimento de las inmunidades de los/as jefes de Estado en funciones. Si se mantiene, la justicia francesa habría abierto la puerta a que, por ejemplo, una gobernante a quien se acuse de haber cometido crímenes de lesa humanidad contra sus connacionales en el marco de una serie de protestas sociales pueda ser investigada, procesada, detenida y sancionada por otro Estado ejerciendo jurisdicción universal. La desazón de la falta de reacción de la justicia interna o de la tardía o inexistente respuesta de la Corte Penal Internacional quedaría revertida. ¿Es que acaso suena curiosamente familiar este relato?
(*) Coordinadora del Área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP