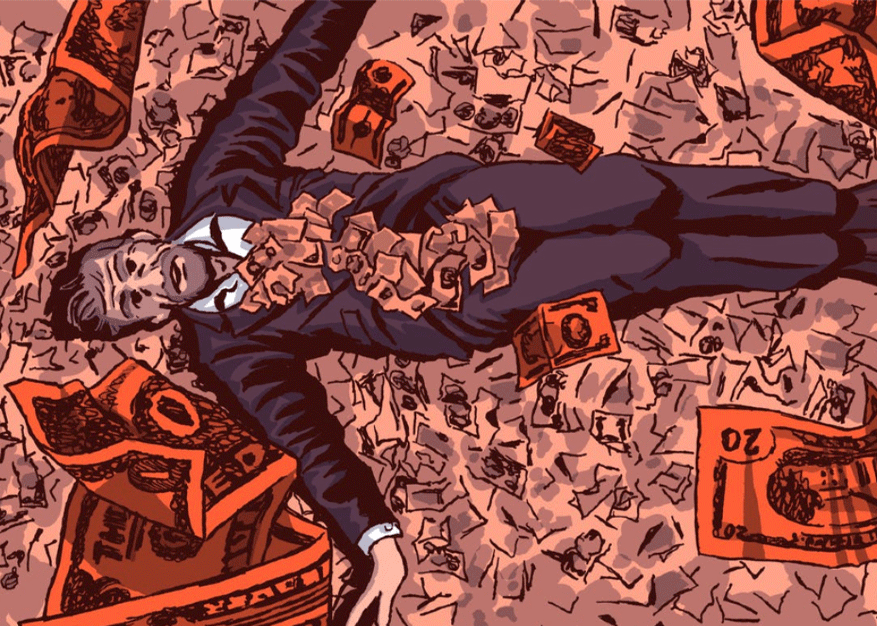Escribe: Walter Albán (*)
“La función de congresista es de tiempo completo; le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso (…)” (énfasis del autor).
Así reza el primer párrafo del artículo 92 de nuestra Constitución, cuya consecuencia inevitable es haber constitucionalizado el conflicto de intereses, al que quizá cabría calificar mejor en el Perú como tráfico de intereses, término que transmite mejor el alarmante nivel alcanzado por esta mala práctica, capaz de confundir incluso a quienes, al menos en principio, la reconocen como incompatible con la aspiración de construir relaciones personales e institucionales sanas sobre la base de un sólido Estado Constitucional de Derecho.
Pero, ¿cómo pudimos aceptar y mantener durante tanto años esta suerte de legitimación de las malas prácticas en las que, como era de esperar, incurren con frecuencia quienes, desde el Congreso de la República, están llamados a ejercer las trascendentes funciones de este poder del Estado para legislar y fiscalizar? Un dato que podría pasar por anecdótico no explica por completo que se haya consagrado un despropósito tan grosero en el texto del citado artículo de nuestra Constitución, pero si puede resultar ilustrativo para poner en evidencia cómo, en la política peruana, la pérdida de escrúpulos ha venido creciendo y extendiéndose progresivamente, hasta alcanzar dimensiones monumentales.
Ciertamente, este déficit de escrúpulos nos acompaña cuando menos desde los inicios de nuestra ahora bicentenaria historia republicana pero, en el pasado, solía evidenciarse en la conducta de altas autoridades o funcionarios públicos que descuidaban crear una mínima cobertura o coartada, o que simplemente quedaban al descubierto por factores imprevistos que escapaban a su control. No ha sido pues tan largo el trecho recorrido para que estas conductas pudieran institucionalizarse, cuando menos parcialmente, al quedar respaldadas por la normatividad y, de manera más desembozada, en la propia Constitución del Estado.
«El fenómeno de la corrupción, que atraviesa cada vez con más fuerza la realidad latinoamericana, tiene en el Perú de hoy una dimensión extrema, y la política se ha convertido en un instrumento completamente funcional para su expansión y fortaleza.»
Así, es conocido el hecho de que durante las sesiones en las que se discutía y aprobaba el texto de la actual Constitución, en el denominado Congreso Constituyente Democrático, la propuesta que contenía el artículo 92 no llevaba la frase que hemos subrayado. En efecto, el texto original se limitaba a consagrar, como resulta lógico, la exclusividad de la función congresal, admitiendo al respecto solamente puntuales excepciones, como las de asumir la condición de Ministro de Estado.
Pero la criollada, ese falso valor que pareciera alimentar parte de nuestra idiosincrasia republicana, se puso de manifiesto cuando, en medio del debate, a alguien se le ocurrió, so pretexto de hacer una “precisión”, añadir la malhadada frase: “durante las horas de funcionamiento del Congreso”. Desde entonces, en las últimas décadas se han incorporado a los sucesivos Congresos abogados, ingenieros y todo tipo de profesionales, que han mantenido sus bufetes, oficinas o empresas en paralelo cediendo, en el mejor de los casos, su administración a familiares o personas de confianza.
Era cuestión de tiempo que, poco después, personas con claras vinculaciones con la economía ilegal, o incluso integrantes de organizaciones criminales, decidieran no solamente invertir en política a través de terceros, sino asumir un rol más protagónico desde un cómodo curul parlamentario, una tendencia que se ha visto incentivada por el doble beneficio de gozar de inmunidad ante los órganos jurisdiccionales, al tiempo de promover decididamente sus intereses, sea legislando en favor de los mismos o impidiendo se legisle para controlarlos.
El fenómeno de la corrupción, que atraviesa cada vez con más fuerza la realidad latinoamericana, tiene en el Perú de hoy una dimensión extrema, y la política se ha convertido en un instrumento completamente funcional para su expansión y fortaleza. Pero la corrupción no solamente daña la fibra moral de una sociedad, sino que es el origen del escalamiento de la criminalidad a todo nivel, de una sistemática violación de los derechos humanos y un socavamiento extremo de nuestra ya débil institucionalidad democrática.
Es probable que mientras los peruanos y peruanas continuemos distrayéndonos entendiendo las actuales controversias o conflictos políticos como un problema principalmente derivado de las diferentes opciones ideológicas o programáticas en juego, continuemos desarticulados, confundidos y hasta confrontados por ese espejismo intencionalmente construido para disfrazar la real causa del problema, una corrupción que nos corroe día a día, amenazando con arrebatar a las nuevas generaciones de peruanas y peruanos toda posibilidad de aspirar a una sociedad libre, justa y democrática.
(*) Profesor principal y exdecano de la facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Exdefensor del pueblo y parte de la Asamblea de miembros del IDEHPUCP.