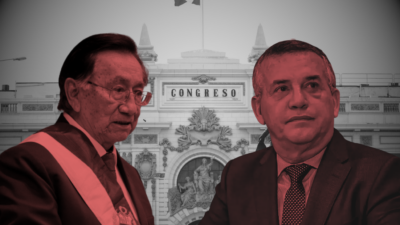La historia del golpe de Estado de 1992 ofrece diversos motivos de reflexión alarmante sobre el futuro de la democracia. Uno de ellos, en apariencia nimio, pero significativo, es el consenso en llamar “autogolpe” al golpe de Estado. Esa imprecisión es el eco de una cierta cultura política; para ésta, el Poder Ejecutivo es el único y verdadero poder, de manera que cualquier atropello de este a otro poder del Estado es leído como un golpe contra sí mismo. Hay mucho que cambiar al respecto.
Se ha discutido mucho sobre lo que significó el golpe de Estado en aquel momento. Los partidarios del autoritarismo invocan ritualmente el respaldo masivo al golpe. Cerca de 80 por ciento de la población se manifestó conforme. Esa cifra habla, en realidad, de las condiciones de éxito del golpe, no de su legitimidad. La población peruana se encontraba en estado de zozobra; la violencia armada y la crisis económica la hacían demandar respuestas rápidas. Pero el papel de un estadista no es aprovechar el miedo de la población para someterla a la condición de súbdita. Y esto último fue lo que sucedió desde el 5 de abril.
Los admiradores del golpe de Estado suelen justificarlo por sus antecedentes y elogiarlo por sus efectos. Es cierto que los dos gobiernos precedentes no estuvieron a la altura del ideal democrático. Fernando Belaúnde respetó las instituciones, pero presidió un gobierno altamente violador de derechos humanos en el que la impunidad fue sistemática y en el que la corrupción tampoco estuvo ausente. Esta alcanzó dimensiones mayúsculas durante el gobierno de Alan García, durante el cual se replicó prácticas atroces en la lucha contra Sendero Luminoso. Pero no era tarea del siguiente gobierno encaramarse sobre esas graves faltas para hacerlas peores. Y eso fue lo que sucedió. Y si, por otro lado, fue durante los años noventa cuando se derrotó a Sendero Luminoso, está demostrado que ello no sucedió gracias a los métodos del gobierno sino a pesar de ellos. Este fue más efectivo en ejecutar un ajuste económico severo y sin precauciones humanitarias porque, en efecto, los gobiernos autoritarios pueden imponer penurias a la población sin rendir cuentas. Pero si con ello se ordenó las finanzas y se atrajo capitales indispensables, ese mismo autoritarismo, ese uso arbitrario del poder, determinó que en el año 2000 el país se encontrara en una grave crisis económica.
El legado del 5 de abril todavía pesa sobre la vida política del país. Fujimori y Montesinos no inventaron el oportunismo de los “independientes”, pero lo aprovecharon y lo impulsaron. Tampoco fueron ellos quienes indujeron el colapso de los partidos llamados tradicionales. Pero potenciaron esa tendencia: generalizaron el término “partidocracia” como un estigma y, mediante la manipulación de las reglas de representación política –es decir, régimen electoral y ley de partidos—, provocaron la dispersión extrema y la degradación del sistema político. Hoy, un cuarto de siglo después, todavía vivimos bajo ese régimen que priva a la ciudadanía de una representación política con significado democrático.
Es imposible evocar el golpe de Estado de 1992 sin mencionar los dos grandes rasgos del gobierno al que este dio origen: una corrupción sistemática y un régimen de impunidad para atroces violaciones de derechos humanos. Mucho se ha escrito sobre esos rasgos y resulta innecesario describirlos aquí. Más útil es resaltar que uno y otro son variaciones y resultados del hecho central: la concentración de poder, la abolición del Estado de Derecho, el avasallamiento de las instituciones. La subordinación de la prensa mediante prebendas y amenazas es efecto de ese autoritarismo, aunque haya sido también una causa de su perduración. Crímenes como la esterilización forzada de mujeres no se explican sin la confianza, extendida durante la década de 1990, de que el poder no tiene que responder a nadie por sus actos.
Desde la fuga de Alberto Fujimori, en el año 2000, el Perú intenta reconstruir una democracia mejor liberándose del lastre de ocho años de autoritarismo, corrupción y degradación radical del espacio público. Son varios, tal vez muchos, los pasos dados en esa dirección. Pero no son menos los pasos pendientes. Salvo excepciones, los medios de comunicación parecen todavía un reflejo de la cultura de la estridencia, la evasión y el ocultamiento orquestada por Vladimiro Montesinos. Las organizaciones políticas no han logrado constituirse en entidades razonablemente representativas, por un lado, y comprometidas escrupulosamente con el Estado de Derecho, por otro lado. Y el país empieza a ser invadido por olas de intolerancia, por retóricas de exclusión y por un amoralismo que presenta a la política como el reino del interés privado y no como la arena de las inquietudes públicas. Esas tendencias son un legado furtivo de los años noventa.
A comienzos del siglo XX un joven intelectual liberal escribió: “jactarse de domeñar la anarquía desencadenándola y justificándola […] entraña un contrasentido tan grande que sería jocoso si no fuera tan aflictivo”. José de la Riva-Agüero hablaba, en 1911, del primer gobierno de Leguía, que ya era la semilla del Oncenio autoritario. Pero podría haber estado hablando, también, de los cien años siguientes de la vida política peruana, en los que ocasionales gobiernos “de orden” no han hecho otra cosa que trastornar el régimen democrático y constitucional. A esa peculiar, paradójica tradición subversiva pertenece el régimen inaugurado el 5 de abril de 1992.
Escribe: Félix Reátegui, asesor del IDEHPUCP.
(05.04.2017)