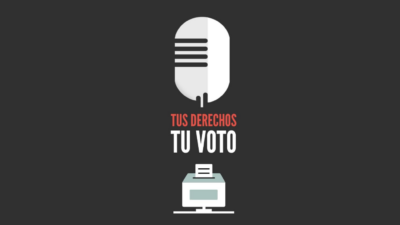En la misma línea de investigación de dos notas previas publicadas en nuestro boletín[1], se presenta aquí un examen comparativo de la Opinión Consultiva OC-32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)[2] y la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático.[3] Se analizarán aspectos tales como la naturaleza de las cortes involucradas, el objeto de las opiniones consultivas y su alcance, las obligaciones de los Estados respecto de los derechos humanos, y la atribución de la responsabilidad internacional.
Naturaleza de las cortes
El primer aspecto por desarrollar es el referido a la diferencia de las cortes mencionadas. Así, de una parte, la Corte IDH es un órgano creado por la Convención Americana sobre derechos humanos (CADH)[4], cuyas competencias abarcan el ámbito contencioso, así como el consultivo. Y, es en el marco de esta última competencia, que emite su opinión sobre “la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos”.[5] De otra parte, nos encontramos ante la opinión de la CIJ, órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas, según lo establecido por la Carta de la ONU[6] y cuya competencia también incluye la posibilidad de emitir opiniones consultivas sobre cualquier cuestión jurídica.[7]
Por lo tanto, nos encontramos ante dos opiniones consultivas emitidas por dos cortes internacionales cuyas competencias son de naturaleza distinta. Mientras que la CIJ es un órgano jurisdiccional con alcance universal y regido por la Carta de la ONU, la Corte IDH, siendo también un órgano contencioso, tiene un alcance limitado a la Organización de los Estados Americanos.[8]
Objeto de las opiniones consultivas y su alcance jurídico
Ambas opiniones consultivas analizan las obligaciones de los Estados en el contexto del cambio climático. Sin embargo, cada una de ellas fue emitida en el marco de sus propias competencias materiales. Por un lado, la Corte IDH analizó la CADH, así como otros tratados vinculados con la protección de los derechos humanos en el marco de la OEA. Por otro lado, la CIJ analizó los distintos instrumentos jurídicos y principios de derecho internacional[9] con el fin de identificar las obligaciones de los Estados respecto de la protección del sistema climático y otros elementos del medio ambiente contra las emisiones antropogénicas de gas de efectos invernadero, así como sus consecuencias jurídicas.
Además, destacamos que ambas opiniones expresaron su preocupación respecto de poblaciones en situación de vulnerabilidad, así como respecto de algunos Estados en particular. De esta manera, la Corte IDH identificó los impactos particulares en la niñez, personas defensoras del ambiente, mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas.[10] Por su parte, la CIJ desarrolló su interpretación considerando los impactos hacia los Estados insulares en formación y los pueblos e individuos de las generaciones presentes y futuras.[11]
Respecto del alcance jurídico de las opiniones consultivas. La Corte IDH fue tajante al afirmar la obligatoriedad de la OC-32/2025 para todos los Estados miembros de la OEA.[12] Esto último, pese a que el texto de la CADH no lo establece. Por su parte, la CIJ, en el marco de su Estatuto, no se pronunció sobre este extremo.[13] Sin embargo, destacó el interés general de la ONU y de sus miembros en este pronunciamiento.[14] Asimismo, agregó que su opinión consultiva no buscó determinar la responsabilidad jurídica de un Estado o de un grupo de Estados en particular. Por el contrario, se trató, por un lado, de establecer un marco jurídico aplicable a aquellos casos donde un Estado incumpla su obligación de proteger el sistema climático, y, por otro lado, de definir de manera general, las consecuencias jurídicas de tales incumplimientos.[15]
Obligaciones de los Estados en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Ambas opiniones consultivas establecen que, en el contexto del cambio climático, los Estados tienen obligaciones derivadas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Dichas obligaciones parten de la premisa común de que el cambio climático genera efectos adversos que impactan negativa y significativamente en el disfrute de diversos derechos humanos como el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la vida, el derecho a la salud, y el derecho a la vivienda, entre otros. No obstante, son planteadas desde distintas aproximaciones en función de la naturaleza y competencias de cada corte.
En ese sentido, la CIJ identificó al DIDH como una de las fuentes jurídicas que produce obligaciones estatales, dentro de un abordaje más amplio que incluyó instrumentos como la Carta de la ONU, los dos grandes pactos derechos humanos[16] y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y el derecho internacional consuetudinario. En cambio, la Corte IDH desarrolló detalladamente las implicaciones específicas del DIDH para la protección de derechos humanos frente a la emergencia climática, circunscribiendo su análisis al marco interamericano, a través de la interpretación de las disposiciones correspondientes de la CADH y del Protocolo de San Salvador.[17]
En términos de las obligaciones que reconoce cada corte, por un lado, la CIJ sostuvo que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo de los derechos humanos, señalando que, para su cumplimiento, deben adoptarse medidas para preservar el sistema climático y otras partes del medio ambiente, lo que supone implementar acciones de mitigación y adaptación, por ejemplo. Por otro lado, la Corte IDH, al abordar el alcance de las obligaciones generales en el contexto de la emergencia climática[18] —particularmente, de la obligación de garantía—, introdujo el estándar de debida diligencia reforzada, señalando que supone, entre otros aspectos relevantes, la identificación y evaluación de riesgos; la adopción de medidas preventivas para evitar los peores escenarios climáticos; el monitoreo permanente y adecuado de los efectos e impactos de las medidas adoptadas; y la cooperación internacional reforzada.[19]
La Corte IDH propuso además una sistematización específica de las obligaciones, organizándolas en dos categorías principales. En primer lugar, las obligaciones derivadas de los derechos sustantivos, esto es, del conjunto de derechos “cuyo disfrute es particularmente vulnerable a la degradación del ambiente en perjuicio de las personas”,[20] lo que incluye las obligaciones producto del derecho a un ambiente sano, enfocadas en la mitigación de emisión de gases de efecto invernadero, la protección de ecosistemas y el avance progresivo hacia el desarrollo sostenible; y de otros derechos sustantivos cuya vulneración puede producirse como consecuencia de los impactos climáticos.
En segundo lugar, las obligaciones derivadas de los derechos de procedimiento, fundamentales para «asegurar la legitimidad y efectividad de la acción climática»[21] frente a los desafíos presentados en el contexto de la emergencia climática. Estas obligaciones parten de los derechos a la ciencia y al reconocimiento de los saberes locales, tradicionales e indígenas, al acceso a la información, a la participación política, al acceso a la justicia, y al derecho a defender derechos humanos; y llaman a los Estados a adoptar medidas como diseñar y ejecutar campañas de concientización, producir información necesaria para fijar su meta de mitigación, y asegurar la participación ciudadana en la toma de decisiones en la materia.
Atribución de la responsabilidad internacional
La responsabilidad internacional puede definirse como «el conjunto de consecuenciasjurídicas que el derecho internacional asocia a la aparición de un hecho internacionalmente ilícito».[22] Conforme al artículo 2 del Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos (en adelante, Proyecto del 2001), para que se configure un hecho ilícito deben concurrir dos elementos: subjetivo y objetivo. El primero, alude a la atribución de la conducta a un Estado[23], conforme a los criterios establecidos en el Capítulo 2 del Proyecto de 2001.[24] Sin embargo, el análisis más significativo de ambas Cortes se centra en el segundo elemento: el objetivo. Es decir, que el Estado cometa un hecho contrario a las obligaciones derivadas de una regla de derecho internacional, independientemente de su naturaleza.
La CIJ afirmó que las violaciones en el contexto climático pueden abarcar desde incumplimientos de obligaciones convencionales específicas (tratados)[25] hasta infracciones del derecho internacional consuetudinario (costumbre internacional), derivadas del incumplimiento del deber de debida diligencia para prevenir daños significativos o de la omisión de realizar evaluaciones de impacto ambiental.[26] En ese sentido, la CIJ reconoció explícitamente la complejidad de la causalidad múltiple al señalar que «el hecho de que múltiples Estados hayan contribuido al cambio climático puede incrementar la dificultad de determinar si y en qué medida la violación de una obligación por parte de un Estado individual ha causado daño significativo al sistema climático».[27] No obstante, la CIJ consideró que las reglas de responsabilidad internacional son capaces de abordar situaciones de «pluralidad de Estados lesionados o responsables» y estableció que «la responsabilidad de un solo Estado por un daño puede invocarse sin que se invoque la de todos los Estados que podrían ser responsables”.[28]
Por su parte, la Corte IDH abordó la responsabilidad internacional desde una perspectiva diferente, construyendo su marco a partir del reconocimiento del derecho a un clima sano como elemento sustantivo del derecho a un ambiente sano (artículo 26 de la CADH). En esa línea, la Corte IDH estableció que el incumplimiento de las obligaciones internacionales destinadas a proteger el sistema climático global genera responsabilidad estatal por afectar necesariamente el interés colectivo de las generaciones presentes y futuras, desarrollando para ello una estructura binaria de responsabilidad.[29] En su dimensión colectiva, protege el interés colectivo de las generaciones presentes y futuras de mantener un sistema climático apto para asegurar su bienestar, donde la responsabilidad surge ante cualquier incumplimiento que comprometa el sistema climático global, independientemente de la identificación de víctimas específicas. En su dimensión individual, protege la posibilidad de cada persona de desarrollarse en un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas, configurándose la responsabilidad cuando la omisión estatal no solo afecta el sistema climático, sino que además «conduzca a la lesión directa de los derechos individuales de una o varias personas»[30]–[31].
En relación a la legitimación activa (ius standi)[32], la CIJ estableció que, bajo las reglas de responsabilidad estatal, «cualquier Estado distinto de un Estado lesionado tiene derecho a invocar la responsabilidad de otro Estado si la obligación violada se debe a la comunidad internacional en su conjunto».[33] Esto permite que las obligaciones de mitigación del cambio climático puedan ser invocadas por cualquier Estado cuando tales obligaciones surgen del derecho internacional consuetudinario. Sin embargo, la CIJ señaló una distinción crucial entre Estados lesionados y no lesionados respecto a los remedios disponibles. Mientras que un Estado no lesionado puede perseguir una reclamación contra un Estado que incumple una obligación colectiva, no puede reclamar reparación para sí mismo, sino únicamente la cesación del acto ilícito, garantías de no repetición, y el cumplimiento de la obligación de reparación en interés del Estado lesionado o de los beneficiarios de la obligación violada.[34] La Corte IDH, por su parte, se enfocó en la legitimación de individuos y colectividades, advirtiendo que «dada la naturaleza colectiva de los asuntos climáticos, resulta necesario que los Estados avancen en la creación, en su normativa interna, de mecanismos procesales que admitan formas de legitimación amplia», estableciendo que la evaluación del interés para actuar debe ser flexible y considerar factores como la exposición y vulnerabilidad de las personas, comunidades y ecosistemas afectados, incluyendo la legitimación de personas y entidades que no residan en el territorio del Estado respecto de daños transfronterizos.[35]
Un aspecto particularmente interesante es que ambas Cortes otorgaron un carácter especial a las obligaciones que buscan tutelar el medio ambiente o evitar su afectación, brindando la posibilidad de que la comunidad internacional en su conjunto reclame por su incumplimiento.[36] Por un lado, la CIJ, al establecer que cualquier Estado puede invocar la responsabilidad por violaciones de obligaciones debidas a la comunidad internacional en su conjunto, hizo referencia directa al régimen de obligaciones erga omnes. Esto confirma que las obligaciones climáticas más fundamentales tienen un carácter que trasciende las relaciones bilaterales entre Estados. La Corte IDH, por su parte, va más allá al reconocer que la obligación de no generar daños irreversibles al clima y al ambiente constituye una norma de ius cogens o norma imperativa del derecho internacional que no admite pacto en contrario. De acuerdo con el Proyecto de 2001, tal incumplimiento podría configurar un supuesto de responsabilidad agravada por violación de una norma imperativa del derecho internacional general cuando sea flagrante o sistemático[37], permitiendo que la sociedad internacional en su conjunto pueda reclamar por el daño sufrido.[38]
Reflexiones finales
El año 2025 será un hito en la historia del derecho internacional gracias al reconocimiento categórico, por parte de la CIJ y de la Corte IDH, de la existencia de una emergencia climática[39], es decir, una preocupación común de la humanidad y un desafío sin precedentes para la civilización.[40] En este contexto, ambas decidieron analizar y establecer cuáles son las obligaciones de los Estados, así como sus consecuencias jurídicas.
Las opiniones consultivas analizadas en la presente nota se suman a otros dos pronunciamientos de dos tribunales internacionales sobre temas relaciones, y que por limitaciones de espacio no hemos abordado. Se trata, por un lado, de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Verein Klimaseniorinnen Schweiz and Others c. Suiza,[41] , por otro, de la opinión consultiva del Tribunal Internacional del Derecho del Mar respecto de la interpretación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y su relación con las emisiones de gases de efecto invernadero.[42]
En una próxima entrega analizaremos el tema de las obligaciones y responsabilidades de los actores privados -incluidas las empresas- respecto de los efectos de sus actividades en el sistema climático y demás componentes del medioambiente.
(*) Integrantes del Área académica y de investigaciones del IDEHPUCP.
[1] Véase, en el Boletín del IDEHPUCP, la nota sobre los diez puntos clave de la OC-32/2025 (2025, 8 de julio) y la nota sobre los aspectos más relevantes de la OC de CIJ (2025, 12 de agosto).
[2] Adoptada por la Corte IDH el 29 de mayo de 2025 y notificada el 3 de julio de 2025. Véase en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_32_esp.pdf
[3] Adoptada por la CIJ el 23 de julio de 2025. Véase en: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20250723-adv-01-00-en.pdf
[4] CADH (1969/1978), artículos 33, 52 y ss.
[5] CADH (1969/1978), artículo 64.1.
[6] Carta de la ONU (1945), artículo 92.
[7] Carta de la ONU (1945), artículo 96.b; y Estatuto de la CIJ, artículo 65.
[8] Cabe precisar que la competencia contenciosa alcanza únicamente a los Estados parte de la CADH y que, además, hayan aceptado esta competencia. Mientras que la competencia consultiva alcanza a cualquier Estado miembro de la OEA.
[9] CIJ (2025), párrafo 99.
[10] Corte IDH (2025), párrafo 28.
[11] CIJ (2025), página 9 y párrafos 110 y 111.
[12] Sustenta su afirmación en las obligaciones previstas en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Enfatiza que “la interpretación (…) que será realizada en la presente Opinión Consultiva debe ser considerada en forma integral no solo por los Estados Partes (…), sino también por todos aquellos que integran la OEA.” Corte IDH (2025), párrafos 40 – 41. Ver, también, el Boletín del IDEHPUCP, nota sobre los diez puntos clave de la OC-32/2025 (2025, 8 de julio).
[13] El Estatuto de la CIJ no se pronuncia sobre la obligatoriedad de las opiniones consultivas. Sin embargo, sí se define expresamente respecto de sus decisiones en el marco de un litigio. Estatuto de la CIJ, artículo 59.
[14] La solicitud de la opinión consultiva presentada por la Asamblea General de las Naciones Unidas fue co patrocinada por 132 Estados miembros de la ONU. CIJ (2025), párrafo 47.
[15] CIJ (2025), párrafo 106.
[16] PIDCP (1966/1976) y el PIDESC (1966/1976).
[17] Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador (1988/1999).
[18] La Corte IDH identifica las siguientes obligaciones generales sobre derechos humanos: i) respeto, ii) garantía, iii) aseguramiento del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y ambientales (DESCA), y iv) adopción de disposiciones de derecho interno.
[19] Corte IDH (2025), párrafo 236.
[20] Corte IDH (2025), párrafo 266.
[21] Corte IDH (2025), párrafo 458.
[22] Salmón, E. (2018). Curso de Derecho Internacional Público. Capítulo 9. Fondo Editorial PUCP, p. 290.
[23] Por ejemplo, serían atribuibles al Estado las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de empresas estatales de energía, así como la omisión de adoptar regulaciones para limitar las emisiones del sector privado cuando existe una obligación internacional de hacerlo.
[24] Al analizar si un hecho puede dar lugar a la responsabilidad internacional de un Estado, el primer paso consiste en verificar si la conducta realizada por una persona puede considerarse como un acto del propio Estado. Esto se explica porque los Estados se manifiestan en la esfera internacional a través de sus órganos y agentes, cuyas actuaciones pueden comprometerlos jurídicamente. Esa misma lógica se aplica en materia de responsabilidad internacional. Aunque el derecho internacional no ofrece un registro cerrado de quiénes están facultados para actuar en nombre de un Estado, sí proporciona criterios que permiten determinar en qué circunstancias una conducta resulta imputable a este. Tales parámetros han sido sistematizados en el capítulo II del Proyecto de 2001 (Salmón, 2018, p. 291).
[25] Es decir, las obligaciones que los Estados u otros sujetos de derecho internacional se comprometieron a cumplir al consentir obligarse por un determinado tratado.
[26] CIJ (2025), párrafo 444.
[27] CIJ (2025), párrafo 430.
[28] CIJ (2025), párrafo 430.
[29] Corte IDH (2025), párrafos 302-303.
[30] Corte IDH (2025), párrafos 302-303.
[31] Esta aproximación encuentra precedente en casos como Habitantes de La Oroya vs. Perú (2023), donde la Corte IDH determinó que el Estado peruano era «responsable por la violación del derecho al medio ambiente sano, contenido en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tanto en su dimensión de exigibilidad inmediata, como de prohibición de regresividad, y en su dimensión individual y colectiva» (párrafo 393).
[32] Capacidad de una entidad para iniciar un procedimiento o presentar una reclamación ante un tribunal o instancia internacional.
[33] CIJ (2025), párrafo 442.
[34] CIJ (2025), párrafos. 443.
[35] Corte IDH (2025), párrafos 540 y ss.
[36] Cabe destacar que, como se mencionó anteriormente, finalmente solo aquellos Estados que sufrieron daños podrían reclamar reparaciones.
[37] Artículos. 40 y 41 del Proyecto de 2001.
[38] Artículo. 48 del Proyecto de 2001.
[39] Corte IDH (2025), párrafo 183.
[40] CIJ (2025), párrafo 95.
[41] Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia del 9 de abril de 2024. En: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-233206%22]}
[42] Tribunal Internacional para el Derecho del Mar. Opinión consultiva del 21 de mayo de 2024. En: https://itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/31/Advisory_Opinion/C31_Adv_Op_21.05.2024_corr.pdf