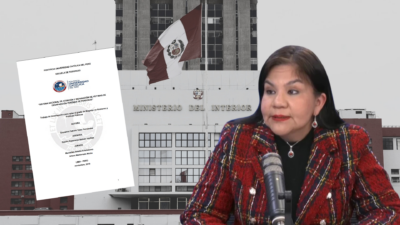Por Marcos Iván Galván Ramos (*)
La agenda, el estilo, el atuendo, los medios y el perfil del nuevo presidente parecen apuntar a una imitación de Nayid Bukele para acelerar la aceptación popular de una sociedad justificadamente indignada y próxima a protestas. Las cárceles endurecidas serían una imagen/noticia constante y repetitiva para impactar en la percepción de inseguridad ciudadana (no son casualidad las intervenciones presidenciales del 11 de octubre en Ancón y de la madrugada del 13 de octubre en Castro Castro). Al respecto, es necesario insistir en la inviabilidad y el trastorno social que supondría aplicar un “Plan Bukele” en el territorio peruano.
En primer lugar, se debe mencionar la carencia de capacidad de albergue en las cárceles peruanas sin posibilidad de ser ampliadas a corto plazo (103 mil personas privadas de libertad y 41 mil unidades albergue). Una mínima ampliación será cubierta de inmediato por población ya recluida o por la masa detenida que suele ser remitida velozmente por el sistema de justicia penal desde siempre (de forma escasa por temas de extorsión o crimen organizado). Cabe precisar que, mientras el hacinamiento impere como realidad carcelaria, aquello que llaman “seguridad penitenciaria” o “prácticas anticorrupción penitenciarias” resulta inviable; asimismo, el autogobierno de la población penitenciaria se convierte en un inevitable recurso de gestión institucional. Las requisas son parte del presupuesto convivencial en una cárcel hacinada.
En segundo lugar, se encuentra la inaceptable afectación a los derechos humanos que expone una prisión como el CECOT de Bukele (expresión de dictaduras que admiten masacres como modelo de gobierno punitivo). Esto supone una aceptación oficial del sacrificio de la condición humana; ya no solamente un sacrificio informal, como ocurre en las cárceles comunes latinoamericanas (las licencias de masacre se posicionan y se maximizan). Al respecto, la ciudadanía suele creer que ese modelo de encarcelamiento masivo se ejecuta de forma lejana a la vida cotidiana de uno mismo y de personas cercanas cuando, en realidad, un estereotipo, una procedencia, un apellido, una entrega, un traslado, un pleito, un señalamiento, una reunión, una asistencia, una coincidencia, una llamada, un registro, una tenencia, un malentendido o un mero vínculo indirecto bastan para activar su régimen agresivo de persecución y el destino carcelario que ese régimen impone bajo sospechas y presunciones criminales. Un régimen de encarcelamiento masivo nos pone en riesgo a todos y todas, aunque, por supuesto, hay una población que lo padecería con mayor rigor.
En tercer lugar, hay que señalar lo peligroso que resultaría un plan de detención masiva e indiscriminada en el territorio peruano. El posicionamiento del crimen urbano peruano no presenta territorios tomados en su totalidad, es decir, grupos masivos con generaciones, identidades y prácticas marcadas (clanes, tatuajes, ritos); y una unidad de actuación y dirección como crimen organizado urbano (como las pandillas salvadoreñas MS 13, M 18 y sus subestructuras). Incluso con esas facilidades de ubicación e identificación, en El Salvador se detuvo a 40 mil personas para luego liberar 10 mil en los siguientes meses por “haber descubierto” que no tenían vínculo con las pandillas (algunos reportes señalan 20 mil inocentes recluidos). En el caso peruano hay una multiplicidad de organizaciones delictivas que se articulan aleatoriamente, muy bien sobreavisadas por alianzas corruptas, con identidades y liderazgos poco claros, que se movilizan en territorios amplios, que se van formando y desagregando en varias direcciones, y que alternan modalidades de acuerdo con conveniencias económicas y territoriales. Todo esto imposibilita la táctica simplista del cercado o toma de territorios por parte de las fuerzas del orden como en el caso salvadoreño. La ejecución de un plan de tal naturaleza en el territorio peruano solo se aproximaría a eventuales capturas de personajes ubicados en escalas bajas de las estructuras delictivas que resultan fácilmente sacrificables/amordazables (capturas que no significan desarticulación) y de sospechosos indiscriminados en barrios precarios (vecinos, familiares, amistades, visitantes, pares, migrantes, etc.); a saber, criminalización de la pobreza. Esto supone, para variar, ocultamiento público e inmunidad social de crímenes complejos que destruyen la colectividad como la alta corrupción, el lavado de activos, los fraudes financieros, el narcotráfico, los financiamientos ilegales, entre otras prácticas clandestinas cuyos protagonistas muchas veces lideran o utilizan el tan temido crimen organizado urbano desde esferas mucho más sofisticadas e invisibles.
En cuarto lugar, se encuentra la demografía, la extensión territorial y la densidad poblacional exponen complejidades radicalmente distintas entre Perú y El Salvador. Perú es 60 veces más extenso que El Salvador, y tiene una población casi 6 veces mayor (34 millones y 6 millones, respectivamente); con ello, la densidad poblacional supone mayor aglomeración en el país centroamericano brindando mayor sentido a intervenciones barriales por sus límites territoriales. Estas características, además, impactan en la capacidad de consensos, implementación y ejecución de estrategias coordinadas entre autoridades de territorios focalizados. Mientras el Perú tiene más de 1800 autoridades distritales, El Salvador solo cuenta con 260 (su corto territorio se lo permite). Con ello, la gobernanza y articulación salvadoreñas tienen un contexto mucho más funcional para la estructuración de una política criminológica que enfatiza en lo barrial y en lo comunitario. En la extensión peruana la política criminológica se desvanece a nivel regional, si es que no lo hizo antes a nivel nacional. Sus vasos comunicantes son sumamente débiles.
Por lo señalado, es necesario analizar críticamente el marketing de un “Plan Bukele peruano” que solo ofrece placebos de seguridad, ya que nuestra realidad deja en claro que tal plan resulta inviable y altamente peligroso para la propia población. Pensarlo de esa forma nos prepara para entender la coyuntura actual y para enfrentar unas campañas congresales y presidenciales que se avecinan y en las que, con total seguridad, aparecerán muchos Bukeles peruanos.
(*) Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Criminología por la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica; máster en Sociología Jurídico-Penal por la Universidad de Barcelona. Es asesor de Investigación en la Pontifica Universidad Católica del Perú, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Lima y docente del Máster en Derecho Penitenciario y Cuestión Carcelaria de la Universidad de Barcelona